
Llegados los 60 o los 70 años de edad, son muchos los que
consideran que hay que dejar atrás a la teoría y echar un poco de luz sobre la
vida. Es por eso que el género que predomina a esas alturas es la
autobiografía.
Que las hay de todo tipo y color, pero que en el caso de los científicos, los filósofos y eventualmente los literatos (para desprendernos de las de los famosos o de los políticos) pueden llegar a ser jugosas y entretenidas y arrojar bastante luz sobre la producción teórica, siempre y cuando sean sinceras, es decir que estén mas preocupadas por la coherencia existencial que por el afán de cimentar mitos o de reinventar historias personales.
No conozco muchas autobiografías clásicas aunque se que las hay, si tengo en
cambio unas cuantas escritas a mediados o fines del siglo XX y todas están
teñidas por Hollywood, y los medios masivos con lo que la garantía de
autenticidad se ve lamentablemente amenazada permanentemente por la vocación de
inmortalidad.
Que en el caso de los filósofos suma a la intención de que sus ideas permanezcan, la de que su ficción de vida vivida sea lo mas correcta -y si es posible- edulcorada posible.
En el caso de Paul Feyerabend (1924-1994) ninguna de estas presunciones se cumple, y lo que tenemos en Matando el tiempo. Autobiografía (Madrid, Debate, 1995) esos 170 folios que el filosofo pergeño al borde de su muerte (fulminado por un tumor cerebral inoperable a los 70 años) es un testimonio vital, sin trampas, profundamente sincero, validado por su dedicatoria ininterrumpida a Grazia Borrini, una hermosa y joven romana que lo acompaño los últimos 10 años de su vida, casándose con el en 1989 aunque nunca vivieron juntos por largo tiempo.
El Bildung de un adolescente como los demás
Feyerabend es puntilloso en su autorecorrido y dedica varios capítulos a su infancia y adolescencia. Tanto la reconstrucción que hace de su bildung (autoformacion), asi como de sus devaneos durante la segunda guerra mundial dan seguramente para una novela, muy bien contada por otra parte.
Despues de una frustrada carrera como cantante de opera, y habiéndose
convertido en un comandante de patrulla sin quererlo, en un cuasi miembro de las
SS mas por estética que por ideología, fue mal herido en el frente ruso del que
volvió hecho un experto en demoliciones y con una herida en la columna que lo
dejo invalido e impotente de por vida a los 20 años. Lo que podría haber sido un
lamento y una lluvia de lagrimas se convirtió en la historia razonada y vivida
cada vez mejor y mas libremente, de una persona que se apasiono toda su vida por
las ideas científicas y filosóficas, pero que acertadamente se dio cuenta -antes
de que la mayoría de sus
contemporáneos- de que mucho mas importante que las
ideas es la vida y por ello su fotografía favorita era una que lo mostraba poco
antes de morir en pleno trabajo filosófico...cocinando.
Feyerabend no es muy recordado en estos días, pero a fines de los 70 y
mediados de los 80 se había convertido en un héroe intelectual, al haber
radicalizado las posiciones de Thomas
S.
Kuhn(1922-1996) y Norwood
Hanson
(1924-1967) y habiendo dejado alla lejos y hace tiempo al mejor de los
popperianos -prematuramente muerto en 1974- Imre
Lakatos (1922-1974), así como al mismo sir Karl Popper
(1902-1994), a quien conoció en agosto de 1948 en uno de los primeros
simposios Alpbach (de los que fue escribiente como contemporaneamente lo
seria Heinz von Foerster de las conferencias Macy en USA).
Si a Feyerabend, Popper le cayo especialmente bien en esa ocasión fue por la autopresentacion del futuro caballero ingles que se desmarco elegante y tajantemente de los filósofos tradicionales, y por su bonhomia al rescatar una osada intervención de Feyerabend y presentarle después en una reunión privada a Friedrich Von Hayek y a Ludwig Von Bertalaffy tuteándolo.
Seguro que ninguno de los dos se imagino en ese momento que dos décadas mas tarde Feyerabend atacaría implacablemente la lectura que había hecho Popper de Bohr tratándola prácticamente de ingenua e infantil.
Pocos grados de separación
Lo que llama la atención en su autobiografía desde el punto de vista de las conexiones y contactos, es el bajisimo grado de separación que hubo entre Feyerabend y la mayoría de sus contemporáneos en el área de la filosofía de la ciencia. Y eso a pesar de que siempre fue un outsider, nunca quiso ser parte del establishment, y rompió con cuanta regla académica de buena convivencia y de promoción mutua podamos imaginar.
Ademas su critica definitiva a Popper -que compartimos plenamente cuando los descubrimos y leímos a ambos y a sus amigos en el apogeo de su fama y difusión a mediados de los 70- fue incluso refrendada por el perro faldero de Popper, Imre Lakatos quien al final de su vida exclamo ¿Que ha hecho Popper mas que Duhem? Nada.
Desde sus años de estudiante provocador en Alpbach, hasta sus sucesivos regresos y en los distintos momentos en que dio clases en Bristol, Berkeley, un aburrido semestre en Yale, sus dos viajes a Nueva Zelanda y sus estancias en Londres y Berlin, así como sus 10 años finales en Zurich, Feyerabend tuvo contactos y amistades de diverso cuño con personajes sumamente conocidos de la filosofía de la ciencia de mediados o tres cuartos del siglo XX.
Sin hacer la enumeración completa podemos incluir en tal listado, casi cronologicamente, a Bruno Kreisky y a Paul Dirac, a Arthur Kostler, Annelises Maier y Ernst Krenek. Al propio Bertold Brecht deplorando como uno de los grandes errores de su vida no haber aceptado la invitación del gran maestro -del cual sin embargo tenia enormes diferencias en cuanto a la función del teatro- de ser su ayudante en Berlín en 1948.
Cuando creo junto a estudiantes avispados como el mismo al Circulo de Kraft -una versión aniñada del Circulo de Viena del cual el propio Kraft había participado- tuvo como conferencistas desde Elizabeth Anscombe, una de las albaceas de Wittgenstein, al propio Ludwig en persona.
Cuando empezó a viajar al extranjero, entre los años 1949/52 los primeros países que visito fueron Dinamarca, Suecia y Noruega. En esa primera tenida se dio el lujo de intercambiar argumentos con el propio Niels Bohr, con Louis Hjelmslev, con Jorgen Jorgenson y con Oskar Klein, cada uno una eminencia en su territorio que iba de la lingüística a la economía pasando por la física.
Lamentablemente su primer viaje de formación en serio previsto para 1952 y que esperaba hacer de la mano de Wittgenstein, se frusto por su muerte y fue así que cayo en las garras de Popper. Por suerte su espíritu indomable, su anarquismo epistemologico y sobretodo su gusto por la vida (el canto, el teatro, la opera, las mujeres, la historias y los cuentos, las diferencias culturales, el ingles donde se sentía mas cómodo para escribir que en su nativo alemán, etc.) lo salvaron de lo que seria el destino de docentes brillantes como Joske Agassi, J.O.Wisdom o John Watkins que nunca dejarían de ser actores de reparto en la obra de patas cortas, aunque millones quedaron subyugados en su tramoya, de Sir Karl Popper.
Mientras conoció a G. Von Wright y a L. Geach, llego a cenar con Gilbert Ryle. Fue traductor de Martin Buber y se amigo profundamente con Arthur Pap.
¿Escribir libros o componer pastichos?
Sumándose al progresivo desprecio que Popper le profesaría, tradujo La sociedad abierta y sus enemigos -una de las obras emblematicas y mas antimarxistas del austríaco- a la Feyerabend, es decir armando un pasticho al estilo de sus traducciones/interpretaciones, prefigurando lo que después seria el armado de sus propios libros, que el siempre califico de pastichos y bricolages, nunca argumentos trascendentes a la búsqueda de la carcaza definitiva que es el tratado o el manual.
Casi sin quererlo se cruzo y alterno con personajes que mas de uno querría haber tenido como mentores únicos en la vida. Fue el caso por ejemplo de su simpático encuentro con Victor E. Frankl. También alterno con H.D.F Kitto el gran critico de los griegos y de Shakespeare, con el metamatematico Stephen Koerner, con el etologo Alexander Mitscherlich, y con el Philip Frank -que lo ayudaría a encontrar los argumentos antigalileanos en Tratado contra el método -originalmente publicado en los Minessota Studies in the Philosophy of Science Vol., 4 en 1970 y que fue lo primero feyerabendiano que cayo en mis ávidas manos en la traducción de Ariel en 1974 como Contra el Método.
Perdido al final del libro en la sección 14 La elección entre ideologías comprehensivas hay un par de notas a pie de pagina en las que Feyerabend insiste en que hallar una nueva teoría para unos hechos dados es exactamente lo mismo que encontrar una manera nueva de representar una obra de teatro bien conocida. Y en cuanto a la pintura remite a la obra insuperable de E. Gombrich Arte e ilusión.
También la ultima nota cita textualmente a Bertold Brecht en sus escritos sobre el teatro cuando el genial director insistía en que la imagen que el construía de la sociedad la hacia para los ingenieros hidraulicos, los jardineros y los revolucionarios, y que todos los invitados al teatro brechtiano no debían olvidar su interés en la representación, ya que el quería volcar el mundo sobre sus cerebros y sus corazones para que pudieran cambiarlo de acuerdo con sus deseos.
Curiosamente en esa época el teatro me interesaba poco y nada, lo que opinara Brecht menos, y las conexiones entre ciencia y estética me llamaban mas la atención como coincidencias formales (epistemicas) que como experiencias vividas. Que pobre forma de no entender a Feyerabend creyendo ser un buen discípulo suyo, como esta autobiografía, que es su mejor guía de lectura, indica.
Mientras a fines de los 50 conoció a todo el grupejo que se congregaria alrededor de los Minessota Studies in Philosophy of Science. Estaban en ese entramado personajes fundamentales de la filosofía de la ciencia como Herman Feigl, Charles Hempel, Ernest Nagel, W.Sellars, Hillary Putnam, Alfred Grumbaum, J.C. Maxwell.
Vedere Berkeley e poi vivire
De su vida transhumante lo que mas le cambio a Feyerabend cierto sentido semisuperficial de pensar y sentir fue su estancia en Berkeley, donde entre idas y vueltas permaneció casi 30 años hasta que se escapo curiosamente asustado por el terremoto de 1989 en Santa Cruz -quizás imaginando que la ruptura de la falla de San Andrés llegaría mucho mas rápido de lo que finalmente ocurrió. Aunque en realidad mas que el miedo físico lo que lo irritaba era la perspectiva de la escasez y la falta de acceso a las comodidades y libros ante una eventual catástrofe.
Como un antecesor de Zizek, aunque nunca convirtió sus extensas notas, que permanentemente perdía y abandonaba en textos canónicos y vendedores aunque escasamente comprendidos, Feyerabend amaba a Hollywood, al cabaret, a la vida licenciosa y a lo popular.
Tenia una extraña habilidad para poder codearse en un pie de igualdad con Victor Tarski y con el mismísimo Rudolf Carnap y al mismo tiempo pasarse 8 horas por día durante 3 consecutivos viendo películas de los años 30. Quizás el único filosofo tan licencioso como el haya sido Bertrand Russell que una vez beso durante innumerables horas a una de sus primigenias novias tal como lo cuenta en The Autobiography of Bertrand Russell.
Ademas contrariando esa visión de los filósofos misóginos Feyerabend se caso cuatros veces -el único que lo iguala en el récord es precisamente el mismo Bertrand-, ademas de haber tenido innumerables amantes y habiéndose especializado en visitar dormitorios ajenos durante el día mientras los maridos de matronas o sílfides las descuidaban durante el día.
Pero quizás lo mas singular de Feyerabend fue cierta desazón y cierta incredulidad ante su buena fortuna y estrella. Estando en Berkeley a los 43 años, lleno de reconocimiento y de fortuna seguia preguntándose acerca del porque del vivir. Con una madre suicidada joven y con un padre -con el que nunca empatizo- que se le aparecía cada tanto como un fantasma post-mortem- seria demasiado psicoanaliticamente silvestre imaginar una causalidad lineal en estos menesteres. Aunque la redención le vendría por el amor... de Grazia.
Había en Feyerabend una desconfianza profunda hacia lo sencillo y cierta inseguridad permanente en sus propias capacidades tanto intelectuales como pedagógicas.
Por ello no preparaba jamas las clases y hacia experimentos pedagógicos de todo tipo que nunca se sabia si resultarían bien o mal.
La politica del anarquista
En términos de ligazón de lo vital con lo intelectual su permanencia en la Universidad de Berkeley en el apogeo de la revolución estudiantil a mediados de los años 1960 fue uno de los puntos culminantes de su vida.
Lector omnívoro incluyo en esos años de revolución radical textos insólitos para su formación como La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo de Lenin, ensayos de Mao Tse Tung y las propuestas mas extremistas del colorado Daniel Cohn-Bendit.
En sus clases permitió las experiencias didácticas mas enrevesadas y en una ocasión el propio Malcolm X pronunció un discurso muy razonado. Feyerabend se sorprendió de que vistiera como un hombre de negocios, ordenado, con cartera. Leyó su autobiografía (escrita por Alex Hailey que después haría Raíces) y sintió amor y sus mejores ganas de ayudar a la vida de ese ser que le antojaba extraordinario.
Este ejemplo -como varios otros- muestra a las clara la doble cara de Feyerabend. Injustisimo con los poderosos y justisimo con los marginales, advenedizos, buscadores de nuevos horizontes, tanto teóricos, como prácticos.
Con una mirada aguda que supera a la mayoría de los cientistas sociales Feyerabend se dio cuenta en tiempo real de que el mayor éxito estudiantil fue que la facultad respaldara la posición de los dirigentes estudiantiles y obligara a la administración a retirarse.
Pero cuando la reivindicación giro hacia la lucha contra la guerra de Vietnam
-como quería Mario Savio uno de los líderes estudiantiles
mas
despiertos- la administración Reagan liquido las reformas y lo que fue
bueno como comienzo de la lucha para parar la guerra casi 10 años mas tarde,
convirtió a California en un nuevo tipo de sociedad académica tan desalmada y
desangelada como existen en casi todos los otros lugares del mundo.
Hay apuntes margínales simpáticos en su trayectoria como el movimiento que inicio John Searle para que despidieran a Feyerabend de Berkeley, que fracaso por la complejidad burocrática que esa movida suponía. También enternece la relación de profundo cariño q e lo unió a Imre Lakatos a pesar del popperianismo triste de este ultimo.
A pesar de la extensión previa de nuestro racconto hasta ahora hemos dicho poco y nada de las ideas propias de Feyerabend. Ello no obedece solamente a nuestra inveterada vocación de paparazzi epistemologicos que ya ha quedado ampliamente testimoniada en este weblog desde sus inicios.
Tratado contra el método
Es que el propio Paul en su acotado ensayo de 170 paginas apenas le dedica un capitulo, el 12 a hablar de sus ideas especialmente en su Tratado contra el método, mientras que dedica el resto a hablar de su vida, y no de sus propias tribulaciones intelectuales. En el resto de los capítulos mechados van sus impresiones de tal o cual presentación de alguna opera de Mozart, encontramos apenas unos pespuntes de sus discusiones de la interpretación que hizo Popper de Bohr o cosas por el estilo, que seguramente ocuparían el 99% de una biografía ordinaria (por caso la propia que se regalo a si mismo Karl Popper titulada Búsqueda sin término).
Pero dado que el propio Paul no explicó allí como devino mundialmente famoso (¿quien hubiese creído que una editorial marginal como New Left o Verso iba a ponerlo en el registro mundial con mucha mas fuerza que Cambridge University Press? Veamos que dice al respecto.
Ya lo insinuamos. Tratado contra el método, esa obra que convirtió a Feyerabend en un post-popperiano radical no es un libro, es un collage. Sus distintas esquirlas y fragmentos provienen de fuentes variadas, aunque conservando muchas veces las palabras originales, que datan de 10, 15 e incluso 20 años antes de la primera edición.
Los Delaware Studies, Los Pittsburg Studies, los Minnesota Studies fueron sus fuentes editas. Teniendo por encima la presencia intolerable del ogro popperiano, Feyarebend insistía en ese entonces que la teoría y la observación no eran entidades independientes vinculadas por reglas de correspondencia, sino que formaban un todo indivisible.
Lo que siempre llamo la atención en Feyerabend fue la fuente de sus intuiciones y desarrollos. Porque el impulso inicial y radical para su obra no provino como vemos en tanta literatura académica burocrática, de compañeros de ruta académica sino de una jeringoza de lecturas que es casi imposible ordenar para cualquiera de nosotros y que sin embargo en el funcionaban de catalizador ejemplar.
Así gran parte de sus estudios en inconmensurabilidad, la mas estratégica de las nociones post-popperianas y de la que Kuhn se arrepintió avergonzado en la segunda edición de su La Estructura de las Revoluciones Científicas de 1969 -a diferencia de la original de 1962- le surgieron a partir de una lectura de un triunvirato insólito y variado.
Se trato de la puesta en conjunción de Discovery of the Mind de Bruno Snell, Del arte egipcio de Heinrich Schafer y de Otica, scienza de la visione de Vasco Ronchi. Snell lo introdujo a Feyerabend en la noción de mundo de vida o forma integral de ser (algo a lo que apuntamos este cuatrimestre en la cátedra con nuestra idea de formas tecnoculturales).
El concepto homérico de ser humano no era una teoría formulada para poner orden en un material que pudiera sostenerse sobre sus pies, sino que era un conjunto de hábitos que lo impregnaban todo: lenguaje, percepción, arte, poesía y anticipaciones del pensamiento filosófico. Era esa suma integrada e inconsutil la que habia fabricado la atmosfera irrepetible que llamamos "los griegos".
La perspectiva de Feyerabend se dibujo tanto leyendo Philosophy and the Physicists de Susan Stebbing como al calor de su primera reseña critica de Kuhn. ¿Veían los antiguos y los modernos lo mismo con distintos ojos? ¿O veían cosas distintas con los mismos ojos? La diferencia nada menor recorre de pe a pa la filosofía de la ciencia del siglo XX, y no parece haberse disuelto por mas parafernalia y equipamiento computacional usado aquí o alla para cerrar el debate.
Porque en definitiva lo único que le importaba a Feyerabend, -que fue un metteur en scene casi único en el siglo XX- era escandalizar a la gente. Paul odiaba los tonos grises y por ello acuño la palabra-valija anarquismo-epistemologico, que según el es bastante mas que pura retórica.
Para Feyerabend el mundo, y especialmente el de la ciencia era una entidad compleja y dispersa que no podía ser captada por teorías y por reglas sencillas. A su entender la mayoría de las teorías filosóficas no eran mas que tumores intelectuales.
Por eso le fascino tanto los Dos dogmas del empirismo lógico de Quine, asi como también la obra de Austin -que seria publicada mas tarde como Sentido y sensibilidad- en la cual Austin invitaba a leer los textos literalmente para prestar verdadera atención a las palabras impresas. Enunciados que habían parecido obvios e incluso profundos dejaban de repente de tener sentido.
Con esos juegos Feyerabend y sus amigos también se dieron cuenta de que las formas corrientes de hablar eran mejores, mas flexibles y mas sutiles que sus sucedáneos filosóficos.
La novedad aportada por Feyerabend -que hay que revitalizar y profundizar en este nuevo milenio de confusion y estupefacción sin fin- es que no hay un sentido común, sino muchos, así como no hay una ciencia, sino varias. La propia ciencia tiene partes enfrentadas con distintas estrategias, resultados, adornos metafísicos. La ciencia es un collage no es un sistema.
Multiplicidad de sentidos comun y de ciencia
Por otra parte,
tanto la experiencia histórica como los principios democráticos indican que lo
mejor que nos puede pasar (y con la genomica y las terapias clonicas ya
instaladas como nuevas armas políticas, la urgencia se muestra sola) es que la
ciencia permanezca bajo el control publico, porque al no ser objetiva ancla
fácilmente en otras tradiciones y es atravesada por todo tipo de intereses.
Siguiendo al satirista Johann Nestroy y a los dadaistas, Feyerabend evitaba los modos académicos de exposición y siempre utilizo expresiones corrientes y el lenguaje del mundo del espectáculo y de la prensa sensacionalista para hacer punch con sus ideas.
En algún lectura posible -la que ci piace a noi- la obra de Feyerabend se
divide en dos, las casi 3 décadas que le insumio juntar materia prima para su
collage, y las dos décadas posteriores en donde casi no hizo otra cosa que
defenderse y atacar por lo que había puesto allí -hasta olvidarse del asunto y
ser feliz muy feliz en los últimos 10 años de su vida, destino que se le había
antojado impensable antes. Todos se tiraron contra el, los filósofos, los
científicos y los intelectuales. Y el resultado le hizo bastante mella porque
estuvo profundamente deprimido (cuando empezaron estas
escaramuzas) durante
mas de un año.
Lo bueno del caso es que respondiendo y reescribiendo tediosos capítulos sobre cosas tediosas, se dio cuenta del tiempo precioso que había perdido, y que podía haber dedicado a tomar sol, ver televisión, ir al cine o producir alguna comedia. Y allí se libero mucho mas contundentemente y con consecuencias personales que en sus muchas décadas de libertinaje previas.
Al final de su vida cuando el mismo evalúo sus propuestas se congratulo de que mucha investigación empírica en historia y sociología de la ciencia como a realizada por H.M.Collins, Andrew Pickering, Ian Hacking, Michael Lynch, David Bloor, Michel Callon, Steve Woolgar ,Steve Fuller, Sharon Traweek, Bruno Latour (Ver la excelente antología Science as practice and culture de Andrew Pickering) aunque no necesariamente lo hubiesen leído para llegar a ser quienes eran, fueron exactamente en la dirección que a el le fascinaba y pisando las sendas que el mismo había abierto.
Con una sinceridad enternecedora así como percibió lo bien orientado que estaba en una historia cultural de las practicas científicas, al mismo tiempo reconoció que su relativismo que había profesado con tanto ahínco (y que lo convirtió en compañero de ruta involuntario de los postmodernos), no había ido demasiado lejos y que el contacto intercultural probablemente sea mucho mas fuerte que cualquier aislacionismo o inconmensurabilidad que pudo haber imaginado en alguna época.
Curiosamente desde García Canclini a Serge Gruzinski desde Michel Serres a Tzvetan Todorov las objeciones fuertes en contra de la inconmensurabilidad y la unicidad culturales se repiten una y otra vez.
Por ella Feyerabend firmo convencido y le creemos y compartimos que cada cultura es en potencia todas las culturas y que las características culturales especiales son manifestaciones intercambiables de una sola naturaleza humana.
Las peculiaridades culturales no son por lo tanto sacrosantos. No existe una represión culturalmente autentica, ni un asesinato culturalmente autentico. Solo hay represión y asesinato y ambos deben se tratados como tales.
Resumiendo y legandonos un interesante testamento Feyerabend sostuvo al final de sus días que el objetivismo y el relativismo no son solo insostenibles como filosofías, sino que son ambos son malas guías para una colaboración cultural fructífera.
Feyerabend tuvo otros contactos interesantes con Frederich Durrenmatt, Gunther Stent, Rene Thom, o Krzysztof Zanussi. Al final de su vida se consiguio un socio como Christian Thomas en Suiza que durante 7 años desarrolló seminarios maravillosos (que comenzaban con el Teeteto o el Fedon de Platon o la Fisica de Aristoteles y otros monumentos para la discusion y el esclarecimiento) que nos perdimos como tontos, del estilo que apreciamos en el Naropa Institute (Biologia, Cognicion y Lenguaje) en Boulder en 1981 cuando ya Bateson se habia ido, pero Varela, Maturana y varios mas habian tomado la posta.
Por suerte releido a casi una decada de su muerte Feyerabend esta mas vivo que nunca y su autobiografia resulta una invitacion exquisita para entender de que va la filosofia de la ciencia mas alla de los mamotretos y la sanata academica. Gracias Paul.
Excelente síntesis de su vida y obra
Los textos mas importantes de Feyerabend son
Against Method (London: Verso, 1975).
Science in a Free
Society (London: New Left Books, 1978).
Sus compilaciones de papers fueron
* Realism, Rationalism, and Scientific Method: Philosophical Papers,
Volume 1 (Cambridge: Cambridge University Press,1981).
* Problems of
Empiricism: Philosophical Papers, Volume 2 (Cambridge: Cambridge University
Press, 1981).
* Knowledge, Science and Relativism: Philosophical
Papers, Volume 3, ed. J.Preston, (Cambridge: Cambridge University Press,
1999).
Su autobiografia -que sirvio de hilo conductor en estas editoriales-
Killing Time: The Autobiography of Paul Feyerabend, (Chicago: University of Chicago Press, 1995). Traducida al castellano en por
Su obra postuma fue Conquest
of
Abundance: A Tale of Abstraction Versus the Richness of Being, ed.
B.Terpstra (Chicago: University of Chicago Press, 1999), el Libro que le queria
regalar a Grazia Borrini pero que su muerte le impidio
Critica
de
Matando el tiempo
Un CD con la voz de Paul editado por su viuda Grazia
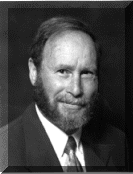
![]()
No hay distribución sin la cognición de los individuos: un enfoque
interactivo dinámico
Gavriel Salomon
Cogniciones distribuidas
Consideraciones
psicológicas y educativas
Gavriel Salomon Compilador
Bs.As, 2001 -
Amorrortu editores
base estoy elaborando herramientas computacionales nuevas, ni a exaltarla. Pues
se trata de una idea novedosa y estimulante. Sin embargo, se la puede llevar demasiado
lejos. Como en caso de muchos otros , "cogniciones distribuidas" ilumina poderosamente
un aspecto de una cuestión y deja que otros caigan en un oscuro olvido.
Para la persona que tiene un martillo, el mundo entero le parece un clavo; el
cristal, los dedos y los cráneos se convierten en especies en peligro.
Lo mismo se aplica, creo, a las cogniciones distribuidas. El individuo ha sido
omitido de las consideraciones teóricas, quizá como antítesis
del acento excesivo que los enfoques psicológicos y educativos tradicionales
pusieron en él. Pero, a consecuencia de ello, la teoría está
truncada y no es satisfactoria desde el punto de vista conceptual.
La cuestión de dónde residen las cogniciones, sobre todo cuando
se la
analiza en el contexto de la educación, no puede ser tratada en
la modalidad
de o (en la cabeza de uno) / o (distribuidas). Tenemos que considerar
la
posibilidad de que, si bien las cogniciones pueden estar distribuidas, necesitan
de algunas "fuentes" de esa distribución, de manera
que puedan operar en
forma conjunta. También tenemos que considerar la
posibilidad de que cada
una de esas llamadas "fuentes", o asociados
intelectuales, pueden crecer en
forma tal que cada una de las reuniones de asociados
posteriores se vuelva
más inteligente.
Antes de avanzar, sin embargo, quisiera hacer algunos comentarios acerca de
la palabra ""distribución"". Por cierto,
el término aludo a la ausencia
de un lugar claro y único, como
cuando las responsabilidades familiares o
las inversiones financieras se reparten
entre distintos individuos o
carteras. Pero eso, por supuesto, no es toda la
historia. Distribución
también significa compartir: compartir
autoridad, lenguaje, experiencias,
tareas y una herencia cultural. A diferencia
del conocimiento y la
capacidad, que tradicionalmente se ha considerado que
residían sólo dentro
del individuo (lo cual llevó inevitablemente
a dejar de lado los contextos
sociales, situacionales y culturales), las cogniciones
distribuidas no
tienen un lugar único "dentro" del individuo.
Antes bien, están
"desparramadas" (Cole, 1991; Lave,
1988); están "n medio de", y se reúnen en
un
sistema que comprende un individuo y pares, docentes o herramientas
suministradas
por la cultura.
Podemos precisar la noción de las cogniciones "desparramadas"
tomando en
préstamo una útil metáfora de recientes formulaciones
del conexionismo (sin
adherir necesariamente a sus dogmas). Bereiter (1991),
en un intento por
relacionar el conexionismo con cuestiones educativas, presenta
un modelo de
las abejas frisonas, cuatro de las cuales están sujetas
a las paredes de una
habitación y conectadas con las restantes mediante
hilos de goma, quedando
toda la red suspendida en el aire. Esta última
primero oscila, y después se
aquieta, creando un patrón particular.
Para lograr el modelo deseado, deben
realizarse muchos ajustes sutiles, puesto
que toda modificación de uno de
los hilos que unen a dos abejas frisonas
afectará al conjunto de la red.
Supóngase que se hicieron muchos
ajustes, de modo que toda vez que las
mismas cuatro abejas están sujetas
a sus correspondientes paredes, la red
produce el mismo patrón deseado.
Puede decirse que han "aprendido" el
patrón. Pero ¿dónde
reside ese aprendizaje y de está su conocimiento? Como
observa Bereiter,
no reside ni en las abejas frisonas ni en el hilo de goma.
Antes bien, está
distribuido a lo largo de toda la red.
Aunque intentaré mostrar que no todos los casos de cogniciones distribuidas
son de la misma índole, no obstante, todas ellas comparten una importante
cualidad: el producto de la asociación intelectual que resulta de la
distribución de cogniciones entre los individuos o entre los individuos
y los artefactos culturales, es un producto en común; no puede serle
atribuido a uno u otro de los asociados. Como ha dicho Pea (1985), "la
inteligencia no es una cualidad de la mente aislada, sino un producto de la
relación entre las estructuras mentales y las estructuras mentales y
las
herramientas del intelecto provistas por la cultura" (pág.168).
Los
diagnósticos hechos por un médico que trabaja con otros o
con un sistema
especializado inteligente, son productos de cogniciones distribuidas,
"desparramadas" en el sistema en su totalidad.
En este capítulo deseo indagar tanto la naturaleza de las cogniciones
distribuidas como el papel que la concepción de las cogniciones de los
individuos debe desempeñar en la construcción de una teoría
que sea
satisfactoria desde el punto de vista conceptual. Plantearé el
problema
formulando tres preguntas centrales y algunas otras derivadas de ellas.
Primero, ¿debemos incluir las cogniciones, las representaciones y las
operaciones mentales de los individuos en la formulación teórica
de las
cogniciones distribuidas? Dicho de otra manera, ¿podemos darnos
el lujo de
no incluir al individuo en tal teorización? Segundo, puesto
que mi respuesta
es que no podemos construir una teoría de las cogniciones
distribuidas sin
una referencia explícita al individuo, ¿están
interrelacionadas las
cogniciones distribuidas y las de los individuos solistas?
En tal caso,
¿cómo? Tercero, sobre la base de las respuestas a
las dos preguntas
anteriores, ¿qué consecuencias para la educación
pueden derivarse en
términos de metas y de prácticas?.
¿Debemos considerar al individuo?
Trataré la primera pregunta planteando otras cuatro: a)¿Cómo
están
distribuidas las cogniciones de las personas en la vida cotidiana?
b) ¿Hay
cogniciones que no pueden estar distribuidas y por tanto son,
por su propia
naturaleza, territorio del individuo? c) ¿Pueden servir
de algo nuestras
formulaciones teóricas sin hacer referencia a las representaciones
mentales
de los individuos? d) ¿Puede explicarse en forma satisfactoria
el desarrollo
de los sistemas distribuidos, conjuntos, si no se tiene en cuenta
el modo
como se desarrollan los individuos que forman parte de él? Según
resultará
manifiesto, no se puede responder a estas preguntas sólo
con referencia a
descubrimientos y observaciones empíricos. Los descubrimientos
empíricos se
basan necesariamente en supuestos a priori que ya contienen
respuestas a las
preguntas que queremos responder. La decisión de un
investigador de indagar
cómo afecta el contexto social a la mente del
individuo (véanse Hatch y
Gardner, en el capítulo 6 de este libro)
o la decisión de un investigador de
observar sólo comportamientos
y cogniciones en un contexto social o
tecnológico (por ejemplo, Lave,
1988; Saxe, 1988), se basan ya en el
supuesto de que las cogniciones del individuo
revisten, o no, interés
teórico.
¿Cómo están distribuidas las cogniciones de las
personas en la vida
cotidiana?
Si bien no puede negarse que muchas acciones humanas están distribuidas
social y tecnológicamente, y que muchas de esas distribuciones contienen
lo que Pea (en el capítulo 2 de este libro) llama "delegación"
en los
demás o en implementos técnicos, es igualmente innegable
que no todas las
cogniciones, sea cual fuere su naturaleza esencial, están
distribuidas todo
el tiempo en todos los individuos, sea cual fuere la situación,
el
propósito, la tendencia o el "aporte".
Esta no sólo constituye una observación más bien evidente,
sino que
además se sigue de la naturaleza misma de la tesis de las cogniciones
distribuidas, que se basa en varios supuestos. Uno de ellos es que, si las
cogniciones
están distribuidas, entonces necesariamente también están
situadas (Brown, Collins y Duguid, 1989), puesto que la distribución
de
las cogniciones depende en gran medida de "aportes" situacionales
(Lave,
1988; Pea, en el capítulo 2 de este libro). A la luz de esto puede
argumentarse que, si las cogniciones están de ese modo ligadas a la
situación,
entonces su distribución dependerá sin duda también de
las
condiciones situacionales y de otras condiciones y otros "aportes"
particulares. En determinadas situaciones, sobre todo en las que lo
permiten,
las cogniciones están distribuidas en tanto que en otras, sobre
todo
cuando la distribución es imposible, no es práctica o los "aportes"
no son reconocidos, no lo está. Sentado ante mi mesa de trabajo pensando
en lo que expondré en este capítulo, no puedo más que apoyarme
en mi
propio repertorio cognitivo; es poco lo que en este austero contexto suministra
aportes cognitivos de una calidad notoria. Por tanto, si las cogniciones a
veces
están distribuidas y a veces no lo están, ninguna teoría
puede
permitirse ignorar los casos y las ocasiones (que probablemente son muchas)
en que las cogniciones no están distribuidas.
¿Hay cogniciones que no pueden estar distribuidas?
La idea de las cogniciones distribuidas se basa en un segundo supuesto
implícito,
a saber, que pueden estar distribuidas. Esa hipótesis puede
ponerse en
tela de juicio, sin embargo, porque existe la posibilidad de que
algunas cogniciones
-a causa de su naturaleza intrínseca- no puedan estarlo.
Perkins (en
el capítulo 3 de este libro) intentó un enfoque así, sosteniendo
que, si bien la mayoría de las especies de cogniciones puede estar
distribuida,
las únicas que no pueden estarlo pertenecen al conocimiento de
orden
superior de un campo. Ese saber, afirma, carece de muchos de los
atributos que
hacen posible la distribución en el entorno físico y social en
que uno está, y, por tanto, debe considerarse que se encuentra en el
individuo (y así debe cultivárselo). Con todo, el conocimiento
de orden
superior no es la única especie de cognición que tal
vez no pueda
distribuirse en el sentido en que se lo señala aquí.
Considérese una tesis planteada por el filósofo John Searle (1984).
Al
criticar la versión "fuerte" de la inteligencia artificial,
que equipara la
mente con una máquina pensante, sostiene que, aunque
la máquina podría
comportarse como si fuera pensante, lo único
que hace es simular la sintaxis
(el conjunto de reglas de funcionamiento) del
pensar ya que no tiene la
semántica (los significados reales) de los
símbolos que maneja. Lo mismo
ocurre con las computadoras. No les interesa
si los ceros y los unos
representan números, letras o lo que fuere. Para
ilustrar este punto, Searle
utiliza la metáfora, ahora famosa, de la
habitación china en la cual una
persona que no habla el chino está
sentada en un ámbito cerrado, provisto de
dos canastos con símbolos
chinos (que para él no tienen significado) y un
libro que contiene, en
la lengua hablada por esa persona, las reglas que con
gran detalle y rigor establecen
cuál símbolo debe ir con cuál. Por debajo de
la puerta
se le hace llegar una cadena de símbolos (las personas que están
fuera de la habitación la llaman una "pregunta") y la
persona que está
adentro responde a ella según el libro de reglas.
No comprende ni a qué se
refiere todo el asunto ni por qué quienes
están afuera consideran como una
"respuesta" lo que
entregó.
Ahora bien: algunas personas podrían decir que la actividad de recibir
preguntas y "responder" a ellas en chino está distribuida
y que el
sistema en su conjunto -la habitación, las reglas en la lengua
hablada por
la persona que está en ella, el individuo que no habla chino-
comprende en
común el chino. ("Comprender" significa
aquí algo más que sólo tener una
representación
de algún conocimiento declarativo; véase Perkins y Simmons,
1988.)
No obstante, como observa Searle, ese sistema conjunto, aunque
observa las reglas
sintácticas, no entiende el contenido semántico de la
serie de
símbolos que produce; hasta puede no saber que las cadenas
consisten
en símbolos que representan algo más allá de ellos mismos.
En
palabras de Searle (1984, pág.31), "Si mis pensamientos han
de ser acerca de
algo, entonces, las cadenas deben tener un significado que
haga que los
pensamientos sean pensamientos acerca de esas cosas".
De este modo resulta
claro que el sistema, si carece de una comprensión
semántica, no comprende
nada. Aun cuando la persona que está en
la habitación haya sido provisto de
otro libro que contenga los significados
semánticos de los símbolos, haría
sido ese individuo el
que podría haber manifestado alguna comprensión, no el
"sistema".
Los sistemas conjuntos pueden compartir la comprensión semántica
en el sentido de llegar a significados comunes, pero estos no estarán
distribuidos en el sentido de estar "desparramados", "delegados"
o "en
medio", según se dijo antes; siempre serán
parte de la mente del
individuo.
¿Podemos dejar de referirnos a las representaciones mentales de
los
individuos?
La incorporación de las cogniciones de los individuos en las formulaciones
teóricas se basa en una distinción entre cogniciones que están
"en la
cabeza" bajo la forma de representaciones y de procesos
aplicados a ellas, y
cogniciones "distribuidas" en el sentido
de que aparecen en forma conjunta.
Esta distinción, aunque tradicionalmente
se ha respetado mucho, puede ser
puesta en tela de juicio. Podría entenderse
que el argumento a favor de
incluir al individuo implica que este está
provisto de determinada caja de
herramientas que contiene conocimientos y habilidades
(representadas de
alguna forma) que aplica de acuerdo con los indicios, las
exigencias que
percibe, y los datos y los aportes de la situación y la
actividad que se
llevará a cabo. Pero ese supuesto es discutido por Lave
(1988) y por otros
(por ejemplo, el Laboratory of Comparative Human Cognition,
1983), quienes
han desarrollado la idea de la cognición distribuido sobre
la base de que
las actividades están ligadas al contexto a tal punto,
y los procesos en
juego en una actividad son tan variables de un contexto social
y distribuido
a otro, que la distinción entre la "caja de herramientas",
el contexto y la
actividad se vuelve insostenible (compárense la matemática
escolar y la
"matemática de la calle"). Así,
Lave (1988) observa que "algunas personas
difieren tanto en sus actividades
aritméticas en contextos diferentes que
resultan discutibles los límites
teóricos entre actividad y contexto, entre
formas cognitivas, corporales
y sociales de actividad, entre información y
valor, entre problema y
solución" (pág.3).
Esto le plantea dificultades a la tesis que estoy desarrollando aquí.
Una
vez que se admite la posibilidad de que una actividad, incluido su conocimiento
y los procedimientos que supone, cambia según la situación, puede
cuestionarse la idea de que algunas cogniciones estén distribuidas algunas
veces. Antes bien, Lave sostiene que en las situaciones típicas de la
vida real se emprende un proceso de conocimiento como parte real de la
actividad
que se está desarrollando en el mundo, y no (sólo) la aplicación
de conocimiento y habilidades preexistentes. De acuerdo con Lave, es
imposible
separar los procesos (de resolución de un problema, por ejemplo)
de sus
productos o las cogniciones puestas de manifiesto en la situación de
las que se desarrollan en la acción, y los elementos estáticos
de los
elementos dinámicos del pensar. Antes de discutir "la
persona" (y por tanto
lo que puede o no puede estar distribuido en
"ella"), debe discutirse "la
persona que actúa
en contextos", donde las cogniciones están "distribuidas
-desparramadas, no repartidas- entre la mente, el cuerpo, la actividad y los
entornos culturalmente organizados (que incluyen a otros actores)"
(1988, pág.1). La idea de las cogniciones distribuidas representa un
traslado de la atención, apartándola de cuestiones tales como
la
referida al modo como se relacionan entre sí las cogniciones distribuidas
y
las no distribuidas, y pone mucho el acento en la totalidad de las actividades
de la persona en situaciones específicas. Como sostiene Pea (en el capítulo
2 de este libro), la inteligencia se realiza y no es una cosa que se posee.
En este sentido, las representaciones -el dominio tradicional del repertorio
cognitivo del individuo y el "material" sobre el que se operaba
mentalmente- resultan, pues, relegadas como menos importantes que las
acciones
situadas y las cogniciones que se construyen in situ.
En verdad, este es un supuesto básico que respalda la perspectiva extrema
de las cogniciones distribuidas. Si lo que cuenta es la acción situada
dentro de la cual las cogniciones están "desparramadas",
y no sólo
repartidas, entre los participantes, entonces ¿qué
necesidad tenemos del
concepto de representación psicológica?
Y si no tenemos necesidad de las
representaciones mentales, entonces la distinción
entre cogniciones que
pueden estar distribuidas y las cogniciones que no pueden
estarlo, se vuelve
irrelevante.
¿Podemos dejar de referirnos a las representaciones mentales de
los
individuos?
Espectáculo y nuevos géneros en los medios de comunicación
Andrew Darley
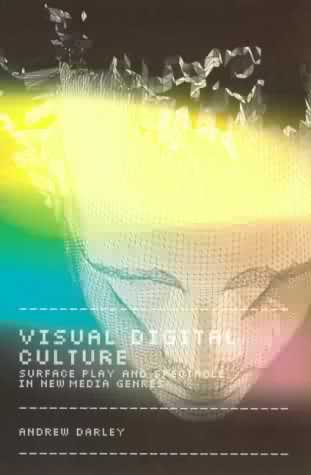
En los albores del siglo XXI, los videojuegos, las películas
digitales y los paseos virtuales se han convertido en experiencias culturales
comunes, sustituyendo, así, a los métodos tradicionales de producción de la
televisión, del cine y del video. Este proceso ha provocado un intenso debate
sobre su impacto en la naturaleza del arte.
En Cultura visual digital. Espéctáculo y nuevos géneros en los medios
de comunicación, Andrew Darley, profesor de Estudios Teóricos y Críticos en The
Surrey Institute of Art an Design, explora la relación entre las tecnologías
digitales emergentes y los medios audiovisuales actuales, y reflexiona acerca
del efecto de estos nuevos géneros de la imagen sobre las experiencias propias
de la cultura visual.
Dividido en tres grandes apartados, esta obra, originalmente publicada en Inglaterra, aborda y contextualiza, en primer término, el desarrollo de la programación digital desde los años 60 ("la época prehistórica") a la fecha, haciendo énfasis en su utilización en la producción de artículos de entretenimiento visual digital.
En una segunda parte, el autor examina la naturaleza estética de los géneros digitales a través del estudio de casos paradigmáticos, de películas como Toy Story y Terminator 2: el juicio final, que "están estableciendo nuevos registros en lo que toca a exhibición de virtuosismo y a involucración con la forma", y también a videos musicales como el Manchild, de Neneh Cherry, o el Black and White, de Michael Jackson, trabajos que "ejemplifican algunas de las particulares (y conocidas) direcciones que ha tomado el video, movido por su afán 'ecléctico', 'combinatorio' e 'intertextual'".
Finalmente, en un tercer capítulo, Darley examina lo que él llama "los géneros más recientes y más representativos de la cultura visual digital": los juegos de computadora (como Quake o Blade Runner) y los espectáculos virtuales ("películas de paseo" o "simuladores de desplazamiento") para reflexionar acerca de las implicaciones de la cultura visual contemporánea en relación con la experiencia y el consumo del espectador.
Darley se pregunta si los géneros visuales digitales han supuesto una ruptura en el énfasis que tradicionalmente se ponía en la historia, la representación, el significado y la interpretación en beneficio de la imagen y el ámbito de las sensaciones.
Andrew Darley, Cultura visual digital. Espectáculo y nuevos géneros en
los medios de comunicación, Barcelona, Paidós Comunicación, 2002, pp. 331.
Introducción.

En el momento que nos adentramos en el siglo XXI, los videojuegos, las películas digitales y los paseos virtuales se han convertido en experiencias culturales comunes. Todas ellas forman parte del tema principal de este libro, que se ocupa de un grupo de géneros o formas culturales a los que me refiero mediante el término aglutinador de cultura visual digital. Las formas en cuestión son el cine de espectáculo, la animación por ordenador y ciertos tipos de videos musicales y anuncios publicitarios, las atracciones en salas especiales y los paseos virtuales, y los juegos de ordenador y de máquinas recreativas.
Consideras en tanto que fenómenos culturales, estas formas parecen ser extremadamente novedosas, habiendo aparecido como modalidades de la cultura de masas desde hace tan sólo unos veinte años.
Dado que este libro trata acerca de estos géneros recientes de cultura
visual, resulta útil disponer desde el comienzo de una descripción de los mismos
y de alguna idea sobre cómo han aparecido y cómo han llegado a convertirse en lo
que son. Ésa es la razón por la que la Primera Parte de este volumen tiene un
carácter histórico.
Ya existen diversos estudios históricos que dan cuenta de
algunos de los aspectos y de ciertos ejemplos individuales de las formas basadas
en la imagen digital que se exploran en estas páginas (véanse, por ejemplo,
Haddon, 1988; Darley, 1990; Coyle, 1993). Sin embargo, hasta donde yo sé, nunca
se ha intentado ofrecer el tipo de análisis integral que aparece en los
capítulos siguientes, un tipo de explicación que ponga en relación esa
diversidad de aspectos y de formas. Esta circunstancia no debe sorprendernos:
hasta ahora las descripciones han tenido, por fuerza, un carácter exploratorio,
de tanteo Han sido intentos de comprender un espacio cultural que aún se
encontraba en sus etapas de formación; un espacio cultural que, pese a los
todavía rápidos cambios que marcan su desarrollo, sólo recientemente ha
comenzado a consolidarse, dando lugar a modos y géneros institucionales más
estables. Es imposible predecir cuánto durarán; pero, en este instante, existen,
haciendo susceptible, por lo tanto, que esta recientísima constelación de
formas, relacionadas por el uso de una misma tecnología y por su ubicación
cultural, reciba el tipo de tratamiento estético comparativo que este libro
lleva a cabo.
El primer capítulo abarca un período relativamente breve que se
extiende desde los años sesenta hasta el día de hoy. El objetivo es describir
los principales modos en los que se han desarrollado y utilizado los ordenadores
digitales en las prácticas de producción de estas formas visuales incipientes.
Para ello, trazo un bosquejo de su aparición, describiendo el proceso de
configuración de cada una de ellas, y expongo de qué manera las técnicas
digitales han contribuido a su gestación.
Los capítulos 2 y 3 proponen
ulteriores consideraciones históricas, con el fin de arrojar más luz sobre la
naturaleza estética de los géneros visuales digitales en cuestión. Abandonando
el tono expositivo adoptado en el primer capítulo, estas reflexiones procuran
comprender y explicar el lugar que la cultura visual digital ocupa en el seno de
una historia más amplia –o quizás mejor en el de una constelación de historias-
de la cultura moderna y en relación con ella. En primer lugar, inquiero sobre
todas estas formas en el contexto de una historia cultural más amplia, que toma
en consideración los diversos tipos de entretenimiento popular basados en la
tecnología, y que se remonta al siglo pasado (e incluso más allá en el tiempo).
Después, las considero en relación con la cultura contemporánea y con la idea
histórica de lo que se denomina “modernidad tardía” o “posmodernidad”. Una de
las cosas que espero demostrar es que, para empezar a entender la dimensión
formal y estética de la cultura visual digital, resulta necesario superar los
límites de una explicación que se centre únicamente en su desarrollo cronológico
o tecnológico, por más instructivo que esto último resulte. Sin embargo, acaso
la propuesta más interesante se articule en torno a las reflexiones sobre la
importancia y el significado de las continuidades y las discontinuidades, de las
similitudes y las diferencias que existen entre formas visuales igualmente
basada en la tecnología: las del pasado y el presente, y las que existen en el
propio presente digital. Exploro estas líneas de continuidad, así como sus
disyunciones correlativas, en términos tanto de los propios géneros como de sus
contextos culturales-estéticos, intentando describir y explicar de qué manera
esas continuidades y esas discontinuidades resultan significativas.
La
Segunda Parte comprende una investigación más extensa sobre la naturaleza de la
propia estética visual digital. En los capítulos 4 y 5 llevo a cabo una
minuciosa exploración de varios de los géneros por los que nos preguntamos.
Examinando manifestaciones concretas extraídas de los campos de la animación
digital, de la publicidad, del cine y del video musical, pretende demostrar más
detalladamente cómo cada una de ellas, de manera diversa, continúa la tradición
del espectáculo popular abordada en la sección anterior. Al mismo tiempo,
comienzo a mostrar cómo la dimensión estética de cada una de ellas constituye la
expresión de un momento histórico muy distinto, de un momento que se ha vuelto
posible y que ha sido estimulado por los nuevos desarrollos tecnológicos y que
se halla sometido a las fuerzas predominantes de una cultura de masas regida por
la “intertextualidad electrónica”.
Además de ofrecer un mayor número de
análisis estéticos concretos de formas de imagen digital (capítulos 4, 5 y 7)
del que suele ser habitual, avanzo, en el capítulo 6, hacia el establecimiento
de reflexiones relacionadas con ellos de carácter más comprensivo. Considero los
géneros en cuestión como manifestaciones particulares de una tendencia más
general, presente en gran parte de la cultura de finales del siglo XX, y que se
manifiesta en una preocupación cada vez mayor por la forma visual y por la
superficie (abordada en el capítulo 3). Exploro las implicaciones haciéndome
cargo de una masa de una masa de conceptos subyacentes y cambiantes,
relacionados con la naturaleza estética de los géneros visuales digitales (y,
consecuentemente, por lo menos, con gran parte de la cultura visual de masas en
general), que en unos casos parecen estar en auge, mientras que, en otros,
parecen hallarse en declive. Lo que de esta manera pretendo sugerir es que,
mientras ciertos desarrollos derivados de prácticas en las que operan conceptos
como los de repetición y montaje desempeñan un papel fundamental en la
constitución y la comprensión de los actuales impulsos neospectaculares, otras
nociones que han sido claves en el pasado, como las de autoría y género, han
dejado de tener ese papel.
La sección final, la Tercera Parte, centra su
atención de una manera más precisa en la experiencia del espectador y en los
espacios de consumo estético. El capítulo 7 actúa como una especie de puente
entre las reflexiones “poéticas” más obvias o directas de la sección anterior y
la exploración más decidida de temas relacionados con el papel del espectador,
abordada en el último capítulo. Así, al hablar sobre la naturaleza estética de
los juegos de ordenador y de las atracciones en salas especiales, he intentado
ahondar mucho más en cuestiones relacionadas con la actividad y la respuesta del
espectador. La razón fundamental para llevar a cabo esta operación radica en la
manera, sumamente novedosa, en que estos géneros potencian este aspecto, a
saber, haciendo referencia a lo que comúnmente se conoce como sus capacidades
“interactivas” o “inmersitas”. Sugiero que lo que los “jugadores” y los
“paseantes” de los juegos y de las atracciones virtuales llevan a término puede
entenderse como algo que, en muchos aspectos, resulta típico de la experiencia
del espectador tal como se desarrolla en el resto de géneros de la cultura
visual digital.
El capítulo 8 investiga este tema, el de los espectadores y
los géneros visuales digitales, analizando qué es lo que tienen en común. Señalo
y comienzo a describir el alejamiento que se está produciendo en la actualidad
respecto de anteriores modos de experiencia del espectador, basados
tradicionalmente en preocupaciones simbólicas (y en “modelos interpretativos”),
y el surgimiento de receptores que buscan ante todo la intensidad de la
estimulación sensual directa. Como posible vía para comprender mejor lo que
ocurre dentro de este nuevo espacio estético del neoespectáculo, se presentan y
se analizan diversos conceptos de juego; asimismo, se introduce una serie de
reflexiones relativas a cómo puede evaluarse esta modalidad espectatorial, y, en
un intento de indicar cómo podemos empezar a adquirir un mayor conocimiento de
esas experiencias del espectador o del fenómeno del visionado, vuelvo a la
historia de los distintos entretenimientos espectaculares y a la naturaleza
cambiante de los espacios de exhibición y de los contextos de consumo. Una vez
más, tomo en consideración las continuidades, las similitudes y las diferencias,
entendiendo que una diferencia crucial –un factor clave que afecta a la
actividad y a la experiencia del espectador contemporáneo- radica en la
aparición de modos y contextos privados de exhibición y recepción. Finalmente,
al hilo de la reflexión acerca del contexto más comprensivo en el que habitan
los espectadores de las formas visuales digitales, reviso algunos de los
intentos más comunes que se han dado en el ámbito de los estudios culturales
para conceptualizar lo que se conoce como la experiencia “posmoderna”. Aunque
ahí se produzcan algunas coincidencias entre esos enfoques y el nuestro en
relación con la actividad del espectador, actividad que he empezado a dilucidar
respecto a las formas digitales y el neoespectáculo, aconsejo prudencia antes de
aventurarse a realizar generalizaciones que resulten excesivamente apresuradas.
Frente a esta actitud, defiendo el presentimiento de que la cultura
contemporánea es mucho más rica en matices y mucho más compleja en el plano
estético de lo que puede parecer a primera vista, y de que necesitamos entender
más claramente las distintas maneras en las que este fenómeno acontece; pues
incluso la estética que comienzo a dilucidar en los capítulos que siguen posee
un carácter sorprendentemente rico y diverso, pese a las extraordinarias
regularidades presentes en sus diversas manifestaciones.
Las complejidades del espectáculo contemporáneo.
La forma en que este
libro trata su tema contrasta vivamente con muchas de las aproximaciones
dirigidas a comprender la imagen digital que se han realizado hasta la fecha. La
mayoría de aquellos que, como yo, nos hemos interesado por el aspecto estético
de esa imagen, ha preferido concentrarse en las prácticas, más marginales, del
arte cibernético. Por otro lado, aquellos que comparten mi interés por las
evoluciones de la cultura de masas, o bien no tienen en cuenta en absoluto el
ámbito de la estética, o bien tienden a entender ese concepto de formas muy
diferentes a la que hago valer en esta obra.
Resulta tentador sugerir que el
uso que realizo de la historia y de lo que puede describirse como un rudimento
de “poética” para entender la dimensión estética de la cultura visual digital
agota el tema que trato. Pues, ¿cómo puede uno empezar a entender desde un punto
de vista estético una tradición espectacular y una cultura del espectáculo sino
prestando atención a las apariencias y al aspecto sensual? Y, sin embargo, las
cosas no resultan tan sencillas, pues, sin duda, las cuestiones que yacen en el
núcleo de la aproximación adoptada en estas páginas –cuestiones que giran en
torno a un inicio de comprensión de la forma, del estilo y de la dinámica del
comportamiento del espectador-, también tienen un campo de aplicación que se
extiende más allá de mi objeto de estudio.
Es de justicia decir, no obstante,
que la mayoría de las aproximaciones actuales dirigidas a lograr una comprensión
de los géneros y las expresiones de la cultura visual contemporánea consideran
estas preocupaciones secundarias respecto de problemas más urgentes. Las
aproximaciones críticas dominantes tratan estos fenómenos culturales como textos
cuyo significado necesita ser explicado de diversas maneras o desvelado tanto en
un sentido general como particular. Tales empeños son, naturalmente,
fundamentales. Pero, en lo que sigue, yo adopto la aproximación que está menos
en boga. Ciñéndome a la línea trazada por autores como Susan Sontag (1967),
Kristin Thompson (1981), y más recientemente, David Bordwell (1991), defiendo la
opinión de que la un tanto abandonada dimensión estética resulta igual de
importante para entender el tipo de prácticas culturales que se exploran en
estas páginas.
La forma que más adelante propongo de entender cómo los
espectadores se relacionan con expresiones recientes de la cultura visual
digital, como el cine de espectáculo, el video musical o los juegos de
ordenador, es una que, hablando en términos generales, implica la idea de
“pasividad”, al menos, en tanto ésta se entienda o se conciba en términos de
intelección y de procesos de creación de sentido, de “lectura” o de
interpretación. Pues la naturaleza estética de las formas visuales digitales,
aunque de ningún modo homogénea, se inclina poderosamente hacia la preeminencia
de lo sensual. Es a término como forma, estilo, ornamentación, simulación,
ilusión, y, especialmente, espectáculo, a los que recurro con mayor frecuencia
durante el análisis de los ejemplos propuestos. De hecho, sugiero que en las
manifestaciones y géneros de la cultura visual digital que analizo, resulta
posible discernir una clara disminución del interés por la construcción de
significados, incluso en el ámbito de la producción textual. A los espectadores
se les aborda y se les involucra en este caso desde planos más inmediatos y
superficiales. Incluso me atrevo a sugerir que esa clase de involucración supone
un cierto giro de la sensibilidad, un giro que se dirige a orientarla en mayor
medida hacia las apariencias de superficie, hacia la composición y hacia el
artificio, así como a establecer una relación más intensa con experiencias
estéticas basadas de modo más directo en lo sensual.
¿Y qué hay de la
evaluación cultural de la estética que propongo y detallo en estas páginas? El
hecho de recuperar el debate entre las supuestas “alta” cultural y la cultura
“popular” puede parecer extraño, especialmente cuando se piensa –como se afirma
con frecuencia- que la cultura contemporánea (la “posmodernidad”) está haciendo
que tales distinciones queden cada vez más obsoletas (véase, por ejemplo, Fiske,
1994, 254). Sin embargo, todavía resuenan ciertos ecos de esta distinción en el
seno de algunas perspectivas críticas en relación con la cultura contemporánea y
especialmente en lo que toca a los géneros y a las manifestaciones de la cultura
visual digital. Naturalmente, el hecho de que los guardianes y los críticos de
los valores estéticos y éticos de la época consideraran los entretenimientos
visuales populares del siglo XIX con suspicacia y en general con desprecio no
nos sorprende. Al fin y al cabo, fue precisamente en el siglo XIX cuando se
consolidó la idea del “artista como genio”, y con ella la distinción entre
formas de arte ”elevadas” y “vulgares”. Dentro de esta estructura de valores, se
dio en considerar que aquellas formas emergentes de cultura –la fotografía, el
cine, el parque de atracciones- posibilitadas por la tecnología y
comercializadas como diversiones manufacturada, no eran sino meras curiosidades
condenadas al olvido. Desde este perspectiva, las formas de espectáculo puro
–donde la imagen cuenta por sí misma-, junto con sus refuerzos, los procesos
mecánicos de estimulación física y vértigo, no se estiman dignos de
consideración. Se les juzga triviales y estéticamente
estériles.
Naturalmente, no digo que las cosas no hayan cambiado con el curso
del tiempo. La historia y la crítica de la cultura (ambas entendidas en su
sentido más amplio) han contribuido a eliminar una serie de ideas regresivas y
románticas que pesaban sobre el arte. Se ha permitido la entrada en su redil de
formas de cultura popular y de masas, y, en el transcurso de ese proceso, se ha
inoculado un sano antídoto: el reconocimiento, propio de una perspectiva, de que
el arte, como todo lo demás, es un fenómeno social, y uno que, específicamente,
no puede comprenderse de manera correcta desligado del desarrollo histórico y de
la especificidad de los contextos sociales (véase Wolff, 1981). Empero, sería un
error asumir que los prejuicios profundamente enraizados de una época anterior
han quedado, en consecuencia, eliminados, como lo sería pensar que las formas de
crítica más recientes no toman partido –de manera explícita o no- respecto al
valor del juicio estético. No conozco con certeza el grado o la naturaleza
exacta de la afinidad que gran parte de la crítica cultural actual parece
compartir con una sensibilidad crítica previa a la lata cultura, de orientación
básicamente literaria (véase Sontan, 1967; Huyssen, 1984, 5-52). Parece, no
obstante, que independientemente de cómo comprendamos y evaluemos en última
instancia los géneros y expresiones de la cultura visual digital en esta obra,
debemos tener en cuenta el hecho de que existen prejuicios e inclinaciones
–explícitos y condicionantes- que siguen influyendo en la forma en la que éstas
se perciben en cuanto cultura.
David Bordewell (1991) ha expresado su
preocupación ante la posibilidad de que el interés predominante dentro del campo
de los estudios fílmicos por las aproximaciones centradas en la interpretación
haya retrasado el desarrollo de maneras alternativas de comprensión crítica de
las películas. La hegemonía de la “presunción hermenéutica” que Bordwell señala
en los estudios fílmicos tiene, no obstante, un alcance mayor: informa y
predomina en casi todas las ramas del amplio campo de los estudios culturales.
No hay duda de que su disciplina paradigmática –al menos en la actual fase de
predominio- ha sido la crítica literaria. De hecho, una de las causas de la
falta de perspectivas alternativas bien pudiera ser la de que métodos
específicamente diseñados para la comprensión de textos literarios se hayan
aplicado indiscriminadamente al análisis de textos visuales. Al hacer estas
observaciones, no pretendo escarnecer el uso de enfoques interpretativos para la
comprensión de los productos culturales. Tampoco quiero negar que la
interpretación (la búsqueda de significados ocultos) no sea esencial para la
empresa crítica en cualquiera de los campos de las ciencias humanas; lo que más
bien pretendo sugerir es que resulta vital reconocer –y en este aspecto me
encuentro decididamente del lado de Bordwell- que, en cualquier tipo de
expresión cultural, siempre nos encontramos con otros elementos. Además, no
deberíamos dar nunca por sentada la importancia o la significación de los
componentes extrasemánticos. El mayor problema de las interpretaciones centradas
en el significado reside precisamente en su predominio, es decir, en su éxito y
en su seguridad, que no sólo hace que ellas mismas permanezcan ciegas ante otras
dimensiones de los “textos”, de las obras, de los géneros o de las formas que
analizan, sino que también disuade de otros enfoques de seguir esos caminos. Sin
embargo, hay algo incluso más importante: el hecho de que la hegemonía de las
aproximaciones que se centran en el significado dentro del campo de los estudios
académicos pueda contribuir tanto a que, por una parte, se continúe
malinterpretando la condición estética de expresiones como las que centran este
estudio, como a que, por otra (al menos eso es lo que me parece), se las
continúe relegando a un rango inferior desde un punto de vista cultural.
La
tradición artística en la que mejor parecen encajar los géneros y las
manifestaciones visuales digitales que se exploran en estas páginas es aquella
conocida como “ornamental”, es decir, la de las formas “menores” del arte o la
cultura. Se trata de una clase de arte que muestra una marcada tendencia a poner
el énfasis sobre la forma, el estilo, la superficie, el artificio, el
espectáculo y las sensaciones, atenuando la importancia del significado y
fomentando la inactividad intelectual. Las artes ornamentales persiguen la mera
diversión: sus formas se dirigen a producir un efecto inmediato y efímero.
Ciertamente, desde algunas perspectivas se las relacionan con la superfluidad y
el derroche. En la medida en que tienden a no preocuparse por la representación
o por el significado sino en un sentido puramente formal, se las percibe como
excesivas, incluso como decadentes.
Y, sin embargo, ¿es esto así realmente?
¿No resulta posible elaborar una defensa convincente a favor de este tipo de
estética? ¿Son la ornamentación, el estilo, el espectáculo, el vértigo,
conceptos verdaderamente inferiores desde un punto de vista estético, o más bien
se trata sólo de nociones distintas (ajenas) a las ideas establecidas en el arte
literario, clásico y moderno? ¿Una estética sin profundidad es necesariamente
una estética empobrecida, o es más bien otra clase de estética, malentendida e
infravalorada como tal? Pues, ¿qué hay de malo, en principio, en el deleite, el
placer, la excitación, la emoción, la admiración, el asombro, las sensaciones,
etc., que experimenta quien se deja llevar por tales formas? Incluso antes de
comenzar a albergar determinadas ideas sobre si estos espectadores
contemporáneos resisten o escapan al sistema cuando consumen este tipo de
textos, existe una estética relativamente nueva y particular (y todavía opaca)
que es necesario reconocer y comprender.
Resulta importante darse cuenta de
que se ha producido un giro, al menos dentro de un área importante de la cultura
visual contemporánea, hacia una estética que coloca en primer plano la dimensión
de la apariencia, de la forma y de las sensaciones. Y, desde una perspectiva
estética, debemos tomarnos este giro en serio. Naturalmente, esto implica
deshacernos de los prejuicios y del rechazo de enfoques previos, que afirman que
ese tipo de obras son demasiado vacuas y obvias para ser objeto de un estudio
serio. También supone aceptar que, en un primer momento, resulte más probable
que las cuestiones de tipo sensual o perceptivo sean más fructíferas para el
análisis estético que los problemas relacionados con los “significados
implícitos o reprimidos”. Precipitarse en la interpretación antes de comprender
con claridad la propia estética puede conducir a la desestimación excesivamente
apresurada de un espectáculo estético de este tipo, basándose en que es
superficial, completamente transparente o cualquier otra cosa. Y, efectivamente,
casi con toda seguridad, se trata de otra cosa, pero también, y del mismo modo,
de unas formas de práctica estética no comprendidas (relativamente) en su justa
medida, aunque sin duda resulten poderosas. Poner en claro, detallar de una
manera pormenorizada y describir estas prácticas formales y espectaculares desde
esta perspectiva, más concreta y parcial, forma parte esencial del esfuerzo
dirigido a comprender el amplio interés de nuestra sociedad por el ámbito de la
superficie .
En las manifestaciones más rientes de la cultura visual digital
cabe reconocer un ejemplo de la perdurabilidad histórica de ciertas formas de
dirigirse a los ojos y a los sentidos, lo cual se pone de relieve de maneras
sumamente distintas alas que eran propias del pasado. No obstante, también
existen líneas de continuidad, así como cambios y rupturas, en la persistencia
de este espacio estético. Ciertamente, cabe considerar la presencia de dos
perspectivas relacionadas entre sí que resultan importantes para la comprensión
de lo que todo esto supone. Desde la perspectiva del papel del espectador, se
plantea la cuestión de comprender qué es lo que se pone en juego en los procesos
de involucración que las formas desencadenan y en la apreciación de las mismas.
Asimismo, cabe considerar el papel, frecuentemente pasado por alto o desdeñado,
que el artificio y la destreza técnica desempeñan en su construcción.
Efectivamente, tal como más adelante sugiero, son, al menos en parte,
precisamente estos últimos elementos –es decir, la prestidigitación, la
pirotecnia, los efectos teatrales, etc.- lo que los espectadores y los jugadores
admiran, y no únicamente los efectos que producen. Incluso puede que la
apreciación de la composición se hall más enraizada aquí, en cuanto elemento
destinado a la involucración del espectador, que en otras formas propias de la
cultura visual de masas. Acaso yo mismo caiga a veces en el error de dar a
entender (o pensar) que las técnicas de producción de las formas contemporáneas
de la cultura visual digital de las que trata esta obra resultan en gran medida
formularias e instrumentales. Puede que existan buenas razones para adoptar una
actitud de este tipo. Pero, ¿no podríamos admitir también que lo que puede que
aquí se manifieste sean determinadas inquietudes en relación con la destreza
técnica (desplegada en la producción de diversos efectos visuales), inquietudes
que hasta ahora no se habían comprendido a fondo precisamente porque siempre se
las había considerado como inmediatamente transparentes e inferiores? Lejos de
ser obvias, yo sugeriría que se las pusiera en relación con una tradición
estética que permanece en una relativa oscuridad, una tradición que este libro
se preocupa para comenzar a esclarecer, despejando el camino para futuras
investigaciones.
No pretendo que la única empresa que debamos acometer sea la
de intentar proporcionar una comprensión más clara del funcionamiento estético
de las manifestaciones más recientes de la tradición espectacular, ni que esto
nos dote de una base que resulta de alguna forma indispensable para plantear
reflexiones ulteriores de mayor calado. Lo que sí me interesa, sin embargo, es
que superemos la perspectiva crítica que los enfoques del pasado aplicaban a los
nuevos desarrollos. Ciertamente, deberíamos reconocer la validez y la
complejidad de tales prácticas y de las expresiones y formas que generan, e
incluso ir más allá y admitir que la comprensión de su funcionamiento y de su
naturaleza precisa de métodos capaces de articular elementos y procesos muy
distintos de los que cabía encontrar en las manifestaciones inmediatamente
anteriores de la cultura visual de masas. En resumen, un a mayor claridad y una
mejor comprensión de la naturaleza estética (hablando en términos generales) del
espacio cultural que en este libro se somete a examen, no puede sino resultar
beneficiosa para otras tentativas críticas o interpretativas que intenten
entender su lugar o la función que desempeña dentro de un esquema general.
 De la De la
selección de textos de Walter Benjamin hemos querido reproducir aquí el
reconocido trabajo del autor «La obra de arte en la época de su
reproductibilidad técnica». En éste Benjamin elabora una tesis sobre el
futuro/presente del arte. Para navegar el texto ver:
De la De la
selección de textos de Walter Benjamin hemos querido reproducir aquí el
reconocido trabajo del autor «La obra de arte en la época de su
reproductibilidad técnica». En éste Benjamin elabora una tesis sobre el
futuro/presente del arte. Para navegar el texto ver:
PROLOGO | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - | - 10 - | - 11 - | - 12 - | - 13 - | - 14 - | - 15 - | EPILOGO
Al decir de Jesús Martín-Barbero
en su libro De los medios a las
mediaciones
(Aquí
podés bajar unas páginas del libro) "Pocos textos tan citados en los últimos
años, y posiblemente tan poco y mal leídos, como «La obra de arte en la época de
su reproductibilidad técnica»/.../. Reducido a unas cuantas afirmaciones sobre
la relación entre arte y tecnología, ha sido convertido falsamente en un canto
al progreso tecnológico en el ámbito de la comunicación o se ha transformado su
concepción de la muerte del aura en la de la muerte del arte.
Al tiempo, pretendemos encontrar pautas de conexión de sentido en el cruce de aquel texto y el artículo recientemente publicado en el Punto de Vista Nº 76 (agosto-setiembre 2003), en el cuál, Beatriz Sarlo, refiere a una reciente publicación de Susan Sontag: "Regarding the Pain of Others", según Sarlo este trabajo retoma críticamente, en un ejercicio muy poco común, algunas de las hipótesis de su anterior libro sobre la fotografía, de hace veinticinco años. Como señala Sarlo, se trata de un tratado moral, cuyo título tiene, deliberadamente, dos sentidos: "respecto del dolor ajeno" y "mirar, con atención, con respeto, el dolor ajeno". La indecisión entre esos dos sentidos, que el inglés hace posible, le da su carácter al libro, transmitiendo una fluctuación temática, ya que se trata de una meditación sobre el dolor y sobre sus representaciones.
Una posible reflexión podría ser la de relacionar lo dicho por Sontang acerca de la des-estetización del sufrimiento y la vinculación entre arte y política en la concepción benjaminina…
"Discursos Ininterrumpidos" En la obra de arte en la época de su
reproductibilidad técnica
Walter Benjamin
(1936)
"En un tiempo muy distinto del nuestro, y por hombres cuyo poder de acción sobre las cosas era insignificante comparado con el que nosotros poseemos, fueron instituidas nuestras Bellas Artes y fijados sus tipos y usos. Pero el acrecentamiento sorprendente de nuestros medios, la flexibilidad y la precisión que éstos alcanzan, las ideas y costumbres que introducen, nos aseguran respecto de cambios próximos y profundos en la antigua industria de lo Bello. En todas las artes hay una parte física que no puede ser tratada como antaño, que no puede sustraerse a la acometividad del conocimiento y la fuerza modernos. Ni la materia, ni el espacio, ni el tiempo son, desde hace veinte años, lo que han venido siendo desde siempre. Es preciso contar con que novedades tan grandes transformen toda la técnica de las artes y operen por tanto sobre la inventiva, llegando quizás hasta a modificar de una manera maravillosa la noción misma del arte."
PAUL VALÉRY, Pièces sur l'art ("La conquête de l'ubiquité").
Cuando Marx emprendió el análisis de la producción capitalista estaba
ésta en sus comienzos. Marx orientaba su empeño de modo que cobrase valor de
pronóstico. Se remontó hasta la relaciones fundamentales de dicha producción y
las expuso de tal guisa que resultara de ellas lo que en el futuro pudiera
esperarse del capitalismo. Y resultó que no sólo cabía esperar de él una
explotación crecientemente agudizada de los proletarios, sino además el
establecimiento de condiciones que posibilitan su propia abolición.
La transformación de la superestructura, que ocurre mucho más lentamente que la de la infraestructura, ha necesitado más de medio siglo para hacer vigente en todos los campos de la cultura el cambio de las condiciones de producción. En qué forma sucedió, es algo que sólo hoy puede indicarse. Pero de esas indicaciones debemos requerir determinados pronósticos. Poco corresponderán a tales requisitos las tesis sobre el arte del proletariado después de su toma del poder; mucho menos todavía algunas sobre el de la sociedad sin clases; más en cambio unas tesis acerca de las tendencias evolutivas del arte bajo las actuales condiciones de producción. Su dialéctica no es menos perceptible en la superestructura que en la economía. Por eso sería un error menospreciar su valor combativo. Dichas tesis dejan de lado una serie de conceptos heredados (como creación y genialidad, perennidad y misterio), cuya aplicación incontrolada, y por el momento difícilmente controlable, lleva a la elaboración del material fáctico en el sentido fascista. Los conceptos que seguidamente introducimos por vez primera en la teoría del arte se distinguen de los usuales en que resultan por completo inútiles para los fines del fascismo. Por el contrario, son utilizables para la formación de exigencias revolucionarias en la política artística.
La obra de arte ha sido siempre fundamentalmente susceptible de reproducción. Lo que los hombres habían hecho, podía ser imitado por los hombres. Los alumnos han hecho copias como ejercicio artístico, los maestros las hacen para difundir las obras, y finalmente copian también terceros ansiosos de ganancias. Frente a todo ello, la reproducción técnica de la obra de arte es algo nuevo que se impone en la historia intermitentemente, a empellones muy distantes unos de otros, pero con intensidad creciente. Los griegos sólo conocían dos procedimientos de reproducción técnica: fundir y acuñar. Bronces, terracotas y monedas eran las únicas obras artísticas que pudieron reproducir en masa. Todas las restantes eran irrepetibles y no se prestaban a reproducción técnica alguna. La xilografía hizo que por primera vez se reprodujese técnicamente el dibujo, mucho tiempo antes de que por medio de la imprenta se hiciese lo mismo con la escritura. Son conocidas las modificaciones enormes que en la literatura provocó la imprenta, esto es, la reproductibilidad técnica de la escritura. Pero a pesar de su importancia, no representan más que un caso especial del fenómeno que aquí consideramos a escala de historia universal. En el curso de la Edad Media se añaden a la xilografía el grabado en cobre y el aguafuerte, así como la litografía a comienzos del siglo diecinueve.
Con la litografía, la técnica de la reproducción alcanza un grado fundamentalmente nuevo. El procedimiento, mucho más preciso, que distingue la transposición del dibujo sobre una piedra de su incisión en taco de madera o de su grabado al aguafuerte en una plancha de cobre, dio por primera vez al arte gráfico no sólo la posibilidad de poner masivamente (como antes) sus productos en el mercado, sino además la de ponerlos en figuraciones cada día nuevas. La litografía capacitó al dibujo para acompañar, ilustrándola, la vida diaria. Comenzó entonces a ir al paso con la imprenta. Pero en estos comienzos fue aventajado por la fotografía pocos decenios después de que se inventara la impresión litográfica. En el proceso de la reproducción plástica, la mano se descarga por primera vez de las incumbencias artísticas más importantes que en adelante van a concernir únicamente al ojo que mira por el objetivo. El ojo es más rápido captando que la mano dibujando; por eso se ha apresurado tantísimo el proceso de la reproducción plástica que ya puede ir a paso con la palabra hablada. Al rodar en el estudio, el operador de cine fija las imágenes con la misma velocidad con la que el actor habla. En la litografía se escondía virtualmente el periódico ilustrado y en la fotografía el cine sonoro. La reproducción técnica del sonido fue empresa acometida a finales del siglo pasado. Todos estos esfuerzos convergentes hicieron previsible una situación que Paul Valéry caracteriza con la frase siguiente: "Igual que el agua, el gas y la corriente eléctrica vienen a nuestras casas, para servirnos, desde lejos y por medio de una manipulación casi imperceptible, así estamos también provistos de imágenes y de series de sonidos que acuden a un pequeño toque, casi a un signo, y que del mismo modo nos abandonan"(1) Hacia 1900 la reproducción técnica había alcanzado un standard en el que no sólo comenzaba a convertir en tema propio la totalidad de las obras de arte heredadas (sometiendo además su función a modificación hondísimas), sino que también conquistaba un puesto específico entre los procedimientos artísticos. Nada resulta más instructivo para el estudio de ese standard que referir dos manifestaciones distintas, la reproducción de la obra artística y el cine, al arte en su figura tradicional.
Incluso en la reproducción mejor acabada falta algo: el aquí y ahora de la obra de arte, su existencia irrepetible en el lugar en que se encuentra. En dicha existencia singular, y en ninguna otra cosa, se realizó la historia a la que ha estado sometida en el curso de su perduración. También cuentan las alteraciones que haya padecido en su estructura física a lo largo del tiempo, así como sus eventuales cambios de propietario.(2) No podemos seguir el rastro de las primeras más que por medio de análisis físicos o químicos impracticables sobre una reproducción; el de los segundos es tema de una tradición cuya búsqueda ha de partir del lugar de origen de la obra.
El aquí y ahora del original constituye el concepto de su autenticidad. Los análisis químicos de la pátina de un bronce favorecerán que se fije si es auténtico; correspondientemente, la comprobación de que un determinado manuscrito medieval procede de un archivo del siglo XV favorecerá la fijación de su autenticidad. El ámbito entero de la autenticidad se sustrae a la reproductibilidad técnica -y desde luego que no sólo a la técnica-(3). Cara a la reproducción manual, que normalmente es catalogada como falsificación, lo auténtico conserva su autoridad plena, mientras que no ocurre lo mismo cara a la reproducción técnica. La razón es doble. En primer lugar, la reproducción técnica se acredita como más independiente que la manual respecto del original. En la fotografía, por ejemplo, pueden resaltar aspectos del original accesibles únicamente a una lente manejada a propio antojo con el fin de seleccionar diversos puntos de vista, inaccesibles en cambio para el ojo humano. O con ayuda de ciertos procedimientos, como la ampliación o el retardador, retendrá imágenes que se le escapan sin más a la óptica humana. Además, puede poner la copia del original en situaciones inasequibles para éste. Sobre todo le posibilita salir al encuentro de su destinatario, ya sea en forma de fotografía o en la de disco gramofónico. La catedral deja su emplazamiento para encontrar acogida en el estudio de un aficionado al arte; la obra coral, que fue ejecutada en una sala o al aire libre, puede escucharse en una habitación.
Las circunstancias en que se ponga el producto de la reproducción de una obra
de arte, quizás dejen intacta la consistencia de ésta, pero en cualquier caso
deprecian su aquí y ahora. Aunque en modo alguno valga ésto sólo para una obra
artística, sino que parejamente vale también, por ejemplo, para un paisaje que
en el cine transcurre ante el espectador. Sin embargo, el proceso aqueja en el
objeto de arte una médula sensibilísima que ningún objeto natural posee en grado
tan vulnerable. Se trata de su autenticidad. La autenticidad de una cosa es la
cifra de todo lo que desde el origen puede transmitirse en ella desde su
duración material hasta su testificación histórica. Como esta última se funda en
la primera, que a su vez se le escapa al hombre en la reproducción, por eso se
tambalea en ésta la testificación histórica de la cosa. Claro que sólo ella;
pero lo que se tambalea de tal suerte es su propia autoridad.(4)
Resumiendo
todas estas deficiencias en el concepto de aura, podremos decir: en la época de
la reproducción técnica de la obra de arte lo que se atrofia es el aura de ésta.
El proceso es sintomático; su significación señala por encima del ámbito
artístico. Conforme a una formulación general: la técnica reproductiva
desvincula lo reproducido del ámbito de la tradición. Al multiplicar las
reproducciones pone su presencia masiva en el lugar de una presencia
irrepetible. Y confiere actualidad a lo reproducido al permitirle salir, desde
su situación respectiva, al encuentro de cada destinatario. Ambos procesos
conducen a una fuerte conmoción de lo transmitido, a una conmoción de la
tradición, que es el reverso de la actual crisis y de la renovación de la
humanidad. Están además en estrecha relación con los movimientos de masas de
nuestros días. Su agente más poderoso es el cine. La importancia social de éste
no es imaginable incluso en su forma más positiva, y precisamente en ella, sin
este otro lado suyo destructivo, catártico: la liquidación del valor de la
tradición en la herencia cultural. Este fenómeno es sobre todo perceptible en
las grandes películas históricas. Es éste un terreno en el que constantemente
toma posiciones. Y cuando Abel Gance proclamó con entusiasmo en 1927:
"Shakespeare, Rembrandt, Beethoven, harán cine... Todas las leyendas, toda la
mitología y todos los mitos, todos los fundadores de religiones y todas las
religiones incluso... esperan su resurrección luminosa, y los héroes se
apelotonan, para entrar, ante nuestras puertas"(5), nos estaba invitando, sin
saberlo, a una liquidación general.
Dentro de grandes espacios históricos de tiempo se modifican, junto con toda la existencia de las colectividades humanas, el modo y manera de su percepción sensorial. Dichos modo y manera en que esa percepción se organiza, el medio en el que acontecen, están condicionados no sólo natural, sino también históricamente. El tiempo de la Invasión de los Bárbaros, en el cual surgieron la industria artística del Bajo Imperio y el Génesis de Viena,* trajo consigo además de un arte distinto del antiguo una percepción también distinta. Los eruditos de la escuela vienesa, Riegel y Wickhoff, hostiles al peso de la tradición clásica que sepultó aquel arte, son los primeros en dar con la ocurrencia de sacar de él conclusiones acerca de la organización de la percepción en el tiempo en que tuvo vigencia. Por sobresalientes que fueran sus conocimientos, su limitación estuvo en que nuestros investigadores se contentaron con indicar la signatura formal propia de la percepción en la época del Bajo Imperio. No intentaron (quizás ni siquiera podían esperarlo) poner de manifiesto las transformaciones sociales que hallaron expresión en esos cambios de la sensibilidad. En la actualidad son más favorables las condiciones para un atisbo correspondiente. Y si las modificaciones en el medio de la percepción son susceptibles de que nosotros, sus coetáneos, las entendamos como desmoronamiento del aura, sí que podremos poner de bulto sus condicionamientos sociales.
Conviene ilustrar el concepto de aura, que más arriba hemos propuesto para temas históricos, en el concepto de un aura de objetos naturales. Definiremos esta última como la manifestación irrepetible de una lejanía (por cercana que pueda estar). Descansar en un atardecer de verano y seguir con la mirada una cordillera en el horizonte o una rama que arroja su sombra sobre el que reposa, eso es aspirar el aura de esas montañas, de esa rama. De la mano de esta descripción es fácil hacer una cala en los condicionamientos sociales del actual desmoronamiento del aura. Estriba éste en dos circunstancias que a su vez dependen de la importancia creciente de las masas en la vida de hoy. A saber: acercar espacial y humanamente las cosas es una aspiración de las masas actuales(6) tan apasionada como su tendencia a superar la singularidad de cada dato acogiendo su reproducción. Cada día cobra una vigencia más irrecusable la necesidad de adueñarse de los objetos en la más próxima de las cercanías, en la imagen, más bien en la copia, en la reproducción. Y la reproducción, tal y como la aprestan los periódicos ilustrados y los noticiarios, se distingue inequívocamente de la imagen. En ésta, la singularidad y la perduración están imbricadas una en otra de manera tan estrecha como lo están en aquélla la fugacidad y la posible repetición. Quitarle su envoltura a cada objeto, triturar su aura, es la signatura de una percepción cuyo sentido para lo igual en el mundo ha crecido tanto que incluso, por medio de la reproducción, le gana terreno a lo irrepetible. Se denota así en el ámbito plástico lo que en el ámbito de la teoría advertimos como un aumento de la importancia de la estadística. La orientación de la realidad a las masas y de éstas a la realidad es un proceso de alcance ilimitado tanto para el pensamiento como para la contemplación.
La unicidad de la obra de arte se identifica con su ensamblamiento en el
contexto de la tradición. Esa tradición es desde luego algo muy vivo, algo
extraordinariamente cambiante. Una estatua antigua de Venus, por ejemplo, estaba
en un contexto tradicional entre los griegos, que hacían de ella objeto de
culto, y en otro entre los clérigos medievales que la miraban como un ídolo
maléfico. Pero a unos y a otros se les enfrentaba de igual modo su unicidad, o
dicho con otro término: su aura. La índole original del ensamblamiento de la
obra de arte en el contexto de la tradición encontró su expresión en el culto.
Las obras artísticas más antiguas sabemos que surgieron al servicio de un ritual
primero mágico, luego religioso. Es de decisiva importancia que el modo aurático
de existencia de la obra de arte jamás se desligue de la función ritual.(7) Con
otras palabras: el valor único de la auténtica obra artística se funda en el
ritual en el que tuvo su primer y original valor útil. Dicha fundamentación
estará todo lo mediada que se quiera, pero incluso en las formas más profanas
del servicio a la belleza resulta perceptible en cuanto ritual secularizado(8).
Este servicio profano, que se formó en el Renacimiento para seguir vigente por
tres siglos, ha permitido, al transcurrir ese plazo y a la primera conmoción
grave que le alcanzara, reconocer con toda claridad tales fundamentos. Al
irrumpir el primer medio de reproducción de veras revolucionario, a saber la
fotografía (a un tiempo con el despunte del socialismo), el arte sintió la
proximidad de la crisis (que después de otros cien años resulta innegable), y
reaccionó con la teoría de "l'art pour l'art", esto es, con una teología del
arte. De ella procedió ulteriormente ni más ni menos que una teología negativa
en figura de la idea de un arte "puro" que rechaza no sólo cualquier función
social, sino además toda determinación por medio de un contenido objetual. (En
la poesía, Mallarmé ha sido el primero en alcanzar esa posición).
Hacer justicia a esta serie de hechos resulta indispensable para una cavilación que tiene que habérselas con la obra de arte en la época de su reproducción técnica. Esos hechos preparan un atisbo decisivo en nuestro tema: por primera vez en la historia universal, la reproductibilidad técnica emancipa a la obra artística de su existencia parasitaria en un ritual. La obra de arte reproducida se convierte, en medida siempre creciente, en reproducción de una obra artística dispuesta para ser reproducida. (9) De la placa fotográfica, por ejemplo, son posibles muchas copias; preguntarse por la copia auténtica no tendría sentido alguno. Pero en el mismo instante en que la norma de la autenticidad fracasa en la producción artística, se trastorna la función íntegra del arte. En lugar de su fundamentación en un ritual aparece su fundamentación en una praxis distinta, a saber en la política.
La recepción de las obras de arte sucede bajo diversos acentos entre los cuales hay dos que destacan por su polaridad. Uno de esos acentos reside en el valor cultural, el otro en el valor exhibitivo de la obra artística(10). La producción artística comienza con hechuras que están al servicio del culto. Presumimos que es más importante que dichas hechuras estén presentes y menos que sean vistas. El alce que el hombre de la Edad de Piedra dibuja en las paredes de su cueva es un instrumento mágico. Claro que lo exhibe ante sus congéneres; pero está sobre todo destinado a los espíritus. Hoy nos parece que el valor cultural empuja a la obra de arte a mantenerse oculta: ciertas estatuas de dioses sólo son accesibles a los sacerdotes en la "cella". Ciertas imágenes de Vírgenes permanecen casi todo el año encubiertas, y determinadas esculturas de catedrales medievales no son visibles para el espectador que pisa el santo suelo. A medida que las ejercitaciones artísticas se emancipan del regazo ritual, aumentan las ocasiones de exhibición de sus productos. La capacidad exhibitiva de un retrato de medio cuerpo, que puede enviarse de aquí para allá, es mayor que la de la estatua de un dios, cuyo puesto fijo es el interior del templo. Y si quizás la capacidad exhibitiva de una misa no es de por sí menor que la de una sinfonía, la sinfonía ha surgido en un tiempo en el que su exhibición prometía ser mayor que la de una misa.
Con los diversos métodos de su reproducción técnica han crecido en grado tan fuerte las posibilidades de exhibición de la obra de arte, que el corrimiento cuantitativo entre sus dos polos se torna, como en los tiempos primitivos, en una modificación cualitativa de su naturaleza. A saber, en los tiempos primitivos, y a causa de la preponderancia absoluta de su valor cultural, fue en primera línea un instrumento de magia que sólo más tarde se reconoció en cierto modo como obra artística; y hoy la preponderancia absoluta de su valor exhibitivo hace de ella una hechura con funciones por entero nuevas entre las cuales la artística -la que nos es consciente- se destaca como la que más tarde tal vez se reconozca en cuanto accesoria.(11) Por lo menos es seguro que actualmente la fotografía y además el cine proporcionan las aplicaciones más útiles de ese conocimiento.
En la fotografía, el valor exhibitivo comienza a reprimir en toda la línea al valor cultural. Pero éste no cede sin resistencia. Ocupa una última trinchera que es el rostro humano. En modo alguno es casual que en los albores de la fotografía el retrato ocupe un puesto central. El valor cultural de la imagen tiene su último refugio en el culto al recuerdo de los seres queridos, lejanos o desaparecidos. En las primeras fotografías vibra por vez postrera el aura en la expresión fugaz de una cara humana. Y esto es lo que constituye su belleza melancólica e incomparable. Pero cuando el hombre se retira de la fotografía, se opone entonces, superándolo, el valor exhibitivo al cultural. Atget es sumamente importante por haber localizado este proceso al retener hacia 1900 las calles de París en aspectos vacíos de gente. Con mucha razón se ha dicho de él que las fotografió como si fuesen el lugar del crimen. Porque también éste está vacío y se le fotografía a causa de los indicios. Con Atget comienzan las placas fotográficas a convertirse en pruebas en el proceso histórico. Y así es como se forma su secreta significación histórica. Exigen una recepción en un sentido determinado. La contemplación de vuelos propios no resulta muy adecuada. Puesto que inquietan hasta tal punto a quien las mira, que para ir hacia ellas siente tener que buscar un determinado camino. Simultáneamente los periódicos ilustrados comienzan a presentarle señales indicadoras. Acertadas o erróneas, da lo mismo. Por primera vez son en esos periódicos obligados los pies de las fotografías. Y claro está que éstos tiene un carácter muy distinto al del título de un cuadro. El que mira una revista ilustrada recibe de los pies de sus imágenes unas directivas que en el cine se harán más precisas e imperiosas, ya que la comprensión de cada imagen aparece prescrita por la serie de todas las imágenes precedentes.
Aberrante y enmarañada se nos antoja hoy la disputa sin cuartel que al correr el siglo diecinueve mantuvieron la fotografía y la pintura en cuanto al valor artístico de sus productos. Pero no pondremos en cuestión su importancia, sino que más bien podríamos subrayarla. De hecho esa disputa era expresión de un trastorno en la historia universal del que ninguno de los dos contendientes era consciente. La época de su reproductibilidad técnica desligó al arte de su fundamento cultural: y el halo de su autonomía se extinguió para siempre. Se produjo entonces una modificación en la función artística que cayó fuera del campo de visión del siglo. E incluso se le ha escapado durante tiempo al siglo veinte, que es el que ha vivido el desarrollo del cine.
En vano se aplicó por de pronto mucha agudeza para decidir si la fotografía es un arte (sin plantearse la cuestión previa sobre si la invención de la primera no modificaba por entero el carácter del segundo). Enseguida se encargaron los teóricos del cine de hacer el correspondiente y precipitado planteamiento. Pero las dificultades que la fotografía deparó a la estética tradicional fueron juego de niños comparadas con las que aguardaban a esta última en el cine. De ahí esa ciega vehemencia que caracteriza los comienzos de la teoría cinematográfica. Abel Gance, por ejemplo, compara el cine con los jeroglíficos: "Henos aquí, en consecuencia de un prodigioso retroceso, otra vez en el nivel de expresión de los egipcios... El lenguaje de las imágenes no está todavía a punto, porque nosotros no estamos aún hechos para ellas. No hay por ahora suficiente respeto, suficiente culto por lo que expresan"(12). También Séverin-Mars escribe: "¿Qué otro arte tuvo un sueño más altivo... a la vez más poético y más real? Considerado desde este punto de vista representaría el cine un medio incomparable de expresión, y en su atmósfera debieran moverse únicamente personas del más noble pensamiento y en los momentos más perfectos y misteriosos de su carrera"(13). Por su parte, Alexandre Arnoux concluye una fantasía sobre el cine mudo con tamaña pregunta: "Todos los términos audaces que acabamos de emplear, ¿no definen al fin y al cabo la oración?"(14). Resulta muy instructivo ver cómo, obligados por su empeño en ensamblar el cine en el arte, esos teóricos ponen en su interpretación, y por cierto sin reparo de ningún tipo, elementos culturales. Y sin embargo, cuando se publicaron estas especulaciones ya existían obras como La opinión pública y La quimera del oro. Lo cual no impide a Abel Gance aducir la comparación con los jeroglíficos y a Séverin-Mars hablar del cine como podría hablarse de las pinturas de Fra Angelico. Es significativo que autores especialmente reaccionarios busquen hoy la importancia del cine en la misma dirección, si no en lo sacral, sí desde luego en lo sobrenatural. Con motivo de la realización de Reinhardt del Sueño de una noche de verano afirma Werfel que no cabe duda de que la copia estéril del mundo exterior con sus calles, sus interiores, sus estaciones, sus restaurantes, sus autos y sus playas es lo que hasta ahora ha obstruido el camino para que el cine ascienda al reino del arte. "El cine no ha captado todavía su verdadero sentido, sus posibilidades reales... Estas consisten en su capacidad singularísima para expresar, con medios naturales y con una fuerza de convicción incomparable, lo quimérico, lo maravilloso, lo sobrenatural"(15).
En definitiva, el actor de teatro presenta él mismo en persona al público su ejecución artística; por el contrario, la del actor de cine es presentada por medio de todo un mecanismo. Esto último tiene dos consecuencias. El mecanismo que pone ante el público la ejecución del actor cinematográfico no está atenido a respetarla en su totalidad. Bajo la guía de la cámara va tomando posiciones a su respecto. Esta serie de posiciones, que el montador compone con el material que se le entrega, constituye la película montada por completo. La cual abarca un cierto número de momentos dinámicos que en cuanto tales tiene que serle conocidos a la cámara (para no hablar de enfoques especiales o de grandes planos). La actuación del actor está sometida por tanto a una serie de tests ópticos. Y ésta es la primera consecuencia de que su trabajo se exhiba por medio de un mecanismo. La segunda consecuencia estriba en que este actor, puesto que no es él mismo quien presenta a los espectadores su ejecución, se ve mermado en la posibilidad, reservada al actor de teatro, de acomodar su actuación al público durante la función. El espectador se encuentra pues en la actitud del experto que emite un dictamen sin que para ello le estorbe ningún tipo de contacto personal con el artista. Se compenetra con el actor sólo en tanto que se compenetra con el aparato. Adopta su actitud: hace test(16). Y no es ésta una actitud a la que puedan someterse valores culturales.
Al cine le importa menos que el actor represente ante el público un personaje; lo que le importa es que se represente a sí mismo ante el mecanismo. Pirandello ha sido uno de los primeros en dar con este cambio que los tests imponen al actor. Las advertencias que hace a este respecto en su novela Se rueda quedan perjudicadas, pero sólo un poco, al limitarse a destacar el lado negativo del asunto. Menos aún les daña que se refieran únicamente al cine mudo. Puesto que el cine sonoro no ha introducido en este orden ninguna alteración fundamental. Sigue siendo decisivo representar para un aparato -o en el caso del cine sonoro para dos. "El actor de cine", escribe Pirandello, "se siente como en el exilio. Exiliado no sólo de la escena, sino de su propia persona. Con un oscuro malestar percibe el vacío inexplicable debido a que su cuerpo se convierte en un síntoma de deficiencia que se volatiliza y al que se expolia de su realidad, de su vida, de su voz y de los ruidos que produce al moverse, transformándose entonces en una imagen muda que tiembla en la pantalla un instante y que desaparece enseguida quedamente... La pequeña máquina representa ante el público su sombra, pero él tiene que contentarse con representar ante la máquina"(17). He aquí un estado de cosas que podríamos caracterizar así: por primera vez -y esto es obra del cine- llega el hombre a la situación de tener que actuar con toda su persona viva, pero renunciando a su aura. Porque el aura está ligada a su aquí y ahora. Del aura no hay copia. La que rodea a Macbeth en escena es inseparable de la que, para un público vivo, ronda al actor que le representa. Lo peculiar del rodaje en el estudio cinematográfico consiste en que los aparatos ocupan el lugar del público. Y así tiene que desaparecer el aura del actor y con ella la del personaje que representa.
No es sorprendente que en su análisis del cine un dramaturgo como Pirandello toque instintivamente el fondo de la crisis que vemos sobrecoge al teatro. La escena teatral es de hecho la contrapartida más resuelta respecto de una obra de arte captada íntegramente por la reproducción técnica y que incluso, como el cine, procede de ella. Así lo confirma toda consideración mínimamente intrínseca. Espectadores peritos, como Arnheim en 1932, se han percatado hace tiempo de que en el cine "casi siempre se logran los mayores efectos si se actúa lo menos posible... El último progreso consiste en que se trata al actor como a un accesorio escogido característicamente... al cual se coloca en un lugar adecuado"(18). Pero hay otra cosa que tiene con esto estrecha conexión. El artista que actúa en escena se transpone en un papel. Lo cual se le niega frecuentemente al actor de cine. Su ejecución no es unitaria, sino que se compone de muchas ejecuciones. Junto a miramientos ocasionales por el precio del alquiler de los estudios, por la disponibilidad de los colegas, por el decorado, etc., son necesidades elementales de la maquinaria las que desmenuzan la actuación del artista en una serie de episodios montables. Se trata sobre todo de la iluminación, cuya instalación obliga a realizar en muchas tomas, distribuidas a veces en el estudio en horas diversas, la exposición de un proceso que en la pantalla aparece como un veloz decurso unitario. Para no hablar de montajes mucho más palpables. El salto desde una ventana puede rodarse en forma de salto desde el andamiaje en los estudios y, si se da el caso, la fuga subsiguiente se tomará semanas más tarde en exteriores. Por lo demás es fácil construir casos muchísmo más paradójicos. Tras una llamada a la puerta se exige al actor que se estremezca. Quizás ese sobresalto no ha salido tal y como se desea. El director puede entonces recurrir a la estratagema siguiente: cuando el actor se encuentre ocasionalmente otra vez en el estudio le disparan, sin que él lo sepa, un tiro por la espalda. Se filma su susto en ese instante y se monta luego en la película. Nada pone más drásticamente de bulto que el arte se ha escapado del reino del halo de lo bello, único en el que se pensó por largo tiempo que podía alcanzar florecimiento.
El extrañamiento del actor frente al mecanismo cinematográfico es de todas, tal y como lo describe Pirandello, de la misma índole que el que siente el hombre ante su aparición en el espejo. Pero es que ahora esa imagen del espejo puede despegarse de él, se ha hecho transportable. ¿Y adónde se la transporta? Ante el público(19). Ni un sólo instante abandona al actor de cine la consciencia de ello. Mientras está frente a la cámara sabe que en última instancia es con el público con quien tiene que habérselas: con el público de consumidores que forman el mercado. Este mercado, al que va no sólo con su fuerza de trabajo, sino con su piel, con sus entrañas todas, le resulta, en el mismo instante en que determina su actuación para él, tan poco asible como lo es para cualquier artículo que se hace en una fábrica. ¿No tendrá parte esta circunstancia en la congoja, en esa angustia que, según Pirandello, sobrecoge al actor ante el aparato? A la atrofia del aura el cine responde con una construcción artificial de la personality fuera de los estudios; el culto a las "estrellas", fomentado por el capital cinematográfico, conserva aquella magia de la personalidad, pero reducida, desde hace ya tiempo, a la magia averiada de su carácter de mercancía. Mientras sea el capital quien de en él el tono, no podrá adjudicársele al cine actual otro mérito revolucionario que el de apoyar una crítica revolucionaria de las concepciones que hemos heredado sobre el arte. Claro que no discutimos que en ciertos casos pueda hoy el cine apoyar además una crítica revolucionaria de las condiciones sociales, incluso del orden de la propiedad. Pero no es éste el centro de gravedad de la presente investigación (ni lo es tampoco de la producción cinematográfica de Europa occidental).
Es propio de la técnica del cine, igual que de la del deporte, que cada quisque asista a sus exhibiciones como un medio especialista. Bastaría con haber escuchado discutir los resultados de una carrera ciclista a un grupo de repartidores de periódicos, recostados sobre sus bicicletas, para entender semejante estado de la cuestión. Los editores de periódicos no han organizado en balde concursos de carreras entre sus jóvenes repartidores. Y por cierto que despiertan gran interés en los participantes. El vencedor tiene la posibilidad de ascender de repartidor de diarios a corredor de carreras. Los noticiarios, por ejemplo, abren para todos la perspectiva de ascender de transeúntes a comparsas en la pantalla. De este modo puede en ciertos casos hasta verse incluido en una obra de arte -recordemos Tres canciones sobre Lenin de Wertoff o Borinage de Ivens. Cualquier hombre aspirará hoy a participar en un rodaje. Nada ilustrará mejor esta aspiración que una cala en la situación histórica de la literatura actual.
Durante siglos las cosas estaban así en la literatura: a un escaso número de escritores se enfrentaba un número de lectores mil veces mayor. Pero a fines del siglo pasado se introdujo un cambio. Con la creciente expansión de la prensa, que proporcionaba al público lector nuevos órganos políticos, religiosos, científicos, profesionales y locales, una parte cada vez mayor de esos lectores pasó, por de pronto ocasionalmente, del lado de los que escriben. La cosa empezó al abrirles su buzón la prensa diaria; hoy ocurre que apenas hay un europeo en curso de trabajo que no haya encontrado alguna vez ocasión de publicar una experiencia laboral, una queja, un reportaje o algo parecido. La distinción entre autores y público está por tanto a punto de perder su carácter sistemático. Se convierte en funcional y discurre de distinta manera en distintas circunstancias. El lector está siempre dispuesto a pasar a ser un escritor. En cuanto perito (que para bien o para mal en perito tiene que acabar en un proceso laboral sumamente especializado, si bien su peritaje lo será sólo de una función mínima), alcanza acceso al estado de autor. En la Unión Soviética es el trabajo mismo el que toma la palabra. Y su exposición verbal constituye una parte de la capacidad que es requisito para su ejercicio. La competencia literaria ya no se funda en una educación especializada, sino politécnica. Se hace así patrimonio común.(20)
Todo ello puede transponerse sin más al cine, donde ciertas remociones, que en la literatura han reclamado siglos, se realizan en el curso de un decenio. En la praxis cinematográfica -sobre todo en la rusa- se ha consumado ya esa remoción esporádicamente. Una parte de los actores que encontramos en el cine ruso no son actores en nuestro sentido, sino gentes que desempeñan su propio papel, sobre todo en su actividad laboral. En Europa occidental la explotación capitalista del cine prohibe atender la legítima aspiración del hombre actual a ser reproducido. En tales circunstancias la industria cinematográfica tiene gran interés en aguijonear esa participación de las masas por medio de representaciones ilusorias y especulaciones ambivalentes.
El rodaje de una película, y especialmente de una película sonora, ofrece
aspectos que eran antes completamente inconcebibles. Representa un proceso en el
que es imposible ordenar una sola perspectiva sin que todo un mecanismo
(aparatos de iluminación, cuadro de ayudantes, etc.), que de suyo no pertenece a
la escena filmada, interfiera en el campo visual del espectador (a no ser que la
disposición de su pupila coincida con la de la cámara). Esta circunstancia hace,
más que cualquier otra, que las semejanzas, que en cierto modo se dan entre una
escena en el estudio cinematográfico y en las tablas, resulten superficiales y
de poca monta. El teatro conoce por principio el emplazamiento desde el que no
se descubre sin más ni más que lo que sucede es ilusión. En el rodaje de una
escena cinematográfica no existe ese emplazamiento. La naturaleza de su ilusión
es de segundo grado; es un resultado del montaje. Lo cual significa: en el
estudio de cine el mecanismo ha penetrado tan hondamente en la realidad que el
aspecto puro de ésta, libre de todo cuerpo extraño, es decir técnico, no es más
que el resultado de un procedimiento especial, a saber el de la toma por medio
de un aparato fotográfico dispuesto a este propósito y su montaje con otras
tomas de igual índole. Despojada de todo aparato, la realidad es en este caso
sobremanera artificial, y en el país de la técnica la visión de la realidad
inmediata se ha convertido en una flor imposible.
Este estado de la cuestión,
tan diferente del propio del teatro, es susceptible de una confrontación muy
instructiva con el que se da en la pintura. Es preciso que nos preguntemos ahora
por la relación que hay entre el operador y el pintor. Nos permitiremos una
construcción auxiliar apoyada en el concepto de operador usual en cirugía. El
cirujano representa el polo de un orden cuyo polo opuesto ocupa el mago. La
actitud del mago, que cura al enfermo imponiéndole las manos, es distinta de la
del cirujano que realiza una intervención. El mago mantiene la distancia natural
entre él mismo y su paciente. Dicho más exactamente: la aminora sólo un poco por
virtud de la imposición de sus manos, pero la acrecienta mucho por virtud de su
autoridad. El cirujano procede al revés: aminora mucho la distancia para con el
paciente al penetrar dentro de él, pero la aumenta sólo un poco por la cautela
con que sus manos se mueven entre sus órganos. En una palabra: a diferencia del
mago (y siempre hay uno en el médico de cabecera) el cirujano renuncia en el
instante decisivo a colocarse frente a su enfermo como hombre frente a hombre;
más bien se adentra en él operativamente. Mago y cirujano se comportan uno
respecto del otro como el pintor y el cámara. El primero observa en su trabajo
una distancia natural para con su dato; el cámara por el contrario se adentra
hondo en la texura de los datos(21). Las imágenes que consiguen ambos son
enormemente diversas. La del pintor es total y la del cámara múltiple, troceada
en partes que se juntan según una ley nueva. La representación cinematográfica
de la realidad es para el hombre actual incomparablemente más importante, puesto
que garantiza, por razón de su intensa compenetración con el aparato, un aspecto
de la realidad despojado de todo aparato que ese hombre está en derecho de
exigir de la obra de arte.
La reproductibilidad técnica de la obra artística modifica la relación de la masa para con el arte. De retrógrada, frente a un Picasso por ejemplo, se transforma en progresiva, por ejemplo cara a un Chaplin. Este comportamiento progresivo se caracteriza porque el gusto por mirar y por vivir se vincula en él íntima e inmediatamente con la actitud del que opina como perito. Esta vinculación es un indicio social importante. A saber, cuanto más disminuye la importancia social de un arte, tanto más se disocian en el público la actitud crítica y la fruitiva. De lo convencional se disfruta sin criticarlo, y se critica con aversión lo verdaderamente nuevo. En el público del cine coinciden la actitud crítica y la fruitiva. Y desde luego que la circunstancia decisiva es ésta: las reacciones de cada uno, cuya suma constituye la reacción masiva del público, jamás han estado como en el cine tan condicionadas de antemano por su inmediata, inminente masificación. Y en cuanto se manifiestan, se controlan. La comparación con la pintura sigue siendo provechosa. Un cuadro ha tenido siempre la aspiración eminente a ser contemplado por uno o por pocos. La contemplación simultánea de cuadros por parte de un gran público, tal y como se generaliza en el siglo XIX, es un síntoma temprano de la crisis de la pintura, que en modo alguno desató solamente la fotografía, sino que con relativa independencia de ésta fue provocada por la pretensión por parte de la obra de arte de llegar a las masas.
Ocurre que la pintura no está en situación de ofrecer objeto a una recepción simultánea y colectiva. Desde siempre lo estuvo en cambio la arquitectura, como lo estuvo antaño el epos y lo está hoy el cine. De suyo no hay por qué sacar de este hecho conclusiones sobre el papel social de la pintura, aunque sí pese sobre ella como perjuicio grave cuando, por circunstancias especiales y en contra de su naturaleza, ha de confrontarse con las masas de una manera inmediata. En las iglesias y monasterios de la Edad Media, y en las cortes principescas hasta casi finales del siglo dieciocho, la recepción colectiva de pinturas no tuvo lugar simultáneamente, sino por mediación de múltiples grados jerárquicos. Al suceder de otro modo, cobra expresión el especial conflicto en que la pintura se ha enredado a causa de la reproductibilidad técnica de la imagen. Por mucho que se ha intentado presentarla a las masas en museos y en exposiciones, no se ha dado con el camino para que esas masas puedan organizar y controlar su recepción.(22) Y así el mismo público que es retrógado frente al surrealismo, reaccionará progresivamente ante una película cómica.
El cine no sólo se caracteriza por la manera como el hombre se presenta ante el aparato, sino además por cómo con ayuda de éste se representa el mundo en torno. Una ojeada a la psicología del rendimiento nos ilustrará sobre la capacidad del aparato para hacer tests. Otra ojeada al psicoanálisis nos ilustrará sobre lo mismo bajo otro aspecto. El cine ha enriquecido nuestro mundo perceptivo con métodos que de hecho se explicarían por los de la teoría freudiana. Un lapsus en la conversación pasaba hace cincuenta años más o menos desapercibido. Resultaba excepcional que de repente abriese perspectivas profundas en esa conversación que parecía antes discurrir superficialmente. Pero todo ha cambiado desde la Psicopatología de la vida cotidiana. Esta ha aislado cosas (y las ha hecho analizables), que antes nadaban inadvertidas en la ancha corriente de lo percibido. Tanto en el mundo óptico, como en el acústico, el cine ha traído consigo una profundización similar de nuestra apercepción. Pero esta situación tiene un reverso: las ejecuciones que expone el cine son pasibles de análisis mucho más exacto y más rico en puntos de vista que el que se llevaría a cabo sobre las que se representan en la pintura o en la escena. El cine indica la situación de manera incomparablemente más precisa, y esto es lo que constituye su mayor susceptibilidad de análisis frente a la pintura; respecto de la escena, dicha capacidad está condicionada porque en el cine hay también más elementos susceptibles de ser aislados. Tal circunstancia tiende a favorecer -y de ahí su capital importancia- la interpenetración recíproca de ciencia y arte. En realidad, apenas puede señalarse si un comportamiento limpiamente dispuesto dentro de una situación determinada (como un músculo en un cuerpo) atrae más por su valor artístico o por la utilidad científica que rendiría. Una de las funciones revolucionarias del cine consistirá en hacer que se reconozca que la utilización científica de la fotografía y su utilización artística son idénticas. Antes iban generalmente cada una por su lado.(23)
Haciendo primeros planos de nuestro inventario, subrayando detalles escondidos de nuestros enseres más corrientes, explorando entornos triviales bajo la guía genial del objetivo, el cine aumenta por un lado los atisbos en el curso irresistible por el que rige nuestra existencia, pero por otro lado nos asegura un ámbito de acción insospechado, enorme. Parecía que nuestros bares, nuestras oficinas, nuestras viviendas amuebladas, nuestras estaciones y fábricas nos aprisionaban sin esperanza. Entonces vino el cine y con la dinamita de sus décimas de segundo hizo saltar ese mundo carcelario. Y ahora emprendemos entre sus dispersos escombros viajes de aventuras. Con el primer plano se ensancha el espacio y bajo el retardador se alarga el movimiento. En una ampliación no sólo se trata de aclarar lo que de otra manera no se veía claro, sino que más bien aparecen en ella formaciones estructurales del todo nuevas. Y tampoco el retardador se limita a aportar temas conocidos del movimiento, sino que en éstos descubre otros enteramente desconocidos que "en absoluto operan como lentificaciones de movimientos más rápidos, sino propiamente en cuanto movimientos deslizantes, flotantes, supraterrenales"(24). Así es como resulta perceptible que la naturaleza que habla a la cámara no es la misma que la que habla al ojo. Es sobre todo distinta porque en lugar de un espacio que trama el hombre con su consciencia presenta otro tramado inconscientemente. Es corriente que pueda alguien darse cuenta, aunque no sea más que a grandes rasgos, de la manera de andar de las gentes, pero desde luego que nada sabe de su actitud en esa fracción de segundo en que comienzan a alargar el paso. Nos resulta más o menos familiar el gesto que hacemos al coger el encendedor o la cuchara, pero apenas si sabemos algo de lo que ocurre entre la mano y el metal, cuanto menos de sus oscilaciones según los diversos estados de ánimo en que nos encontremos. Y aquí es donde interviene la cámara con sus medios auxiliares, sus subidas y sus bajadas, sus cortes y su capacidad aislativa, sus dilataciones y arrezagamientos de un decurso, sus ampliaciones y disminuciones. Por su virtud experimentamos el inconsciente óptico, igual que por medio el psicoanálisis nos enteramos del inconsciente pulsional.
Desde siempre ha venido siendo uno de los cometidos más importantes del arte provocar una demanda cuando todavía no ha sonado la hora de su satisfacción plena.(25) La historia de toda forma artística pasa por tiempos críticos en los que tiende a urgir efectos que se darían sin esfuerzo alguno en un tenor técnico modificado, esto es, en una forma artística nueva. Y así las extravagancias y crudezas del arte, que se producen sobre todo en los llamados tiempos decadentes, provienen en realidad de su centro virtual histórico más rico. Ultimamente el dadaísmo ha rebosado de semejantes barbaridades. Sólo ahora entendemos su impulso: el dadaísmo intentaba, con los medios de la pintura (o de la literatura respectivamente), producir los efectos que el público busca hoy en el cine.
Toda provocación de demandas fundamentalmente nuevas, de esas que abren caminos, se dispara por encima de su propia meta. Así lo hace el dadaísmo en la medida en que sacrifica valores del mercado, tan propios del cine, en favor de intenciones más importantes de las que, tal y como aquí las describimos, no es desde luego consciente. Los dadaístas dieron menos importancia a la utilidad mercantil de sus obras de arte que a su inutilidad como objetos de inmersión contemplativa. Y en buena parte procuraron alcanzar esa inutilidad por medio de una degradación sistemática de su material. Sus poemas son "ensaladas de palabras" que contienen giros obscenos y todo detritus verbal imaginable. E igual pasa con sus cuadros, sobre los que montaban botones o billetes de tren o de metro o de tranvía. Lo que consiguen de esta manera es una destrucción sin miramientos del aura de sus creaciones. Con los medios de producción imprimen en ellas el estigma de las reproducciones. Ante un cuadro de Arp o un poema de August Stramm es imposible emplear un tiempo en recogerse y formar un juicio, tal y como lo haríamos ante un cuadro de Derain o un poema de Rilke. Para una burguesía degenerada el recogimiento se convirtió en una escuela de conducta asocial, y a él se le enfrenta ahora la distracción como una variedad de comportamiento social.(26) Al hacer de la obra de arte un centro de escándalo, las manifestaciones dadaístas garantizaban en realidad una distracción muy vehemente. Había sobre todo que dar satisfacción a una exigencia, provocar escándalo público.
De ser una apariencia atractiva o una hechura sonora convincente, la obra de arte pasó a ser un proyectil. Chocaba con todo destinatario. Había adquirido una calidad táctil. Con lo cual favoreció la demanda del cine, cuyo elemento de distracción es táctil en primera línea, es decir que consiste en un cambio de escenarios y de enfoque que se adentran en el espectador como un choque. Comparemos el lienzo (pantalla) sobre el que se desarrolla la película con el lienzo en el que se encuentra una pintura. Este último invita a la contemplación; ante él podemos abandonarnos al fluir de nuestras asociaciones de ideas. Y en cambio no podremos hacerlo ante un plano cinematográfico. Apenas lo hemos registrado con los ojos y ya ha cambiado. No es posible fijarlo. Duhamel, que odia el cine y no ha entendido nada de su importancia, pero sí lo bastante de su estructura, anota esta circunstancia del modo siguiente: "Ya no puedo pensar lo que quiero. Las imágenes movedizas sustituyen a mis pensamientos".(27) De hecho, el curso de las asociaciones en la mente de quien contempla las imágenes queda enseguida interrumpido por el cambio de éstas. Y en ello consiste el efecto del choque del cine que, como cualquier otro, pretende ser captado gracias a una presencia de espíritu más intensa.(28) Por virtud de su estructura técnica el cine ha liberado al efecto físico de choque del embalaje por así decirlo moral en que lo retuvo el dadaísmo.(29)
La masa es una matriz de la que actualmente surte, como vuelto a nacer, todo comportamiento consabido frente a las obras artísticas. La cantidad se ha convertido en calidad: el crecimiento masivo del número de participantes ha modificado la índole de su participación. Que el observador no se llame a engaño porque dicha participación aparezca por de pronto bajo una forma desacreditada. No han faltado los que, guiados por su pasión, se han atenido precisamente a este lado superficial del asunto. Duhamel es entre ellos el que se ha expresado de modo más radical. Lo que agradece al cine es esa participación peculiar que despierta en las masas. Le llama "pasatiempo para parias, disipación para iletrados, para criaturas miserables aturdidas por sus trajines y sus preocupaciones..., un espectáculo que no reclama esfuerzo alguno, que no supone continuidad en las ideas, que no plantea ninguna pregunta, que no aborda con seriedad ningún problema, que no enciende ninguna pasión, que no alumbra ninguna luz en el fondo de los corazones, que no excita ninguna otra esperanza a no ser la esperanza ridícula de convertirse un día en "star" en Los Angeles"(30). Ya vemos que en el fondo se trata de la antigua queja: las masas buscan disipación, pero el arte reclama recogimiento. Es un lugar común. Pero debemos preguntarnos si da lugar o no para hacer una investigación acerca del cine.
Se trata de mirar más de cerca. Disipación y recogimiento se contraponen hasta tal punto que permiten la fórmula siguiente: quien se recoge ante una obra de arte, se sumerge en ella; se adentra en esa obra, tal y como narra la leyenda que le ocurrió a un pintor chino al contemplar acabado su cuadro. Por el contrario, la masa dispersa sumerge en sí misma a la obra artística. Y de manera especialmente patente a los edificios. La arquitectura viene desde siempre ofreciendo el prototipo de una obra de arte, cuya recepción sucede en la disipación y por parte de una colectividad. Las leyes de dicha recepción son sobremanera instructivas.
Las edificaciones han acompañado a la humanidad desde su historia primera. Muchas formas artísticas han surgido y han desaparecido. La tragedia nace con los griegos para apagarse con ellos y revivir después sólo en cuanto a sus reglas. El epos, cuyo origen está en la juventud de los pueblos, caduca en Europa al terminar el Renacimiento. La pintura sobre tabla es una creación de la Edad Media y no hay nada que garantice su duración ininterrumpida. Pero la necesidad que tiene el hombre de alojamiento sí que es estable. El arte de la edificación no se ha interrumpido jamás. Su historia es más larga que la de cualquier otro arte, y su eficacia al presentizarse es importante para todo intento de dar cuenta de la relación de las masas para con la obra artística. Las edificaciones pueden ser recibidas de dos maneras: por el uso y por la contemplación. O mejor dicho: táctil y ópticamente. De tal recepción no habrá concepto posible si nos la representamos según la actitud recogida que, por ejemplo, es corriente en turistas ante edificios famosos. A saber: del lado táctil no existe correspondencia alguna con lo que del lado óptico es la contemplación. La recepción táctil no sucede tanto por la vía de la atención como por la de la costumbre. En cuanto a la arquitectura, esta última determina en gran medida incluso la recepción óptica. La cual tiene lugar, de suyo, mucho menos en una atención tensa que en una advertencia ocasional. Pero en determinadas circunstancias esta recepción formada en la arquitectura tiene valor canónico. Porque las tareas que en tiempos de cambio se le imponen al aparato perceptivo del hombre no pueden resolverse por la vía meramente óptica, esto es por la de la contemplación. Poco a poco quedan vencidas por la costumbre (bajo la guía de la recepción táctil).
También el disperso puede acostumbrarse. Más aún: sólo cuando resolverlas se le ha vuelto una costumbre, probará poder hacerse de la dispersión con ciertas tareas. Por medio de la dispersión, tal y como el arte la depara, se controlará bajo cuerda hasta qué punto tiene solución las tareas nuevas de la apercepción. Y como, por lo demás, el individuo está sometido a la tentación de hurtarse a dichas tareas, el arte abordará la más difícil e importante movilizando a las masas. Así lo hace actualmente en el cine. La recepción en la dispersión, que se hace notar con insistencia creciente en todos los terrenos del arte y que es el síntoma de modificaciones de hondo alcance en la apercepción, tiene en el cine su instrumento de entrenamiento. El cine corresponde a esa forma receptiva por su efecto de choque. No sólo reprime el valor cultural porque pone al público en situación de experto, sino además porque dicha actitud no incluye en las salas de proyección atención alguna. El público es un examinador, pero un examinador que se dispersa.
La proletarización creciente del hombre actual y el alineamiento también creciente de las masas son dos caras de uno y el mismo suceso. El fascismo intenta organizar las masas recientemente proletarizadas sin tocar las condiciones de la propiedad que dichas masas urgen por suprimir. El fascismo ve su salvación en que las masas lleguen a expresarse (pero que ni por asomo hagan valer sus derechos)(31). Las masas tienen derecho a exigir que se modifiquen las condiciones de la propiedad; el fascismo procura que se expresen precisamente en la conservación de dichas condiciones. En consecuencia, desemboca en un esteticismo de la vida política. A la violación de las masas, que el fascismo impone por la fuerza en el culto a un caudillo, corresponde la violación de todo un mecanismo puesto al servicio de la fabricación de valores culturales.
Todos los esfuerzos por un esteticismo político culminan en un solo punto. Dicho punto es la guerra. La guerra, y sólo ella, hace posible dar una meta a movimientos de masas de gran escala, conservando a la vez las condiciones heredadas de la propiedad. Así es como se formula el estado de la cuestión desde la política. Desde la técnica se formula del modo siguiente: sólo la guerra hace posible movilizar todos los medios técnicos del tiempo presente, conservando a la vez las condiciones de la propiedad. Claro que la apoteosis de la guerra en el fascismo no se sirve de estos argumentos. A pesar de lo cual es instructivo echarles una ojeada. En el manifiesto de Marinetti sobre la guerra colonial de Etiopía se llega a decir: "Desde hace veintisiete años nos estamos alzando los futuristas en contra de que se considere a la guerra antiestética... Por ello mismo afirmamos: la guerra es bella, porque, gracias a las máscaras de gas, al terrorífico megáfono, a los lanzallamas y a las tanquetas, funda la soberanía del hombre sobre la máquina subyugada. La guerra es bella, porque inaugura el sueño de la metalización del cuerpo humano. La guerra es bella, ya que enriquece las praderas florecidas con las orquídeas de fuego de las ametralladoras. La guerra es bella, ya que reúne en una sinfonía los tiroteos, los cañonazos, los altos el fuego, los perfumes y olores de la descomposición. La guerra es bella, ya que crea arquitecturas nuevas como la de los tanques, la de las escuadrillas formadas geométricamente, la de las espirales de humo en las aldeas incendiadas y muchas otras... ¡Poetas y artistas futuristas... acordaos de estos principios fundamentales de una estética de la guerra para que iluminen vuestro combate por una nueva poesía, por unas artes plásticas nuevas!"(32).
Este manifiesto tiene la ventaja de ser claro. Merece que el dialéctico adopte su planteamiento de la cuestión. La estética de la guerra actual se le presenta de la manera siguiente: mientras que el orden de la propiedad impide el aprovechamiento natural de las fuerzas productivas, el crecimiento de los medios técnicos, de los ritmos, de las fuentes de energía, urge un aprovechamiento antinatural. Y lo encuentra en la guerra que, con sus destrucciones, proporciona la prueba de que la sociedad no estaba todavía lo bastante madura para hacer de la técnica su órgano, y de que la técnica tampoco estaba suficientemente elaborada para dominar las fuerzas elementales de la sociedad. La guerra imperialista está determinada en sus rasgos atroces por la discrepancia entre los poderosos medios de producción y su aprovechamiento insuficiente en el proceso productivo (con otras palabras: por el paro laboral y la falta de mercados de consumo). La guerra imperialista es un levantamiento de la técnica, que se cobra en el material humano las exigencias a las que la sociedad ha sustraído su material natural. En lugar de canalizar ríos, dirige la corriente humana al lecho de sus trincheras; en lugar de esparcir grano desde sus aeroplanos, esparce bombas incendiarias sobre las ciudades; y la guerra de gases ha encontrado un medio nuevo para acabar con el aura.
"Fiat ars, pereat mundus", dice el fascismo, y espera de la guerra, tal y como lo confiesa Marinetti, la satisfacción artística de la percepción sensorial modificada por la técnica. Resulta patente que esto es la realización acabada del "arte pour l'art". La humanidad, que antaño, en Homero, era un objeto de espectáculo para los dioses olímpicos, se ha convertido ahora en espectáculo de sí misma. Su autoalienación ha alcanzado un grado que le permite vivir su propia destrucción como un goce estético de primer orden. Este es el esteticismo de la política que el fascismo propugna. El comunismo le contesta con la politización del arte.
NOTA DEL TRADUCTOR En una versión sensiblemente abreviada aparece este trabajo, no en alemán, sino en traducción francesa de Pierre Klossowski, en la Zeitschrift für Sozialforschung en 1936. La revista se editaba a la sazón en París. En carta a Max Horkheimer, escrita en París el 16 de octubre de 1935, dice Benjamin que pretende "fijar en una serie de reflexiones provisionales la signatura de la hora fatal del arte". Con tales reflexiones intentaría "dar a la cuestiones teóricas del arte una figura realmente actual: y dársela además desde dentro, evitando toda referencia no mediada a la política". También desde París, y pocos días después, le confía a Gerhard Scholem: "Mantengo (este trabajo) muy en secreto, ya que sus ideas son incomparablemente más idóneas para el robo que la mayoría de las mías". En diciembre del mismo año comunica a Werner Kraft que ha concluido la redacción del texto, por cierto "escrito desde el materialismo histórico.". En febrero de 1936 le habla a Adorno de su trato con el traductor Klossowski, del que ya antes había hecho alabanzas. Jean Selz, que conoció a Benjamin en Ibiza en 1932, nos dice que "Klossowski... sabe de los estados de angustia filosófica en que pone [Benjamin] a sus traductores". Poco antes de su muerte, y en busca de ayuda económica, redacta Benjamin un curriculum vitae. En él explica que "este trabajo ["La obra de arte..."] procura entender determinadas formas artísticas, especialmente el cine, desde el cambio de funciones a que el arte en general está sometido en los tirones de la evolución social".
En mi prólogo a Iluminaciones I de Walter Benjamin (Taurus, Madrid, 1971) he aludido a las distorsiones que sufrieron los textos que nuestro autor llegó a publicar durante los últimos años de su vida, años de exilio y de penuria. "La obra de arte..." es precisamente uno de estos textos cuya integridad quizás ni siquiera ahora conocemos. En la primera edición de 1936 quedó suprimido por entero nada menos que el actual prólogo (a más de otras supresiones al parecer sólo en parte redimidas en las actuales ediciones alemanas, de las cuales la primera data de 1955). Según Adorno declara en 1968: "Las tachaduras que motivó Horkheimer en la teoría de la reproducción se referían a un uso por parte de Benjamin de categorías materialistas que Horkheimer, con razón, encontraba insuficientes". Los bejaminianos de izquierdas reclaman la publicación de la versión auténtica. Según ellos la entrega fundamental que Benjamin hizo de su pensamiento está en esa versión. Sobre ella se fundamentaría teóricamente incluso "La obra de los pasajes", también inédita por ahora (confr. mi prólogo a Iluminaciones II de Walter Benjamin, Taurus, Madrid, 1972). Advirtamos que esta opinión es considerada por los benjaminianos oficiales, los ligados a la editorial Suhrkamp y al equipo de Adorno, como "lisa y llana insensatez".
NOTAS
* El Wiener Genesis es una glosa poética del Génesis
bíblico, compuesta por un monje austríaco hacia 1070 (N. de. T.).
(1) PAUL VALÉRY, Pièces sur l'art, París, 1934
(2) Claro que la historia de una obra de arte abarca más elementos: la historia de Mona Lisa, por ejemplo, abarca el tipo y número de copias que se han hecho de ella en los siglos diecisiete, dieciocho y diecinueve.
(3) Precisamente porque la autenticidad no es susceptible de que se la reproduzca, determinados procedimientos reproductivos, técnicos por cierto, han permitido al infiltrarse intensamente, diferenciar y graduar la autenticidad misma. Elaborar esas distinciones ha sido una función importante del comercio del arte. Podríamos decir que el invento de la xilografía atacó en su raíz la cualidad de lo auténtico, antes desde luego de que hubiese desarrollado su último esplendor. La imagen de una Virgen medieval no era auténtica en el tiempo en que fue hecha; lo fue siendo en el curso de los siglos siguientes, y más exhuberantemente que nunca en el siglo pasado.
(4) La representación de Fausto más provinciana y pobretona aventajará siempre a una película sobre la misma obra, porque en cualquier caso le hace la competencia ideal al estreno en Weimar. Toda la sustancia tradicional que nos recuerdan las candilejas (que en Mefistófeles se esconde Johann Heinrich Merck, un amigo de juventud de Goethe, y otras cosas parecidas), resulta inútil en la pantalla.
(5) ABEL GANCE, "Le temps de l'image est venu" (L'art cinématographique, II), París, 1927.
(6) Acercar las cosas humanamente a las masas, puede significar que se
 Morris Berman, prestigioso historiador de la ciencia, en este texto
seleccionado nos ilustra de forma ejemplar las contradicciones de base mejor
guardadas por la revolución científico-técnica occidental de los siglos XVI y
XVII, de la cual somos enajenados herederos.
Morris Berman, prestigioso historiador de la ciencia, en este texto
seleccionado nos ilustra de forma ejemplar las contradicciones de base mejor
guardadas por la revolución científico-técnica occidental de los siglos XVI y
XVII, de la cual somos enajenados herederos.
Los dilemas cognitivos y epistemológicos de nuestra época mucho han de rebuscar en la derrota de la alquimia, el ocultismo, la cábala y otros saberes medievales a manos de la tan mentada objetividad científica.
Para Berman una visión correcta del mundo tendría que ser, de raíz, viceral / mimética / sensual…
Hay otro mundo, pero está en éste.
El reencantamiento del mundo
Morris Berman
Ed. Cuatro Vientos
Junio 1999 – Santiago de Chile
El nacimiento de la conciencia científica moderna
“Y que en lugar de la filosofía especulativa ahora enseñada en las escuelas podemos encontrar una filosofía práctica, mediante la cual, conociendo la naturaleza y la conducta del fuego, del agua, del aire, de las estrellas, del cielo y de todos los otros cuerpos que nos rodean, como ahora entendemos las diferentes destrezas de nuestros trabajadores, podemos emplear estas entidades para todos los objetivos para los cuales son adecuados, y así hacernos amos y dueños de la naturaleza”.
René Descartes, Discurso del Método (1637)
En el pensamiento occidental, hay dos arquetipo que invaden el tópico de cómo se aprehende mejor la realidad, arquetipos que tienen en último término su origen en Platón y Aristóteles, el conocimiento consistía en generalizaciones, pero éstas se derivaban en primera instancia de información obtenida del mundo exterior. Estos dos modelos del pensamiento humano, llamados racionalismo y empirismo respectivamente, formaron la herencia intelectual más importante del Occidente hasta Descartes y Bacon, quienes representaron, en el siglo XVII, los polos opuestos de la epistemología. Sin embargo, así como Descartes y Bacon tienen más cosas en común que en diferencias, lo mismo sucede con Platón y Aristóteles. El cosmos cualitativamente orgánico de Platón, descrito en el Timaeus, es también el mundo de Aristóteles; y ambos estaban buscando las ‘formas’ subyacentes de los fenómenos observados, los cuales siempre se expresaban en términos teleológicos. Aristóteles no estaría de acuerdo con Platón en que la ‘forma’ de una cosa existe en algún cielo innato, sino en que la realidad de digamos, un disco usado en los juegos Olímpicos era su Circularidad, su Peso (tendencia inherente a caer hacia el centro de la Tierra) y así sucesivamente. Esta metafísica se preservó a lo largo de la Edad Media, edad notoria (desde nuestro punto de vista) por su extensivo simbolismo. Las cosas jamás eran “simplemente lo que eran”, sino siempre llevaban corporalizadas en sí un principio no material visto como la esencia de su realidad.
A pesar de los puntos de vista diametralmente opuestos representados en el New Organon de Bacon y el Discurso del Método de Descartes, ambos poseen algo en común que, a su vez, se distingue claramente tanto del mundo de los griegos como de la Edad Media.
El descubrimiento fundamental de la Revolución Científica —descubrimiento simbolizado por los trabajos de Newton y Galileo—, fue que en realidad no había ningún gran choque entre el racionalismo y el empirismo. El primero dice que las leyes del pensamiento se conforman con las leyes de las cosas; el último dice que siempre coteja sus pensamientos con los datos de modo que se puede saber qué pensamiento pensar. Esta dinámica relación entre racionalismo y empirismo yace en el corazón mismo de la Revolución Científica, y se hizo posible por su conversión en una herramienta concreta. Descartes demostró que las matemáticas eran el epítome de la razón pura, el conocimiento más confiable de que podíamos disponer. Bacon señaló que uno tenía que preguntarle directamente a la naturaleza, colocándola en una situación en la que se viera forzada a suministrarnos sus respuestas. Natura vexata, la denominaba, “la naturaleza acosada”: disponga una situación de modo que tenga que responder sí o no. El trabajo de Galileo ilustra la unión de estas dos herramientas. Por ejemplo, haga rodar una bola por un plano inclinado y mida la distancia recorrida versus el tiempo. Entonces usted sabrá, exactamente, cómo se comportan los cuerpos en caída.
Nótese que digo como se comportan, y no por qué. El matrimonio entre la razón y el empirismo, entre las matemáticas y el experimento, expresó este cambio significativo en perspectiva. Mientras los hombres se contentaban con preguntarse por qué caían los objetos, por qué ocurrían los fenómenos, la pregunta de cómo caían o cómo ocurría esto era irrelevante. Estas dos preguntas no son mutuamente excluyentes, al menos en teoría; pero en términos históricos han demostrado que de hecho lo son. Mientras el “cómo“ se hizo cada vez más importante, “el por qué”se hizo cada vez más irrelevante. En le siglo veinte, como veremos, el “cómo” se ha convertido en nuestro “por qué”.
Visto desde este punto de vista, tanto la lectura del News Organon como la del Discurso resultan fascinantes, porque reconocemos que cada autor está lidiando con una epistemología que ahora se ha convertido en parte del aire que respiramos. Bacon y Descartes se entrelazan también de otros modos. Bacon está convencido de que el conocimiento es poder y la verdad utilidad; Descartes considera la certeza como equivalente a la medición y quiere que la ciencia se convierta en una “matemática universal”. El objetivo de Bacon fue, desde luego, conseguido con los medios de Descartes: las mediciones precisas no sólo validan o invalidan las hipótesis, sino que también sirven para la construcción de caminos y puentes. Por lo tanto, en el siglo XVII se produjo un alejamiento crucial con respecto a los griegos: la convicción de que el mundo está entre nosotros para que actuemos sobre él, no únicamente para ser contemplado. El pensamiento griego es estático, la ciencia moderna es dinámica. El hombre moderno es un hombre faustiano, apelación que viene de muy atrás, incluso antes que Goethe, desde Christopher Marlowe. El Doctor fausto, sentado en su estudio alrededor de 1590, está aburrido con los trabajos del Aristóteles que están extendidos ante él. “¿Será disputar bien el principal objetivo de la lógica?”, se pregunta a sí mismo en voz alta. “¿Este arte o podrá soportar tal vez un milagro mayor? / Entonces no leas más…” [1] . En el siglo XVI Europa descubrió, o más bien, decidió que el asunto es hacer, y no ser.
Una de las cosas conspicuas acerca de la literatura de la revolución Científica es que sus ideólogos estaban muy conscientes de su rol. Tanto Bacon como descartes se percataban de los cambios metodológicos que estaban ocurriendo, y del curso inevitable que tomarían los acontecimientos. Se vieron a sí mismos indicando el camino, incluso posiblemente inclinando la balanza. Ambos fueron claros al decir que el aristoltelismo ya había tenido su día. El mismo título del trabajo de Bacon, New Organon, el nuevo instrumento, era un ataque a Aristóteles, cuya lógica había sido recogida durante la Edad Media bajo el título de Organon. La lógica aristotélica, específicamente el silogismo, había sido el instrumento básico para aprehender la realidad, y fue esta situación la que instigó el reclamo de Bacon y el Doctor Fausto: Bacon escribió que esta lógica “no se equipara con la sutileza de la naturaleza”; “adquiere consentimiento de la proposición, pero no capta la cosa.”. Por lo tanto, “es ocioso”dice, “esperar algún gran avance de la ciencia a partir de la superinducción o del injertar cosas nuevas sobre las antiguas. Tenemos que comenzar otra vez desde los fundamentos mismos, a menos que queramos estar para siempre dando círculos con un escaso e insignificante progreso [2]. El escapar de esta circularidad involucraba, por lo menos desde el punto de vista de Bacon, un violento cambio de perspectiva, lo que conduciría desde el uso de palabras no corroboradas y de la razón hasta los datos concretos acumulados mediante la experimentación de la naturaleza. Sin embargo, Bacon mismo jamás realizó un solo experimento, y el método que proponía para asegurarse la verdad —la compilación de tablas de datos y las generalizaciones a partir de ellas— ciertamente estaba mal definido. Como resultado, los historiadores, erróneamente, han llegado a la conclusión creció “en torno” a Bacon, no gracias a él[3]. A pesar de la concepción popular del método científico, la mayoría de los científicos saben que la investigación verdaderamente creativa a menudo comienza con especulaciones y vuelos de la fantasía muy alejados de la realidad, y que luego son sometidas a la doble prueba de la medición y el experimento. El Baconianismo puro —esperar que los resultados se desprendan de los datos por su propio peso— en la práctica jamás resulta. Sin embrago, esta imagen pesadamente empírica de Bacon es de hecho un resultado del ataque violento que se hizo en el siglo XVX a la especulación y del énfasis exagerado en la recolección de datos. En los siglos XVII y XVIII, el Baconianismo era sinónimo de la identificación de la verdad con la utilidad, en particular con la utilidad industrial. Para Bacon, romper el círculo Aristotélico-Escolástico significó dar un paso en el mundo de las artes mecánicas, un paso que era literalmente incomprensible antes de la primera mitad del siglo XVI. Bacon no deja duda de que él considera que la tecnología es la fuente de una nueva epistemología [4]. El dice que la escolaridad, es decir el Escolasticismo ha estado detenido durante siglos, mientras que la tecnología ha progresado y, por lo tanto, esta última ciertamente tiene algo que enseñarnos.
Las ciencias (escribe) están donde estaban y permanecen casi en la misma condición; sin recibir un incremento notable… Mientras que en las artes mecánicas, que están fundadas en la naturaleza y a la luz de la experiencia, vemos que ocurre lo contrario, porque ellas… están continuamente prosperando y creciendo, como si tuvieran en ellas un hálito de vida[5].
La historia natural, como se entiende en el presente, dice Bacon, es meramente la compilación de copiosos datos: descripción de plantas, fósiles, y cosas por el estilo. ¿Por qué debiéramos darle valor a tal colección?
Una historia natural que está compuesta para sí misma y para su propio bien, no es como una que está coleccionada para darle al entendimiento la información para la construcción de una filosofía. Ellas difieren en muchos aspectos, pero especialmente en esto: el primero contiene únicamente la variedad de las especies naturales, y no contiene experimentos de las artes mecánicas. Porque incluso, como en los asuntos de la vida, la disposición de un hombre y los funcionamientos secretos de su mente y de sus afectos son mejor puestos al descubierto cuando él está en problema; asimismo los secretos de la naturaleza se revelan más rápidamente bajo los vejámenes del arte (por ejemplo, la artesanía, la tecnología) que cuando siguen su propio curso. Por lo tanto, se pueden tener grandes en la filosofía natural, cuando la historia natural, que es su base fundamento, haya sido diseñada sobre un mejor plan; pero no hasta entonces[6].
Este es realmente un pasaje notable, ya que sugiere por primera vez que el conocimiento de la naturaleza surge bajo condiciones artificiales. Vejar a la naturaleza, perturbarla, alterarla, cualquier cosa, pero no dejarla tranquila. Entonces, y sólo entonces, la conocerás. La elevación de la tecnología al nivel de la filosofía tiene su corporalización concreta en el concepto del experimento, una situación artificial en que los secretos de la naturaleza, son extraídos bajo apremio.
No es que la tecnología hubiera sido algo nuevo en el siglo XVII; el control del medio ambiente por medios mecánicos, en forma de molinos de viento y de arados, es casi tan antiguo como el homo sapiens mismo. Pero la elevación de este control a un nivel filosófico fue un paso sin precedentes en la historia del pensamiento humano. A pesar de la sofisticación extrema, por ejemplo, de la tecnología china de antes del siglo XV D.C., jamás se les había ocurrido a los chinos (o a los occidentales, en lo que respecta a esta materia) hacer equivalente la extracción de minerales o la fabricación de pólvora con el conocimiento[7]. Por lo tanto, la ciencia “no creció” en torno a Bacon y su falta de experimentación es irrelevante. Los detalles de lo que constituye un experimento fueron descriptos más tarde, en el transcurso del siglo XVII. El marco general de la experimentación identifica, la noción tecnológica de cuestionar a la naturaleza bajo apremio, es el mayor legado de Bacon.
A pesar de que tal vez le estemos atribuyendo demasiado a Bacon, existe siempre la oscura sugerencia de que la mente del experimentador, al adoptar esta nueva perspectiva, también estará bajo apremio. Del mismo modo como a la naturaleza no se le debe permitir seguir su propio curso, dice Bacon en el Prefacio de su obra, también es necesario que “desde el comienzo mismo, a la mente no se le permita seguir su propio curso, sino que sea guiada en cada paso de modo que el asunto sea concluido como si fuera hecho por una maquinaria”. Para conocer la naturaleza, trátala mecánicamente; pero para ello tu mente también tiene que portarse en forma igualmente mecánica.
René descartes también tomó una posición en contra del Escolastismo y la verbosidad filosófica, y sentía que para una verdadera filosofía de la naturaleza sólo serviría la certeza. Su Discurse, escrito diecisiete años después del New Organon, es en parte una autobiografía intelectual. Su autor pone énfasis en el poco valor que tuvieron para él las enseñanzas de la antigüedad, y al hacerlo también implica que lo mismo debe haber ocurrido en el resto de Europa. Dice al respecto: “Tuve la mejor educación que Francia podía ofrecer (estudió en el Seminario Jesuita, la Ecole de La Flèche); sin embargo, no aprendí nada que pudiera llamar cierto. Por lo menos en lo que se refería a las opiniones que había estado recibiendo desde mi nacimiento, no podía hacer nada mejor que rechazarlas completamente, al menos una vez en mi vida[8]. Al igual que con Bacon, el objetivo de Descartes no es “injertar” o “superinducir”, sino que comenzar de nuevo. ¡Pero cuán bastamente diferente es el punto de vista de Descartes! No sirve de nada recolectar datos o examinar la naturaleza directamente, dice Descartes; ya habrá tiempo para eso una vez que aprendamos a pensar correctamente. Sin tener un método de pensamiento claro que podamos aplicar, mecánicamente y rigurosamente, a cada fenómeno que deseemos estudiar, el examen que hagamos de la naturaleza necesariamente estará lleno de defectos y faltas. Entonces, dejemos enteramente fuera al mundo externo y quedémonos con la naturaleza misma del pensamiento correcto.
“Para comenzar”, dice Descartes, “fue necesario descreer todo lo que pensé que conocía hasta el momento”. Este acto no fue emprendido por su propio valor, o para servir a algún principio abstracto de rebelión, sino para proceder a partir de la percepción de que todas las ciencias estaban en ese momento en terreno muy movedizo. “Todos los principios básicos de la ciencia fueron tomados de la filosofía”, escribe, “la que en sí misma no tenía ninguno verdadero. Dado que mi objetivo era la certeza, resolví considerar casi como falsa cualquier opinión que fuera meramente plausible”. Así entonces, el punto de partida del método científico, en lo que a Descartes se refiere, fue un sano escepticismo. Ciertamente, la mente debería ser capaz de conocer el mundo, pero primero debe deshacerse de la credulidad y la carroña medieval con la que se había atiborrado. “Todo mi objetivo”, señala él, “fue lograr una mayor certeza y rechazar la tierra y la arena suelta a favor de la roca y la arcilla”.
El principio de la duda metódica, sin embargo, llevó a Descartes a una conclusión muy deprimente: no había nada en absoluto de lo cual uno pudiera estar seguro. A mi entender, en sus Meditaciones sobre la Primera Filosofía (1641), reconoce que podría haber una disparidad total entre la razón y la realidad. Aun si yo asevero que Dios es bueno y no me está engañando cuando trato de igualar la razón con la realidad, ¿cómo sé que no hay un demonio maligno correteando por ahí que me confunde? ¿Cómo sé yo que 2 + 2 no son 5, y que este demonio no me engaña, cada vez que efectúo esta suma, llevándome a creer que los números suman 4? Pero incluso si este fuera el caso, concluye Descartes, hay obviamente un “yo” que está siendo engañado. Y así, la certeza fundamental que subyace a todo: pienso luego existo. Para Descartes, pensar era idéntico a existir.
Por supuesto que este postulado es sólo un comienzo. Quiero estar seguro únicamente de mi propia existencia. Sin embargo, confrontado con el resto del conocimiento, Descartes encuentra necesario demostrar (lo que hace de manera muy poco convincente) la existencia de una Deidad benevolente. La existencia de tal Dios garantiza inmediatamente las proposiciones de las matemáticas, la única ciencia que se basa en la actividad mental pura. No puede haber engaño cuando sumo ángulos de un triángulo; la bondad de Dios garantiza que mis operaciones puramente mentales serán correctas, o como dice Descartes, claras y distintas. Y extrapolando de esto, vemos que el conocimiento del mundo externo también tendrá certeza si las ideas son claras y distintas, es decir, si se toma a la geometría como modelo (Descartes jamás llegó a definir, para satisfacción de algunos, los términos “claro” y “distinto”). La ciencia, dice descartes, debe convertirse en una “matemática universal”; los números son la única prueba de la certidumbre.
La disparidad entre Descartes y Bacon parecería completa. Mientras que el último ve los fundamentos del conocimiento en los datos sensoriales, la experimentación y las artes mecánicas, Descartes ve sólo confusión en estos tópicos y encuentra claridad en las operaciones de la mente pura[9]. Así el método que él propone para adquirir conocimientos se basa, nos dice, en la geometría. El primer paso es el enunciado del problema que, en su complejidad, será oscuro y confuso. El segundo paso es dividir el problema en sus unidades más simples, sus partes componentes. Dado que uno puede percibir directa e inmediatamente lo que es claro y distinto en estas unidades más simples, uno puede finalmente rearmar la estructura total de una manera lógica. Ahora el problema, aun cuando pueda ser complejo, ya no nos es desconocido (oscuro y confuso), porque primero nosotros mismos lo hemos dividido y luego vuelto a armar otra vez. Descartes se impresionó tanto con este descubrimiento que lo consideró la clave, incluso la única clave, para el conocimiento del mundo. “Aquellas largas cadenas de raciocinio”, escribe, “tan simples y fáciles, que permitieron a los geómetras llegar a las demostraciones más difíciles, me han hecho preguntarme si acaso todas las cosas conocibles para el hombre podrían caer en una secuencia lógica similar"[10].
Aunque la identificación que hace Bacon del conocimiento con la utilidad industrial y su apego al concepto del experimento basado en la tecnología subyace, con toda certeza, a gran parte de nuestro pensamiento científico actual, las implicancias que se desprenden del corpus cartesiano tuvieron un impacto abrumador en la historia subsiguiente de la conciencia occidental y (a pesar de las diferencias con Bacon) sirvieron para confirmar el paradigma tecnológico, incluso ayudaron a lanzarlo por su senda. La actividad del hombre como un ser pensante —y esa es su esencia, de acuerdo a Descartes— es puramente mecánica. La mente está en posesión de cierto método. Confronta el mundo con un objeto separado. Aplica este método al objeto, una y otra vez, y eventualmente conocerá todo lo que hay por conocer. Más aún, el método también es mecánico. El problema se divide en sus componentes, y el simple acto de la cognición (la percepción directa) tiene la misma relación con el conocimiento de todo el problema que, digamos, una pulgada tiene para un pie: uno mide (percibe) un número de veces, y luego suma los resultados. Subdivide, mide, combina; subdivide, mide, combina.
Este método podría llamarse adecuadamente “atomístico”, en el sentido que el conocer consiste en subdividir una cosa en sus componentes más pequeños. La esencia del atomismo, sea éste material o filosófico, es que una cosa consiste de la suma de sus partes, ni más ni menos. Y ciertamente, el mayor legado de Descartes fue la filosofía mecánica, que se desprende directamente de este método. En sus Principios de Filosofía (1644) mostró que la conexión lógica de las ideas claras y distintas conducían a la noción de que el universo era una enorme máquina, a la que Dios le había dado cuerda para moverse indefinidamente, y que consistía en dos entidades básicas: materia y movimiento. El espíritu, en la forma de Dios, permanece en la periferia de este universo de bolas de billar, pero no juega directamente en él. Eventualmente, todos los fenómenos no materiales tienen una base material. La acción de los imanes que se atraen a la distancia, puede parecer no material, dice Descartes, pero la aplicación del método puede, y eventualmente lo hará, conducir al descubrimiento de una base particulada en su comportamiento.
Lo que realmente hace Descartes es proveer al paradigma tecnológico de Bacon de una fuerte dentadura filosófica. La filosofía mecánica, el uso de las matemáticas y la aplicación formal de su método de cuatro pasos permiten que la manipulación del ambiente ocurra con algún tipo de regularidad lógica.
La identificación de la existencia humana con el raciocinio puro, la idea de que el hombre puede saber todo lo que le es dado saber por vía de su razón, incluyó para Descartes la suposición de la mente y el cuerpo, sujeto y objeto, eran entidades radicalmente dispares. Al parecer, el pensar me separa del mundo que yo enfrento. Yo percibo mi cuerpo y sus funciones, pero “yo”no soy mi cuerpo. Puedo aprender acerca de la conducta (mecánica) de mi cuerpo aplicando el método cartesiano —y Descartes hace precisamente esto en su tratado Sobre el Hombre (1662)— pero siempre permanece como el objeto de mi percepción. Así entonces, Descartes visualizó la operación del cuerpo humano mediante una analogía con una fuente de agua, con una acción mecánica refleja que es el modelo de gran parte, si no de toda, la conducta humana. La mente, res cogitans (“sustancia pensante”), está en una categoría completamente diferente del cuerpo, res extensa (“sustancia extendida”), pero sí que tiene una interacción mecánica que podemos diagramar como en la Figura 3, abajo. Si la mano toca una llama, las partículas del fuego atacan al dedo, tirando de un hilo en el nervio tubular que libera los espíritus animales” (concebidos como corpúsculos mecánicos) en el cerebro. Estos a su vez corren por el tubo y tiran de los músculos de la mano[11].
Existe, a mi parecer, una tenebrosa semejanza entre este diagrama y el “sistema del falso de sí mismo” de Laing que aparece en la Introducción (ver Figura 2). Los esquizofrénicos típicamente consideran a sus cuerpos como “otro”, como un “no yo”. También, en el diagrama de Descartes, el cerebro (su interior mismo) es el observador separado de las partes del cuerpo; la interacción es mecánica, como si uno se viera a sí mismo comportándose como un robot, una percepción que es fácilmente aplicable al resto del mundo. Para Descartes, esta escisión mente-cuerpo era verdadera en toda percepción y conducta: en el acto de pensar uno se percibe a sí mismo como una entidad separada “aquí adentro” confrontando cosas “allá afuera”. Esta dualidad esquizoide yace en el corazón del paradigma cartesiano.
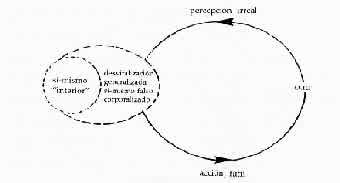
Figura 2. Diagrama esuemático de la interacción esquizoide según Laing (de El yo Dividido)
El énfasis que hace Descartes sobre las ideas claras y distintas, y el basar su conocimiento en la geometría, también sirvió para reafirmar, si no realmente para canonizar, el principio aristotélico de no-contradicción. De acuerdo con este principio, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Cuando golpeo la tecla “A” en mi máquina de escribir, obtengo una “A” en el papel (suponiendo que la máquina está funcionando bien), no una “B”. La taza de café que está a mi derecha podría ponerse en una balanza y veríamos que pesa, digamos, 143 gramos, y este hecho significa que el objeto no pesa cinco kilos ni dos gramos. Dado que el paradigma cartesiano no reconoce auto-contradicciones en la lógica, y ya que la lógica (o geometría), de acuerdo a Descartes, es la forma en que se comporta la naturaleza y se nos da a conocer, el paradigma no permite auto-contradicciones en la naturaleza.
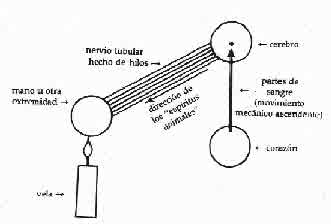
Figura 3. La concepción de Descartes de la Interacción mente-cuerpo.
Los problemas que presenta el punto de vista de Descartes son tal vez obvios, pero por ahora bastará con hacer notar que la vida real opera dialécticamente, no críticamente[12]. Amamos y odiamos la misma cosa simultáneamente, tememos lo más necesitamos, reconocemos la ambivalencia como una norma más que como una aberración. La devoción que Descartes profesaba a la razón crítica lo llevó a identificar los sueños, que son afirmaciones profundamente dialécticas, como el modelo del conocimiento no confiable. Los sueños, nos dice en las Meditaciones sobre la Primera Filosofía, no son claros ni distintos, sino invariablemente oscuros y confusos. Están llenos de frecuentes auto-contradicciones, y no poseen (desde el punto de vista de la razón crítica) una coherencia externa ni interna. Por ejemplo, puedo soñar que cierta persona que conozco es mi padre, o incluso que yo soy mi padre, y que estoy discutiendo con él. Pero este sueño es (desde el punto de vista cartesiano) internamente incoherente, porque simplemente no soy mi padre, ni él puede ser él mismo y ala vez alguien más; y es externamente incoherente, porque al despertar, no importa lo real que todo parezca por un momento, pronto me doy cuenta que mi padre está a tres mil millas de distancia y que la supuesta real confrontación jamás se llevó a cabo. Para Descartes, los sueños no son de naturaleza material, no pueden medirse, y no son claros ni distintos. Por lo tanto, dados los criterios de Descartes, ellos no contienen ninguna información confiable.
Resumiendo entonces, el racionalismo y el empirismo, los dos polos del conocimiento tan fuertemente representados por Descartes y Bacon respectivamente, pueden considerarse complementarios en lugar de irrevocablemente conflictivos. Descartes, por ejemplo, apenas si se oponía al experimento cuando éste servía para discernir entre hipótesis rivales —un rol que mantiene hasta hoy día—. Y como he argumentado, su enfoque atomístico y su énfasis en la realidad material y su medición, fácilmente se prestaron al tipo de conocimiento y poder económico que Bacon visualizaba como factible para Inglaterra y Europa Occidental. De todas formas, esta síntesis de la razón y del empirismo carecía de una expresión concreta, una demostración clara de cómo podría funcionar en la práctica esta nueva metodología; el trabajo científico de Galileo y Newton suministró precisamente esta demostración. Estos hombres estaban ocupados no solamente del problema de la exposición metodológica (aunque ciertamente cada uno de ellos hizo sus propias contribuciones a ese tópico), sino que anhelaban ilustrar exactamente cómo podría la nueva metodología analizar los eventos más simples: la piedra que cae sobre la tierra, el rayo de luz que atraviesa un prisma. Fue mediante tales ejemplos específicos que los sueños de Bacon y Descartes se tradujeron a una realidad operante.
Galileo, en sus esmerados estudios sobre movimiento llevados a cabo veinte años antes de la publicación del New Organon, ya había explicitado aquello que Bacon únicamente sugería como una construcción artificial en sus generalizaciones acerca del método experimental[13]. Los planos sin roce, las roldanas sin masa, la caída libre sin resistencia del aire, todos estos “tipos ideales”, que forman los conjuntos básicos de problemas de física de los primeros años de universidad, son el legado de ese genio italiano, Galileo Galilei. Se le recuerda popularmente por un experimento que jamás realizó —lanzar pesas desde la Torre Inclinada de Pisa— pero de hecho realizó un experimento mucho más ingenioso en cuerpos sometidos a caída libre, un experimento que ejemplifica mucho de los temas mayores de la búsqueda científica moderna. La creencia de que los objetos grandes o densos debieran llegar a la tierra antes que los más livianos es una consecuencia directa de la física teleológica de Aristóteles, que era ampliamente aceptada durante la Edad Media. Si las cosas caen a la tierra porque buscan su “lugar natural”, el centro de la tierra, podemos ver por que acelerarían a medida que se acercan a ella. Están excitados, vienen de vuelta a casa, y como todos nosotros, se apuran al llegar al último tramo del viaje. Los objetos pesados caen a una determinada distancia en un tiempo más corto que los livianos porque hay más materia para excitarse, y así adquieren una velocidad mayor y llegan a la tierra antes. El argumento de Galileo, el que un objeto muy grande y uno muy pequeño deberían caer en el mismo intervalo de tiempo, se basaba en una suposición que no podía ser probada ni invalidada: el que los cuerpos que caen son inanimados y por lo tanto no tienen metas ni objetivos. Según el esquema de pensamiento de Galileo, no hay ningún “lugar natural” en el universo. Hay sólo materia y movimiento, y es lo único que podemos observar y medir. Entonces el tópico adecuado para la investigación de la naturaleza no es el porqué cae un objeto —no hay un por qué— sino un cómo; en este caso, qué distancia en cuánto tiempo.
Aunque las suposiciones de Galileo nos pueden parecer bastante obvias, debemos recordar cuán radicalmente violaban no sólo las suposiciones del sentido común del siglo XVI, sino también las observaciones basadas en el sentido común en general. Si miro a mi alrededor y veo que estoy plantado en el suelo y que los objetos liberados en el aire caen hacia él ¿no es acaso perfectamente razonable considerar “abajo” como su movimiento natural, es decir, inherente? El sociólogo suizo Jean Piaget descubrió, en sus estudios acerca de la cognición infantil, que hasta la edad de siete años, los niños son naturalmente aristotélicos[14]. Cuando se les preguntaba por qué caen los objetos al suelo, los sujetos de Piaget contestaban “porque es ahí donde pertenecen” (o alguna variante de esta idea). Tal vez la mayoría de los adultos también son emocionalmente aristotélicos. La proposición de Aristóteles de que no hay movimiento sin un movedor, por ejemplo, parece instintivamente correcta; y la mayoría de los adultos, cuando se les pide que reaccionen inmediatamente a esta noción, responderán afirmativamente. Galileo refutó esa suposición haciendo rodar una bola por dos planos inclinados, yuxtapuestos, como se ve en la Figura 4.
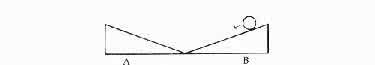
Figura 4. Experimento de Galileo para demostrar que un movimiento no requiere de un movedor.
La bola baja por el plano B y luego sube por el plano A, pero no alcanza la misma altura desde la que comenzó. Luego, rueda hacia abajo por A y hacia arriba por B, perdiendo nuevamente altura, atrás y adelante, atrás y adelante, hasta que finalmente la bola se sitúa en el “valle” y deja de moverse. Si pulimos los planos, haciéndolos cada vez más suaves, la bola se mantendría en movimiento por un tiempo mayor. En el caso límite, en que la fricción = 0, el movimiento seguiría para siempre: por ende, existiría movimiento sin un movedor. Pero hay un problema con el argumento de Galileo: no existe el caso límite. No hay plano sin fricción. La ley de la inercia puede estipular que un cuerpo continúa en movimiento o en estado de inmovilidad a menos que una fuerza actúe sobre él, pero de hecho, en el caso del movimiento, siempre hay una fuerza externa, aun cuando no sea más que la fricción entre el objeto y la superficie sobre la se mueve[15].
El experimento que Galileo diseño para medir la distancia en función del tiempo fue una obra maestra de abstracción científica. El dejar caer pesas desde la Torre Inclinada, pensó Galileo, era completamente inútil. Simon Stevin, físico holandés, ya había ensayado los experimentos de caída libre en 1586 para aprender sólo que la velocidad adquirida por los cuerpos era demasiado grande como para ser medida. Por lo tanto, dijo Galileo, “diluiré” la gravedad dejando caer una bola por un plano inclinado, haciéndolo lo más suave posible para medir la fricción. Si tuviéramos que hacer que la inclinación fuera mayor aumentando el ángulo a, como en la Figura 5, llegaría un momento en que alcanzaríamos la situación de caída libre que buscamos
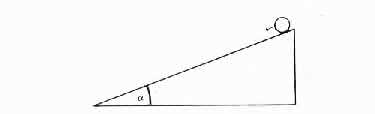
Figura 5. El experimento de Galileo para deducir la ley de la caída libre.
explorar en el caso límite, en el que a = 90 grados. Entonces, tomemos un ángulo menor, digamos a = 10 grados, y dejemos que sirva como una aproximación. Inicialmente Galileo utilizó su propio pulso como medida del tiempo, y más tarde un balde con agua al que había hecho un orificio que permitía que el agua cayera a intervalos regulares. Al hacer una serie de ensayos, finalmente pudo conseguir una relación numérica: vio que la distancia es proporcional al cuadrado del tiempo. En otras palabras, si un objeto —cualquier objeto pesado o liviano— cae una unidad de distancia en un segundo, caerá a una distancia cuatro veces mayor en dos segundos, y así sucesivamente. Utilizando la terminología moderna, se diría que, s = kt2, siendo s la distancia, t el tiempo y k una constante.
Los dos experimentos de Galileo en que utiliza planos inclinados ilustran la ingeniosísima combinación de racionalismo y empirismo que fueron su característica. Consulte los datos pero no permita que los confundan. Sepárese de la naturaleza de modo que, como más tarde Descartes insistiría, pueda dividirla en sus partes más sencillas y extraer su esencia, materia, movimiento, medición. En términos generales, la contribución de Galileo no fue enteramente nueva en la historia humana, como veremos en el Capítulo 3; pero sí representó el estado final en el desarrollo de la conciencia no participativa, ese estado mental en que uno conoce los fenómenos precisamente en el acto de distanciarse de ellos. La noción de que la naturaleza está viva es claramente un obstáculo en esta modalidad de entendimiento. Porque cuando consideramos los objetos materiales como extensiones de nosotros mismos (vivos, provistos de un objetivo) y permitimos que los detalles sensoriales de la naturaleza nos distraigan, nos tornamos impotentes para controlarla y por lo tanto, desde el punto de vista de Galileo, jamás podremos llegar a conocerla. La nueva ciencia nos invita a dar un paso fuera de la naturaleza para materializarla, reducirla a unidades cartesianas medibles. Únicamente entonces podremos llegar a tener un conocimiento definitivo de ella. Como resultado —y Galileo no estaba para nada interesado en la balística ni en la ciencia de los materiales— podremos supuestamente manipularla en nuestro beneficio.
Era claro que la identificación de la verdad con la utilidad estaba estrechamente unida al programa galileico de la conciencia no participativa y al cambio del “por qué” al “cómo”. A diferencia de Bacon, Galileo no explicitó esta identificación, pero una vez que los procesos naturales son despojados de sus objetivos inmanentes, realmente no les queda nada a los objetos excepto su valor para algo, a alguien. Max Weber denominaba a esta actitud mental zweckrational, es decir, intencionalmente racional o instrumentalmente racional. Incluido dentro del programa científico está el concepto de la manipulación como piedra de tope de la verdad. El conocer algo es controlarlo, un modo de cognición que llevó a Oskar Kokoschka a observar que ya en el siglo XX, la razón había sido reducida a una mera función[16]. En efecto, esta identificación hace que todas las cosas se presentan como sin significado, excepto en la medida que sean beneficiosas o sirvan para un objetivo y yace en el centro de la “distinción dato-valor”, analizada brevemente en la Introducción. La síntesis medieval tomista (Cristiano-Aristotélica), que veía al bien y a la verdad como idénticas, fue irrevocablemente desmantelada en las primeras décadas del siglo XVII.
Desde luego, Galileo no consideró su método como meramente útil, o heurísticamente valioso, sino que peculiarmente verdadero, y fue esta posición epistemológica la que creó el pandemonio dentro de la iglesia. Para Galileo, la ciencia no era una herramienta, sino que el único camino hacia la verdad. Intentó mantener sus afirmaciones alejadas de aquellas de la religión, pero fracasó: el compromiso histórico de la iglesia con el aristotelismo demostró ser demasiado grande. Galileo, como buen católico, estaba comprensiblemente preocupado de que la iglesia, al insistir en su infalibilidad, inevitablemente se daría a sí misma un severo golpe. De hecho, la vida de Galileo es la historia de esta prolongada lucha y del fracaso de llevar a la iglesia a la causa de la ciencia; y en su drama Galileo, Bertold Bretch hace del tema de la irresistibilidad del método científico el centro de la historia. Hace que Galileo deambule a lo largo del drama llevando consigo una piedrecilla, que ocasionalmente deja caer para ilustrar la fuerza de la evidencia sensorial. “Si alguien dejara caer una piedra”, le pregunta a su amigo Sagrado, “y dijera (a la gente) que no cayó, ¿crees tú que se quedarían callados? La evidencia de tus propios ojos resulta algo muy seductor. Tarde o temprano todo el mundo sucumbirá a ella”. ¿Y cuál es la respuesta de Sagrado? “Galileo, cuando tú hablas quedo completamente indefenso[17]. La lógica de la ciencia también tenía una lógica histórica. A su debido tiempo todas las metodologías alternativas —el animismo, el aristotelismo, o el argumento del mandato papal— sucumbieron ante la seducción de la búsqueda racional libre.
Las vidas de Newton y Galileo se extienden a lo largo de todo el siglo XVII, ya que el primero nació el mismo año que nació el último, 1642, y ambos abrazan una revolución en la conciencia humana. Ya en la época de la muerte de Newton en 1727, el europeo culto tenía una concepción del cosmo y la naturaleza del “buen pensar” completamente distintita de su contrapartida de un siglo antes. Ahora consideraba que la tierra giraba alrededor del sol, y no lo opuesto[18]; creía que todos los fenómenos estaban constituidos por átomos o corpúsculos en movimiento y susceptibles a una descripción matemática; y veía el sistema solar como una gran máquina, sujeta por las fuerzas de la gravedad. Tenía una noción precisa del experimento (o al menos así lo decía), y una nueva noción de lo que constituía una evidencia aceptable y una explicación adecuada. Vivía en un mundo predecible, comprensible y sin embargo (en su propia mente) muy excitante, ya que en términos de control material, el mundo estaba comenzando a exhibir un horizonte infinito de interminables oportunidades.
Más que ningún otro individuo, Sir Isaac Newton está asociado con la visión científica del mundo de la Europa moderna. Al igual que Galileo, Newton combinó el racionalismo y el empirismo en un nuevo método; pero a diferencia de Galileo fue aclamado como un héroe por toda Europa, en lugar de tener que retractarse de sus puntos de vista y pasar su madurez bajo arresto domiciliario. Más importante aún, la combinación metodológica de razón y empirismo se convirtieron, en las manos de Newton, en una filosofía completa de la naturaleza, la cual (a diferencia de Galileo) tuvo gran éxito al conseguir dejarla en la conciencia occidental en toda su amplitud. Lo que ocurrió en siglo XVIII, el siglo Newtoniano, fue la solución al problema del movimiento de los planetas, un problema que según la creencia común, ni siquiera los griegos habían podido resolver (nótese, eso sí, que los griegos tenían una opinión más positiva de sus propios logros). Bacon se había mofado de la sabiduría antigua, pero no hablaba en nombre de la mayoría de los europeos. El intenso resurgimiento de la sabiduría clásica en el siglo XVI, por ejemplo, reflejaba la creencia de que a pesar de los enormes problemas que tenía el modelo cosmológico griego, su época fue y seguirá siendo la verdadera Edad de Oro de la humanidad. La descripción matemática precisa de Newton de un sistema solar heliocéntrico cambiaba todo aquello, ya que no solo sumaba a todo el universo en cuatro simples fórmulas algebraicas, sino que también daba cuenta de fenómenos hasta ahora inexplicados, hacía algunas predicciones precisas, clarificaba la relación entre teoría y experimento, e incluso aclaraba el rol que tendría Dios en el sistema total. El sistema de Newton era esencialmente atomístico: estando la tierra y el sol compuesto de átomos, éstos se comportaban del mismo modo que cualquier otro par de átomos, y viceversa. Por lo tanto, los objetos más pequeños y los más grandes del universo eran vistos como obedeciendo las mismas leyes. La relación de la luna con la tierra era la misma que aquélla de una manzana en caída libre. El misterio de casi dos mil años había terminado: uno podía estar seguro que los cielos que vemos en una noche estrellada no contienen más secretos que el de unos pocos granitos de arena escurriéndose a través de nuestros dedos.
La obra más popular de Newton., conocida también como Pricipia, y que a la vez es su obra máxima, fue deliberadamente titulada por éste como Los Principios Matemáticos de la Filosofía Natural (1686)[19], donde los dos adjetivos sirven para enfatizar su rechazo a Descartes, cuyos Principios de Filosofía él consideraba como una colección de hipótesis no probadas. Paso a paso, él analizó las proposiciones de Descartes acerca del mundo natural y demostró su falsedad. Por ejemplo, Descartes consideraba que la materia del universo circulaba en torbellinos o vórtices. Newton fue capaz de mostrar que esta teoría contradecía el trabajo de Kepler, el cual parecía ser bastante confiable; y que si uno experimentaba con modelos de vórtice haciendo girar recipientes con fluidos (agua, aceite o brea), los contenidos eventualmente se detendrían dejando de girar, indicando con esto que, según la hipótesis de Descartes, el universo habría llegado a detenerse desde hacia mucho tiempo. A pesar de sus ataques en contra de los puntos de vista de Descartes, está claro, según investigaciones recientes, que Newton fue un cartesiano hasta la publicación del Principia; y cuando uno lee esa obra, llama la atención un hecho atemorizante: Newton consiguió que la visión cartesiana del mundo fuera sostenible falseando todos sus detalles. En otras palabras, a pesar de que los datos de Descartes eran equívocos y que sus teorías eran insostenibles, el punto de vista central cartesiano —que el mundo es una vasta máquina de materia y movimiento que obedece a leyes mecánicas— fue plenamente validado por el trabajo de Newton. A pesar de todo el brillo de Newton, el verdadero héroe (algunos dirían ánima) de la Revolución Científica, fue René Descartes.
Pero Newton no consiguió su triunfo tan fácilmente. Su visión completa del cosmo dependía de la ley sobre la gravitación universal, o de la gravedad, e incluso, cuando ya existía una formulación matemática exacta, nadie sabía realmente en que consistía esta atracción. Los pensadores cartesianos indicaban que su mentor, se había restringido sabiamente al movimiento por impacto directo, y había descartado lo que los científicos más tarde llamarían acción a distancia. Newton, argüían no había explicado la gravedad, sino que meramente había establecido sus efectos, y por lo tanto quedaba, en su propio sistema, como una cualidad oculta. ¿Dónde está esta “gravedad” por la cual él hace tanta algarabía? No puede ni ser vista, escuchada, sentida u olida. Es, en breve, una ficción como lo son los torbellinos de Descartes.
Newton agonizaba privadamente sobre estos juicios. Sentía que sus críticos estaban en lo correcto. Ya en 1692 ó 1693 le escribió a su amigo el Reverendo Bentley la siguiente admisión:
“El que la gravedad debiera ser innata, inherente y esencial a la materia, de modo que un cuerpo pueda actuar sobre otro a la distancia a través de un vacío, sin la mediación de ninguna otra cosa; que por y a través de él, la acción y fuerza de estos cuerpos pueda ser transmitida de uno a otro, es para mí un absurdo tan grande que no creo que ningún hombre que tenga cierta facultad de competencia en materia filosófica del pensamiento pueda jamás caer en ello. La gravedad debe ser ocasionada por un agente que está actuando constantemente de acuerdo a ciertas leyes, pero el que este agente sea material o inmaterial lo he dejado a consideración de mis lectores[20].”
Públicamente, sin embrago, Newton adoptó una postura que establecía, de una vez por todas, la relación filosófica entre la apariencia y la realidad, la hipótesis y el experimento. En una sección del Principia titulada “Dios y la Filosofía Natural”, escribió:
“Hasta aquí hemos explicado los fenómenos de los cielos y de nuestro mar por el poder de la gravedad, pero aún no le hemos asignado la causa a este poder. Esto es cierto, que debe proceder de una causa que penetra hasta los mismos centros del sol y los planetas… Pero hasta aquí no he sido capaz de descubrir la causa de estas propiedades de la gravedad a partir de los fenómenos y no estoy planteando ninguna hipótesis; por que aquello que no se deduce de los fenómenos debe llamarse una hipótesis y las hipótesis, sean éstas metafísicas o físicas, de cualidades ocultas o mecánicas, no tienen cabida en la filosofía experimental[21]”.
Newton estaba haciendo eco del tema central de la Revolución Científica: nuestro objetivo es el cómo, no el por qué. El que no puede explicar la gravedad es irrelevante. La puedo medir, observar, hacer predicciones que se basen en ella, y esto es todo lo que un científico tiene que hacer. Si un fenómeno no se puede medir, puede “no tener cabida en la filosofía experimental”. Esta postura filosófica, que en sus distintas formas es llamada “positivismo”, ha sido la fachada pública de la ciencia moderna hasta nuestros días[22]. El segundo aspecto más importante del trabajo de Newton fue muy bien delineado en su Opticks (1704), donde fue capaz de unir el atomismo filosófico a la definición del experimento, que había llegado a ser claro y definitivo en las mentes de los científicos durante el transcurso del siglo anterior. Como resultado, las investigaciones de Newton sobre la luz y el color se convirtieron en el modelo del análisis correctote los fenómenos
Figura 6. La subdivisión de Newton de la luz blanca en rayos monocromáticos
naturales. La pregunta era, ¿la luz es simple o compleja? Descartes, por su parte, la había considerado como simple, y veía los colores como el resultado de algún tipo de modificación de la luz. Newton creía que la luz blanca estaba de hecho compuesta de colores que de alguna manera se neutralizaban al combinarse para producir el efecto del blanco. ¿Cómo decidir entre ambas posiciones?
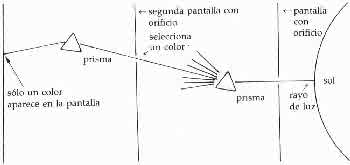
En el experimento ilustrado en la Figura 6, Newton tomó una luz blanca, lo descompuso en sus partes con un prisma, seleccionó una de las partes, y mostró que no podía descomponerse más. Hizo esto con cada color, demostrando que la luz monocromática no podía ser subdividida. Luego, Newton hizo el experimento en la dirección opuesta: dividió el rayo de luz blanca en sus partes y para después recombinarlas haciéndolas pasar por un lente convexo (ver Figura 7). El resultado fue luz blanca. Este enfoque atomístico, que sigue exactamente el método de cuatro etapas de descartes, establece su tesis más allá de duda. Pero, al igual que en el caso de la gravedad, los cartesianos se pusieron a debatir con Newton. ¿Dónde, preguntaron, está su teoría de la luz y del color, dónde está su explicación de esta conducta? Y como en el caso anterior, Newton se retrajo tras la cortina de humo del positivismo. El respondió: “Estoy buscando leyes, o hechos ópticos, no hipótesis. Si ustedes me preguntan qué es el “rojo”, yo sólo les puedo decir que es un número, un cierto grado de refractibilidad, y lo mismo es cierto para cada uno de los demás colores. Lo he medido; eso es suficiente”.
Desde luego que en este caso también Newton lidió con las posibles explicaciones para la conducta de la luz, pero la combinación del atomismo (filosófico), del positivismo y del método experimental —en síntesis, la definición de la realidad— aún está hoy en día en gran medida
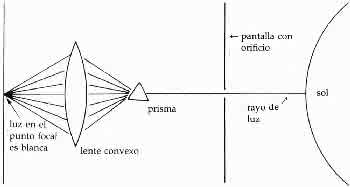
Figura 7. La recombinación de Newton de los rayos de luz monocromática en luz blanca.
con nosotros. L conocer algo es subdividirlo, cuantificarlo, y recombinarlo; es preguntarse “cómo” y jamás enredarse en la complicada maraña del “por qué”. Conocer algo es, sobre todo, distanciarse de ello, como lo indicara Galileo; convertirlo en una abstracción El poeta puede tornarse desmedidamente efusivo acerca de un haz rojo que cruza el cielo a medida que el sol se va poniendo., pero el científico no es engañado tan fácilmente: él sabe que sus emociones no le pueden enseñar nada substancial. El haz rojo es un número, y esa es la esencia del asunto.
Para resumir nuestra discusión sobre la Revolución Científica, es necesario hacer notar que en el curso del siglo XVII la Europa Occidental produjo con esfuerzo una nueva forma de percibir la realidad. El cambio más importante fue la modificación de la calidad por la cantidad, el paso del “por qué” al “cómo”. El universo, antes vistos como algo vivo, poseyendo sus propias metas y objetivos, ahora es visto como una colección de materia inerte que se mueve rápidamente sin fin ni significado, como así lo dijera Alfred North Whitehead[23]. Lo que constituye una explicación aceptable ha sido, por lo tanto, radicalmente alterado. La prueba concluyente del valor de la existencia es la cuantificabilidad y no hay más realidades básicas en un objeto que las partes en las cuales éste pueda ser descompuesto. Finalmente, el atomismo, la cuantificabilidad y el acto deliberado de visualizar la naturaleza como una abstracción desde la cual uno se puede distanciar —todo abre la posibilidad que Bacon proclamara como la verdadera meta de la ciencia: el control—. El paradigma cartesiano o tecnológico es, como se estableció anteriormente, la igualdad de la verdad con la utilidad, con la manipulación del ambiente hecha con un objetivo. La visión holística del hombre como una parte de la naturaleza, sintiéndose en su hogar al estar en el cosmos, no es más que una trampa romántica. No al holismo, sí a la dominación de la naturaleza; no al ritmo eterno de la ecología, sí al manejo consciente del mundo; no (para llevar el proceso a su punto final lógico) “a la magia de la personalidad, sí al fetichismo de las comodidades"[24]. En el pensamiento de los siglos XVIII y XIX, el hombre (o la mujer) medieval había sido un espectador pasivo del mundo físico. Las nuevas herramientas mentales del siglo XVII hicieron posible que todo cambiara. Ahora estaba dentro de nuestras posibilidades el tener el cielo en la tierra; y el hecho de que fuera un cielo material apenas lo hizo menos valioso.
Sin embargo, fue la Revolución Industrial la que hizo que la Revolución Científica fuera reconocida en su verdadera magnitud. El sueño de Bacon de una sociedad tecnológica no se llevó a cabo en el siglo XVII ni en el XVIII, a pesar de que las cosas estaban empezando a cambiar ya por el año 1760. Las ideas, como ya hemos dicho, no existen en el vacío. La gente podía considerar el punto de vista mecánico del mundo como la verdadera filosofía sin sentirse obligado a transformar el mundo de acuerdo a sus dictámenes. La relación entre la ciencia y la tecnología es muy complicada y es de hecho en el siglo XX que el impacto pleno del paradigma cartesiano se ha dejado sentir con mayor intensidad. Para captar el significado de la Revolución Científica en la historia de Occidente debemos considerar el medio social y económico que sirviera para sustentar este nuevo modo de pensar. El sociólogo Peter Berger estaba en la razón cuando dijo que las ideas “no tiene éxito en la historia en virtud de su verdad, sino que en virtud de sus relaciones con procesos específicos”[25]. Las ideas científicas no son la excepción.
Notas:
1 Christopher Marlowe, The Tragedy of Doctor Faustus, ed. Louis B. Wright and Virginia A. LaMar (New York: Washington Square Press, 1959) p. 3; reimpreso con permiso de Simon y Schuster; (La Trágica Historia del Doctor Faust Trad. Josep Carmer Ribalta, Ediciones 62 S.A., 1981)
2 Francis Bacon, New Organon Libro 1, Aforismo XXXI, en Hugo G. Dick, ed. Selected Writings of Francis Bacon (New York: The Modern Library, 1995); este y los siguientes extractos impresos con permiso de Random House, Inc. (Novum Organun. Trad. Cristóbal Litrán, Orbis, S.A., Ediciones, 1984)
3 Los historiadores “puristas”de ideas han tenido la tendencia de considerar a Bacon como irrelevante, o incluso perjudicial para el crecimiento de la ciencia moderna en parte debido a su propia reacción contra los historiadores marxistas tales como benjamín Farrington (Francis Bacon: Philosopher of Industrial Science. [New York: Collier books, 1961; primera publ. 1949]) (Francis Bacon: Filósofo de la Revolución Industrial. Ayuso, 1971), quien ve a Bacon como un héroe cultural. La expresión más extrema de esto es C. G. Gillispe, The Edge of Objectivity (Princeton: Princeton University Press, 1960), pp. 74-82.
4 Además de la obra de Farrington, se pueden encontrar buenas discusiones sobre este tópico en dos libros escritos por Paolo Rossi: Francis Bacon, trad. Sacha Rabinovitch (London: Routledge & Kegan Paul, 1968), y Philosophy, Technology and The Arts in the Early Modern Era, trad. Salvador Atanasio (New York: Harper Torchbooks, 1970). También véase Christopher Hill, Intellectual Origins of the English Revolution (London: Panther Books, 1972), capít. 3; (Los orígenes intelectuales de la revolución Inglesa, trad. Alberto Nicolás. Crítica S.A., 1980)
5 Bacon, Novum Organum, Libro 1, Aforismo LXXIV.
6 Ibíd., Aforismo XCVIII.
7 Desde luego hay una vasta literatura que compara la ciencia y las modalidades de pensamiento en Oriente y Occidente. Un excelente resumen en un solo volumen es el libro de Joseph Needham, The Grand Titration (London: Allen & Unwin, 1969); (La Gran Titulación. Ciencia y Sociedad en Oriente y occidente, trad. M. Teresa de la Torre Casas. Alianza Editorial S.A., 1977).
8 Esta y todas las citas de Descartes están tomadas de su Discurse on Method, trad. Lawrence J. Lafleur (Indianápolis: The Liberal Arts Press, 1950; edición original francesa, 1937); (Discurso del Método, trad. Juan Carlos García Borrón. Bruguera S.A., 1983, 7ª ed.)
9 La discusión que aparece a continuación está tomada de Barfield, Saving the Appearances, pp. 24-25, 32n, 40, 43, 81, y pássim. Lo que Barfield denomina “pensamiento alfa”(véase abajo) no debería ser confundido con la generación de ondas cerebrales alfa en estados alterados de conciencia (arriba nota 5). El “pensamiento alfa” de Barfield es en realidad un tipo de “pensamiento beta”, hablando en la jerga de recientes investigaciones del cerebro.
10 Descartes, Discurso, p. 12.
11 A. R. may, The Scientific Revolution (Boston: Beacon Press, 1956), p. 149. Mi observación anterior de que para Descartes “todos los fenómenos no materiales a final de cuenta tienen una base material”, no es estrictamente verdadera. Para Descartes res cogitans y res extensa eran entidades distintas; fueron los discípulos de Descartes quienes convirtieron a la mente en algo epifenomenal e intentaron tragar a la primera en vez de a la segunda —como por lo general se hace en la ciencia actual—. A pesar de la sofisticación original de Descartes. El Cartesianismo de la línea central llegó a ser identificado con el reduccionismo materialista.
12 Estoy adoptando la distinción entre razón crítica y dialéctica hecha por Norman O. Brown en Life Against Death (Middletown, Conn.: Wesleyan Univ. Press, 1970; public. Orig., 1959).
13 La mejor discusión en un solo volumen de la obra de Galileo, a mi entender, es el libro de Ludovico Geymonat, Galileo Galilei, trad. Stillman Drake (New Cork: McGraw-Hill, 1965); (Galileo Galilei, trad. Y.R. Capella. Ediciones 62 S.A.).
14 Piaget ha dado cuenta de sus descubrimientos en un gran número de obras El trabajo más reciente es The Grasp of Consciousness, trad. Susan Wedgwood (Cambridge: Harvard University Press, 1976); (La Toma de Conciencia, trad. Luis Hernández Alfonso. Morata S.A., 1981, 2ª edic.). Para evitar cualquier confusión en la siguiente discusión y en el Capítulo 2, quiero recalcar que no soy aristotélico y no estoy sugiriendo un retorno a la síntesis tomista de la Edad Media. Más bien, mi interés en Aristóteles aquí y en los Capítulos 2 y 3 tiene que ver con la presencia en su obra de la conciencia participativa. Desde luego que Aristóteles tiene más que esto, incluyendo sus leyes de lógica y no-contradicción que van directamente en contra de la noción de participación, y que constituyen hasta hoy día la base de gran parte del razonamiento científico moderno.
15 Debiera quedar en claro que entrar al mundo de la ciencia moderna es entrar a un mundo de abstracciones que violan las observaciones cotidianas. Desde 1550 a 1700, Europa entró en el país de las maravillas, en forma tan segura como cuando Alicia cayó en la cueva del conejo. Pero yo diría que la caída no fue limpia. Ciertamente la cultura dominante de la ciencia y la tecnología relacionadas con la creación de la riqueza material es el otro extremo de la caída, y los alumnos que están formándose para tomar posiciones, en esa cultura son rápidamente reeducados en el modo de percepción newtoniano/cartesiano/galileano; pero en forma privada y emocional, aún funcionamos en el mundo de sentido común de la experiencia inmediata —un mundo en que los objetos caen en forma natural hacia el centro de la tierra, y todo el movimiento obviamente requiere de un movedor. Incluso mantenemos trazas de animismo, a medida que pasan los años desarrollamos una relación casi pers
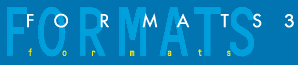
artículo publicado en Revista Formats del Instituto Universitario del Audiovisual de la Universidad Pompeau Fabra
por Josep M. Català Domènech
El espectáculo es el capital a un grado tal de acumulación que se
convierte en imagen
Guy Debord
Una de las características del lenguaje es que cuanto mejor se expresa más
se hace olvidar
Maurice Merleau-Ponty
Hay un gesto tan habitual, tan aparentemente humano, que es necesario hacer un considerable esfuerzo para extraer del mismo esa naturalidad que lo emborrona y lo vuelve insignificante; pero la pugna es inevitable si queremos resituarlo en la esfera de la consciencia verdaderamente humana. Me refiero al gesto de colocar algo ante nuestros ojos, no tanto para verlo como para mirarlo.
A veces, cuando me tumbo en la cama para leer, mi gata me sigue y pretende instalarse sobre mi pecho, justo entre mis ojos y el libro que yo acabo de colocar ante ellos. Si bien es obvio que mi gata nada sabe del ejercicio de la lectura, no está tan claro que deba poseer el mismo grado de ignorancia en lo que concierne a la visión, precisamente ella que pertenece a una especie claramente inquisidora. Puede parecer por lo tanto sorprendente que el animal no sea capaz de calibrar la impertinencia que supone interrumpir la línea de visión que se ha establecido entre mis ojos y el libro que sostienen mis manos, y sin embargo no da la impresión de que a la gata le importe en absoluto el inconveniente y se echa a dormir como si para mi debiera ser lo mismo contemplarla a ella que al libro. Mi gata representa con su indiferencia la actitud de la propia naturaleza hacia las construcciones humanas, en este caso la de la mirada.
El gesto de colocar un libro ante los ojos no se encuentra tanto en el ámbito fenomenológico del ver como en el del mirar, y si bien la naturaleza ha previsto el complicado mecanismo de la visión, no parece que haya tenido ninguna responsabilidad en lo que se refiere al complejo ejercicio de la mirada. Por ello, si bien mi gata, como la mayoría de los animales, es una gran especialista en ver, resulta por el contrario una ignorante intrínseca en el mirar.
La facultad animal de ver es absolutamente pasiva: el animal ve todo aquello que se coloca en el campo de visión, y cuando la vista se ve atraída por algún elemento en concreto despliega una actividad suplementaria que consiste en concentrar la atención en el punto que es foco del interés inmediato. Pero en ningún caso se produce una verdadera mirada. Por ello es absolutamente impensable que en un animal, por inteligente que sea la especie a la que pertenezca, surja la noción de que su visualidad puede ser interrumpida. Para que algo así pudiera ocurrir, la acción de ver debería estar precedida de una intención y a ésta le debería seguir un gesto, ya fuera el de colocar algo ante los ojos o el de dirigir los ojos hacia algo expresamente y con la intención de ver solamente aquello. La mirada es pues una construcción compleja, compuesta de una voluntad y el gesto que pone en relación la vista con un determinado objeto cuyo interés precede subjetivamente a su visión propiamente dicha.
Es cierto que el diccionario distingue claramente entre las dos actividades, puesto que define ver como la acción de "percibir por los ojos los objetos mediante la acción de la luz", mientras que adjudica al mirar la función de "aplicar la vista a un objeto": es decir, en un caso un acto pasivo, en el otro activo. La diferenciación que establece la Real Academia es sin embargo mínima y no pretende trazar las fronteras de campos fenomenológicos drásticamente diversos, sino distinguir tan sólo entre gestos levemente diferenciados y prácticamente contiguos: ver sin prestar atención para de inmediato pasar a fijar la mirada en algún punto de interés. La Real Academia no ha detectado por lo tanto la soberbia construcción humana que supone la mirada y se ha detenido específicamente en el simple acto de ver que comparten todos los animales. Y sin embargo basta con tomar conciencia de la singularidad que supone en el campo de la fenomenología de la visión el hecho de sentir de pronto que alguien o algo nos impide ver aquello que queremos mirar, sensación que es inaudita en otras regiones de la vida, para darse cuenta de que nos encontramos ante una manifestación trascendental. Un animal podrá seguir con la mirada la trayectoria de un elemento interesante, podrá incluso sortear con todo su cuerpo en movimiento un obstáculo que se interpone entre él y el centro de interés, como puede ser por ejemplo otro animal al que está persiguiendo, pero nunca lo hará sólo para seguir viendo. El movimiento que un animal puede ejecutar con el cuerpo o parte del mismo para dejar un objeto fuera del campo de su visión con el fin de seguir viendo aquello que atrae su interés no es una verdadera mirada, sino la prolongación de un acto corporal en el mismo sentido: no es la vista la que se emplea sobre el mundo, sino todo el animal con la vista, y otros sentidos, al frente. La vista responde en este caso a necesidades del cuerpo globalmente considerado y por tanto acepta los campos de visión tal como se presentan: son las características de los mismos los que determinan el interés de la visión y no a la inversa, como sucede con la mirada humana. De ahí que no pueda darse en los animales la dicotomía entre una visibilidad dada y una visibilidad construida, como se da en el ser humano. Los obstáculos, en el animal, no lo son nunca para la vista, sino para el cuerpo en su totalidad.
De ahí la originalidad que supone un gesto como el de colocar algo ante los ojos para exponerlo expresamente a la inspección de la vista, un gesto que hace que ésta, de elemento de supervivencia pase a ser agente de conocimiento. El gesto, adscrito a la mirada, de colocar un objeto ante los ojos debe anteceder forzosamente, pues, al de la propia escritura, que así se muestra en parte subsidiaría del mismo. Antes de que la mano procediera a inscribir un lenguaje visible sobre una superficie, es decir, antes de que pasara a objetivar los procesos reflexivos, se produjo la conversión de la vista en mirada, un proceso que suponía asimismo la delimitación de un campo visual susceptible de ser inspeccionado visualmente y de constituirse, por lo tanto, en receptáculo de los signos que expresan el pensamiento.
Tomando en consideración esta hipótesis, da la impresión de que la escritura surge para prolongar la mirada más allá de la propia mirada, hacia una región distinta a la que puede ofrecer la intención mimética de la imagen. Lo corrobora Zizek al hablar del efecto del registro simbólico sobre la mirada: “la emergencia del lenguaje abre un agujero en la realidad, y este agujero cambia el eje de nuestra mirada”. (1) Es decir, que la escritura, al quebrar la superficie reflectante de lo real pone ante la vista los mecanismos del pensamiento, pretende, en una palabra, homologar la función de ver a la de pensar. Una vez comprobado por la experiencia humana que la visión podía discriminar la realidad mediante la mirada (esa conjunción de intención, gesto y visualidad), el siguiente paso era convertir en expresivos los elementos de la realidad captados y asimilados visualmente por la mirada. De ahí que los lenguajes acostumbren a poseer una primera fase iconográfica, en la que se construye para la vista una realidad visual paralela y manipulable.
Lo cierto es que la civilización occidental no renuncia a esta homologación entre la imagen y el pensamiento hasta una fase bastante tardía de su desarrollo. Concretamente no lo hace hasta que, a principios del siglo XVII, Kepler, en su disputa con Robert Fludd, establece la diferenciación entre imágenes poéticas e imágenes didáctico-ilustrativas que sienta las bases del entendimiento posterior de las imágenes, corroborado en su momento por la filosofía cartesiana. Que ahora el prestigio de Kepler, avalado por el posterior desarrollo de la ciencia, sea infinitamente mayor que el del olvidado Fludd, un inglés perteneciente a la corriente del esoterismo neoplatónico que tanto auge experimentó en la cultura europea a partir del Renacimiento, no es ni mucho menos un fiel reflejo de la situación en que ambos se encontraban en el momento en que sus sistemas de pensamiento entraron en contacto. De la misma manera que Kepler se acercó a Fludd fascinado por las imágenes que se incluían en una obra de éste que descubrió por azar, (2) no parece que en ningún momento el filósofo inglés detectara el hecho de que estaba defendiendo una postura, la de la validez hermenéutica de las imágenes, que tenía los días contados. Si bien Kepler acusa a Fludd de hacer imágenes poéticas en el sentido de la poesis aristotélica, no por ello reniega aún de su utilización, aunque distingue significativamente entre lo que él denomina imágenes divertidas y las imágenes objetivas, siendo sólo por medio de estas últimas que los objetos del mundo son representados directamente en el alma: (3) “la visión está originada por la imagen de la cosa vista que se forma en la superficie cóncava de la retina”. (4) Con este postulado, Kepler extraía la imagen del ámbito de la mirada y la devolvía al de la visión, donde iba a permanecer, para la ciencia, hasta la era contemporánea. El gesto de la mirada se reservaba en su esencia para los textos, por más que la lectura no contemplase en su fenomenología ningún espacio que hiciera honor a la complejidad del mirar, precisamente por pretender constituirse en puente que conectase la verdad con la razón, por encima de lo visible. En su momento, Galileo y Descartes desviaron respectivamente la noción de verdad de lo percibido y la trasladaron, el primero a las leyes físicas y el segundo, a las ecuaciones matemáticas. Se produjo así un corte epistemológico que separó la visión del conocimiento y, de ahí en adelante, cuando hubo que tratar de éste quedaba claro que debía abandonarse el campo de lo visible. Pero esto ocurría porque se consideraba a la imagen depositaria de los valores de la visión y no de los de la mirada. La ciencia, alimentada por las ideas cartesianas, ignoró los valores de aquella imagen-mirada que Fludd, con presupuestos erróneos, pretendía fundamentar, y se decantó en favor de una inocua e improductiva imagen-visión que no hacía sino repetir la inercia de lo real.
El retorno de lo simulado
El gesto de colocar algo ante los ojos para verlo expresamente, para ejercer sobre el mismo un proceso hermenéutico generado por la visión, no puede por tanto dejar de sorprendernos cuando le prestamos la atención que merece. Lo más curioso, si recordamos la anterior reflexión en torno al desasosiego que supone ver interrumpida la propia mirada, es que cuando ejecutamos el gesto de construirla, es decir, cuando levantamos un libro, una pintura o cualquier otro objeto para situarlo ante nuestros ojos, no estamos haciendo otra cosa que interrumpir nuestra visión.
Cumpliendo con un muy posmoderno peregrinaje y para fundamentar su célebre concepto de simulacro, Baudrillard se refirió a Borges, concretamente a la alegoría de aquel meticuloso emperador que en su obsesiva pretensión de obtener el mapa más detallado posible de su imperio consiguió finalmente que sus cartógrafos le confeccionaran uno que coincidía exactamente con el territorio, las formas del cual quedaron así cubiertas y anuladas por su propia representación. Con esta prevalencia ontológica del territorio frente a un mapa arruinado por el tiempo y con sus pedazos desperdigados sobre la superficie de aquel, se ha querido confeccionar, no tanto un juicio acerca de las imperiales omnipotencias, como una enseñanza sobre el peso que adquiere siempre lo real ante la inevitable levedad (y livianidad) de la imagen. La parábola sirvió a Baudrillard para introducirnos en una era, la contemporánea, en que “el territorio ya no precede al mapa ni lo sobrevive: es el mapa el que precede al territorio y lo engendra”, y añade que “si fuera preciso retomar la fábula, hoy serían los jirones del territorio los que se pudrirían lentamente sobre la superficie del mapa”. (5) Moraleja: una época que tolera a los fantoches mientras permite que se pudran los titanes, deja mucho que desear.
Pero lo que en su día pasó como la visión original y escalofriante de un nuevo Apocalipsis, no era otra cosa que la penúltima versión de un libelo contra la mirada tan antiguo como el mito de la Medusa cuya mirada convertía a los hombres en piedra, o la parábola de la mujer de Lot que por mirar se transformaba en estatua de sal. Con tan larga tradición a sus espaldas, no sorprende que Baudrillard continúe con la difamación afirmando que “detrás del barroco de las imágenes se esconde la eminencia gris de la política”, (6) aunque todos sabemos que nunca ninguna dictadura ha impedido ver, y sin embargo todas han prohibido mirar.
Tanto la advertencia de Baudrillard como las anteriores admoniciones de Marshall McLuhan y Daniel Boorstin (7) son víctimas de la propia trampa de la cultura occidental que las ha engendrado, una cultura que ha ido arrinconando el concepto de imagen-mirada, emparentado con la ciencia, para permitir que se impusiera una concepción de la imagen cercana a la visión, es decir, que fuera, de tan natural, inocua. Esta noción mimética de la imagen ha sido proverbialmente gestionada por una tradición artística a la que los postulados de Leone Battista Alberti vaciaron en su momento de ideología y densidad epistemológica. Ni siquiera la irrupción furibunda de las modernas vanguardias consiguió romper este cordón umbilical que une los albores perspectivistas del Renacimiento italiano con el amanecer de la norteamericana realidad virtual del siglo XXI.
La cuestión es saber si esta paulatina sustitución de la realidad por su simulacro es intrínsecamente dañina o si, por el contrario, puede resultar a la postre tan beneficiosa como lo ha sido otro cambalache no menos famoso, el de la realidad por el texto, que no ha dejado de tener sus detractores, entre los que figuran nombres tan ilustres como el de Cervantes, quien a su Don Quijote le acusó de darse en exceso a la lectura y en consecuencia perder el mundo de vista. Si al final hemos aprendido a ver razonadamente aquellos libros que colocamos ante nuestros ojos y cuya lectura, no tan sólo no obnubila nuestra comprensión de la realidad sino que la acrecienta, nada nos impide pensar que la educación de nuestra mirada puede otorgar a los simulacros la facultad de añadir densidad a un mundo que por naturaleza carece de atributos y que cuando los adquiere social e históricamente, éstos son automáticamente negados por una estética ciega de tanto ver y poco mirar.
No iba, pues, tan desencaminado el emperador de Borges al demandar mapas tan monstruosos que anularan el territorio, puesto que de su existencia dependía la comprensión del mismo. Una vez el mapa se hubo extendido sobre el imperio, el crimen fue dejar que se arruinara, puesto que, como muy bien dice Baudrillard, para entonces no había más territorio que el mapa, aunque ello no ocurriera por una burda suplantación espuria, sino porque a través del mapa el territorio se hacía por vez primera plenamente inteligible. Era el momento de la verdadera conquista, aquella que no habían conseguido ni la política ni las guerras del emperador y que ahora sin embargo alcanzaban las maquinaciones siempre vilipendiadas de la representación. Por fin se hacía visible, y se confundía con él, toda la complejidad metafísica de un mundo en apariencia indiferente. De esta forma, ya no habría lugar para paradojas como la que propone Heinz von Foerster y según la cual “no se puede ver que no se ve lo que no se ve”. (8) En el ámbito de la imagen, la proverbial invisibilidad del significado se rinde ante una mirada plenamente inteligente.
Modelos para la mente
Si, como propone Derrick de Kerckhove, la estructura del teatro griego fue el primer modelo del espacio mental de occidente, no cabe duda de que el segundo fue la cámara oscura y que entre ambos delimitan el espacio conceptual donde, a partir del Renacimiento, empezó a fraguarse la idea de sujeto que tuvo su culminación y su crisis con Nietzsche y Freud. La comparación entre ambas estructuras es muy ilustrativa. Mientras que en el teatro griego, si tomamos como ejemplo el de Epidauros, el espectador contempla en comunidad una representación cercada por los espectadores, en la cámara oscura, si nos atenemos al modelo de Athanasius Kircher, el espectáculo se ha privatizado y es un espectador individualizado el que lo observa de forma más distanciada, pero también con un mayor grado de focalización.
El teatro griego venía a formalizar una relación que partía de la mezcla indiscriminada del espectáculo y su público, cuando los coros se mezclaban con el mismo y convertía en óptico lo que había sido estructuralmente acústico. (9) En su recinto, el espectáculo era único para todos, si bien cada cual conservaba una relación individual con el mismo a través del mecanismo de identificación que delimitó Aristóteles. La identificación era el equivalente psicológico de la mirada que salvaba en la mente la distancia física que ésta constataba en el mundo físico. El trasvase de lo acústico a lo óptico significaba un proceso de racionalización, estructurado a través de la mirada, es decir, de una visión enriquecida mediante el proceso de identificación con el héroe y su tragedia. De la irracionalidad dionisíaca se pasaba a una organización apolínea en la que la irracionalidad se desplazaba hacia lo subjetivo: el caos desaparecía de la realidad, en la que se había experimentado como vivencia comunitaria, y quedaba reducido a un movimiento pasional de alcance semiprivado.
La cámara oscura fue, mucho más incluso que el teatro griego, una metáfora de la mente, en este caso la del empirismo, en la que se impone la paradójica presencia de un ojo interno capaz de observar la imagen del mundo que llega reflejada a sus oscuros rincones. Cuando un espectador entraba por lo tanto en una cámara oscura, era como si se internarse en su propio cerebro y fuera capaz de contemplar el proceso de recepción de las imágenes del mundo en el mismo. De esta forma, ese espectador resolvía una paradoja con otra, al tiempo que acrecentaba su proceso de ensimismamiento. Pero la importancia de la mirada quedaba de esta forma disminuida, puesto que la imagen, al proyectarse sobre una de las paredes de la cámara oscura, parecía corroborar su clara independencia del observador, mientras mostraba estar directamente conectada con el mundo a través del haz de luz que la introducía en el recinto. La separación entre sujeto y objeto, cuyo inicio el teatro griego había formalizado, parecía pues fundamentarse plenamente con la cámara obscura, a pesar de que en éste caso todo el proceso se realizase en el interior de un dispositivo que aislaba tanto al sujeto como al objeto de la realidad exterior. De todas formas, la consolidación de este divorcio requería una conexión racional del sujeto con el objeto que sustituyese la relación empática de la dramaturgia aristotélica, pero curiosamente esta conexión surgió de rebajar la importancia de la mirada como relación entre ambos términos. Es decir que la cámara obscura fundamentó la distinción trascendental entre la mirada artística y la visión científica: una regida por las emociones; la otra por la razón.
De esta forma desaparecía cualquier trazo del juego de tensiones dialécticas entre unión y disociación, entre identificación y distanciamiento, entre mirada y visión que se producía en el primer modelo mental y que la dramaturgia aristotélica pretendió resolver a su manera. Hubo que esperar a Brecht para que, a principios del siglo XX, éste desenterrara tales tensiones y quisiera resolverlas desde la perspectiva opuesta, con una dramaturgia expresamente no aristotélica. Pero ello no suponía tanto una novedad como una acomodación a los nuevos tiempos. La ciencia, que en su momento había establecido los límites de su territorio, dejando fuera del mismo al arte, regresaba ahora para hacerse con todo. La dramaturgia brechtiana, con su efecto de distanciación (Verfremdungseffekt), simétrico a la identificación aristotélica, no proponía realmente un nuevo modelo mental, sino que por el contrario no hacía más que fundamentar los presupuestos del modelo cartesiano, cuando éste ya había entrado en decadencia, a pesar de que la proliferación del espectáculo cinematográfico pareciese indicar todo lo contrario. (10)
De esta crisis del segundo modelo mental surge, pues, un tercer modelo y lo hace en el ámbito de la informática, a mediados del siglo XX, cuando Douglas Engelbart decide conjuntar un monitor de televisión y uno de esos ordenadores que hasta ese momento había sido completamente opacos, unas cajas negras de funcionamiento lineal que ejecutaban su recóndito cometido en el intervalo que iba del input al output. Aparentemente, el monitor permitía observar por primera vez un funcionamiento abstracto, el que se producía entre estos dos polos, pero para hacerlo no podía simplemente poner de nuevo en marcha el dispositivo de la ventana de Alberti, capaz de dejar ver el paisaje sin entrometerse en el mismo. No cabe duda de que el monitor de televisión era formalmente un sucesor de la ventana renacentista, con una compleja genealogía que había transitado por la pintura, el teatro y la pantalla cinematográfica, pero esta nueva ventana ya no conectaba, como su antecesora, con la superficie visible del mundo, sino que lo hacía, aparentemente por vez primera, con la verdad escondida detrás de la misma, es decir, con las maquinaciones de aquel lenguaje mediante el cual, según Galileo, estaba escrito el libro del universo: las matemáticas. Pero si bien momentáneamente la pantalla se pobló de paisajes intrínsecamente numéricos, patrocinando hiperbólicamente una estética emparentada con la ruptura que había supuesto el arte abstracto con respecto al realismo y dando con ello la impresión de que se trataba simplemente de auspiciar un ejercicio de ver, lo cierto es que pronto se impuso la necesidad de mirar y se dio paso a la metáfora, es decir, a una construcción de la mirada. Con ello se pusieron los fundamentos del tercer modelo mental, que hoy se conoce como interfaz.
El concepto de interfaz, que en sus inicios fue entendido como “el hardware y el software a través del que el ser humano y el ordenador se comunican, y que ha ido evolucionando hasta incluir también los aspectos cognitivos y emocionales de la experiencia del usuario”, (11) es de una trascendencia tan acusada como la que en su momento alcanzaron el teatro griego y más tarde la cámara oscura, y guarda con ellos esta relación genérica que he comentado: los tres son modelos de la mente y configuran el imaginario de una determinada epistemología. Pero sería un error no comprender el cambio que la interfaz supone con respecto a los modelos anteriores y creer que se trata simplemente de la prolongación de una dramaturgia cuya operatividad se quiere tan prolongada que se acaba considerando de carácter ontológico. Así, Brenda Laurel, en su ensayo ya clásico donde equipara el ordenador con el teatro, efectúa una serie de planteamientos que delatan cierto concepto inmovilista de la imaginación que no está demasiado lejos de resultar patético por el marco tradicionalista en el que se inscribe:
“Los ordenadores son teatro. La tecnología interactiva, como el drama, ofrece una plataforma para representar realidades racionales en las que determinados agentes ejecutan acciones con cualidades cognitivas, emocionales y productivas (...) Dos mil años de teoría y práctica dramática han sido dedicados a una finalidad que es remarcablemente similar a la incipiente disciplina del diseño de la interacción entre el ser humano y el ordenador: concretamente, crear realidades artificiales en las que el potencial para la acción está enriquecido cognitiva, emocional y estéticamente”. (12)
La interfaz es un espacio virtual en el que se conjuntan las operaciones del ordenador y el usuario. En este sentido es cierto que pone en funcionamiento los dispositivos aristotélicos de la identificación, puesto que lo que sucede en el espacio de la interfaz está regido por las metáforas visuales, y por lo tanto parte de ese funcionamiento se refiere a la vertiente emocional y subjetiva del arte. Pero, por otro lado, esta subjetividad está representada, o puesta en evidencia, para la mirada, y no busca la recepción pasiva del usuario, sino su actuación. De ello se deriva que, paralelamente a la comunión empática que se produce a través de la observación pasiva, espectacular, del juego metafórico, la interfaz proponga también una necesaria distanciación de carácter didáctico, capaz de activar la mirada del usuario, que podrá, de esta forma, actuar en el núcleo de la máquina. Ahora bien, no termina aquí el tráfico de equivalencias, puesto que, en cierta medida, la interfaz también permite convertir la básica pasividad de la identificación en una función activa, de la que aquella sólo acostumbra a disfrutar, pasajeramente, en su culminación catártica. A la vez, genera también la operación contraria que consiste en diluir la irracionalidad de este momento catártico en el ámbito de la visualidad metafórica, que es de carácter espacial. La catarsis pasa así, de ser un resorte emotivo incontrolable por el espectador, a convertirse en una representación en continua metamorfosis dirigida por la mirada del usuario, mientras que, a su vez, el factor distanciador que propone esta imagen se impregna de una tensión identificativa que al no acabar de resolverse mantiene aquella en constante efervescencia. (13) Se trata, en definitiva, de un juego dialéctico entre objetividad y subjetividad que ya recorría los fundamentos de la estética cinematográfica, pero que ahora adquiere definitiva operatividad y se adentra por territorios inexplorados por la dramaturgia fílmica.
En la interfaz se conjugan, pues, dos mundos antagónicos y dos dramaturgias igualmente opuestas, que ahora pueden trabajar conjuntamente, de la misma forma que otra de sus características destacadas es que, en su terreno, las operaciones matemáticas se transforman en estética y ésta en operaciones matemáticas. Concluyendo: la interfaz es un dispositivo capaz de reunir en su actuación dos pares de paradigmas de crucial importancia: por un lado, el del arte y el de la ciencia, en cuya escisión se ha basado gran parte de la cultura contemporánea, y por el otro, el de la tecnología y el humanismo, de cuya dialéctica se ha alimentado, tanto positiva como negativamente, el imaginario del siglo que termina. Es en este sentido que la interfaz se constituye en una herramienta de futuro, capaz de articular, no tan sólo un funcionamiento práctico, sino de fundamentar también todo un imaginario de indudable complejidad.
Con la interfaz se objetiva definitivamente la mirada y todos sus dispositivos. Se trata, por supuesto, de un espacio escénico como indica Laurel, pero en ningún caso esta escena es aristotélica, como no podía ser de otra manera, después de un siglo de dramaturgia cinematográfica y con el trabajo subterráneo que efectúa constantemente el lenguaje publicitario en la imaginación contemporánea. En la interfaz, la figura del espectador sucumbe a sus propias maquinaciones, puesto que éste, como usuario, se construye constantemente a sí mismo, en la medida en que sus acciones determinan el mundo en que ellas mismas son posibles y operativas. El mecanismo ya lo había intuido Benjamin, cuando en los albores de la era de la tecnología de masas exploró el surrealismo como la última instancia de la inteligencia europea y llegó a la conclusión de que estaba formando “un ámbito de imágenes que no se puede ya medir contemplativamente”. (14) Sólo que, esa instancia que Benjamin entendía como postrera, se ha revelado finalmente como poseedora de un paradójico aliento de futuro:
“La physis, que se organiza en la técnica, sólo se genera según su realidad política y objetiva en el ámbito de las imágenes del que la iluminación profana hace nuestra casa. Cuando cuerpo e imagen se interpenetran tan hondamente que toda tensión revolucionaria se hace excitación corporal colectiva y todas las excitaciones corporales de lo colectivo se hacen descarga revolucionaria, entonces y sólo entonces se habrá superado la realidad tanto como el Manifiesto Comunista exige”. (15)
La paradoja, raíz de toda una serie de claroscuros, reside en el hecho de que esta destilación revolucionaria ha acabado produciéndose en el seno de un capitalismo multinacional desorbitado. La interfaz se revela así como un modelo que reúne tendencias que, si en un principio parecían contrapuestas, ahora demuestran ser indicios de corrientes subterráneas de mucho mayor calado y que en realidad convergían. No entra dentro de los planes de este artículo contemplar las contradicciones sociales y políticas que este modelo mental, como los anteriores, pone al descubierto cuando se examina con detenimiento: al fin y al cabo, las funciones de cualquier modelo deben entenderse como primordialmente sintomáticas y no como apologéticas. Pero no estará de más hacer notar que muchas de las relaciones sociales contemporáneas adquieren las conformaciones que muestra básicamente la interfaz, lo que no deja de probar su validez como modelo. Así en un reciente artículo aprecido en un periódico, Jean-Paul Fitoussi, al comentar las características de la nueva economía, dice lo siguiente:
“Al fin se ha encontrado la piedra filosofal, bajo la forma del surgimiento de un nuevo agente económico, figura del futuro inscrita ya en el presente: el trabajador capitalista, especie de síntesis individualista entre el socialismo y el capitalismo. En cierto modo, se trata de la interiorización del conflicto de clase, ya que, al parecer, no existe un tercer explotador. ¡La autoalienación resultante dejaría como única libertad al individuo el dar lo mejor de sí mismo!”. (16)
Esta síntesis perversa, que funciona siguiendo las formulaciones de las que es imagen la interfaz, nos advierte que la realidad ha dejado atrás su proverbial sencillez, aquella que la cámara oscura, por ejemplo, pretendía emblematizar. La interfaz, en este sentido, anuncia una complejidad mucho mayor, pero esta complejidad desaparecería si entendiéramos que la sintonía de los dispositivos de la interfaz con las características de la modernidad (o la posmodernidad) es garantía suficiente de una absoluta solidez ética de ambas. En otros momentos de la historia, por ejemplo mientras perduró la mirada unidimesional de la Ilustración, la nitidez del modelo podía servir de fundamento del mismo, así como de lo modelado: el trabajo de la metáfora desaparecía tras el óptimo funcionamiento de una de sus apariencias, destinada precisamente a la ocultación. Pero una época como la nuestra que nace, con Nietzsche, en el ámbito de la sospecha, no puede permitirse eludir la duda sobre sus propias construcciones, aunque tampoco pueda, como hubiera querido Adorno, simplemente demonizarlas. Es por ello que, así como las estructuras del teatro griego y de la cámara oscura eran capaces de darnos una imagen clara de determinado funcionamiento mental (que a la postre era también social), no sucede lo mismo con la interfaz, cuya visualidad aparece difuminada por el continuo cambio de posiciones de los elementos que la configuran. Quizá debamos acabar aceptando que esta visualidad borrosa es precisamente el icono más claro de una mentalidad que ha dejado atrás el limpio movimiento de los mecanismos para entrar en el complejo y cambiante entorno del fluido electrónico. Un nuevo entorno en el que el rudo enfrentamiento de las polaridades contrapuestas deja paso al hechizo que destilan todos los mestizajes, el cual no está, por supuesto, exento de peligros.
Próxima estación, Lacan
Con la interfaz entramos en una verdadera epistemología de la mirada que supera mediante una operatividad inmediata el lastre de su intrínseco voyeurismo. Finalmente, el objeto proverbialmente situado ante los ojos salva la distancia que los separa de ellos, pero no lo hace sólo mentalmente como antaño, sino configurando un espacio complejo en el que las estructuras óptico-performativas se conjuntan con dispositivos paradramatúrgicos que tienen sus raíces en la psicología individual y en las representaciones del imaginario social.
Una de las características más sobresalientes de nuestra cultura es la materialización de los procesos del inconsciente a través de los medios de comunicación. Como dice Fredric Jameson, “el eclipse del tiempo interior (...) quiere decir que estamos leyendo nuestra subjetividad en las cosas externas”. (17) La última polémica desatada por Sloterdijk, y que ha hecho que Habermas sacara por enésima vez la caja de los truenos, se refiere precisamente a esta realidad: el posible fin, no tanto del humanismo, como del caldo de cultivo humanista en el que se fundamentaban las sociedades occidentales, que “ya no puede ser suficiente para mantener unidos los vínculos telecomunicativos entre los habitantes de la moderna sociedad de masas”. (18) No deja de ser ridículo rasgarse las vestiduras ante la constatación de que algo ha cambiado después de un siglo de transformaciones tecno-sociales que han creado un nuevo paisaje humano, absolutamente distinto al anterior, el cual, a pesar de su desparición empírica, parece que todavía fundamenta gran parte del imaginario de occidente. Sin querer entrar en la polémica, ni suscribir a rajatabla el giro anti-humanista de Sloterdijk, creo que debería ser suficiente con detectar la formación de una nuevo modelo mental para aceptar la necesidad de un cambio de planteamientos, incluso para una posible defensa del humanismo.
Si posee la calidad de modelo mental que le he adjudicado, la interfaz tiene que ser capaz de poner de manifiesto los elementos más destacados del imaginario epistemológico contemporáneo, como hemos visto que hacía en el caso de aquellas configuraciones sociales más publicitadas por corresponder al funcionamiento de la idea hegemónica de realidad social. (19) Pero su configuración se refiere también a la decisiva y creciente simbiosis contemporánea entre el ser humano y la máquina, de la que se deriva el no menos trascendental proceso de exteriorización de la subjetividad mencionado antes y que configura en gran medida los procesos de construcción de la identidad en el seno de nuestras sociedades multimediáticas.
El fenómeno ya fue detectado en su momento por Lacan, cuya presunta charlatanería se va viendo transformanda en verdad necesaria, a medida que tomamos consciencia de la complejidad del mundo que habitamos y de la necesidad de herramientas para explicarla. Para Lacan, el yo no percibe cosas, sino imágenes “que una vez inscritas en el yo, una vez recibidas por el yo, van a convertirse en la sustancia del yo. Es decir que entre el yo y el mundo se extiende una única dimensión, una sola dimensión continua, sin partición alguna, sin ruptura, que llamamos: dimensión imaginaria”. (20) En pocas palabras, el espacio de la interfaz. De la misma manera que Zizek está poniendo de manifiesto la ineludible importancia hermenéutica de Lacan, cuando, en lugar de plantearse la tradicional tarea de pretender explicar un objeto (en este caso, la cultura popular) mediante una teoría (el psicoanálisis lacaniano), emprende la operación inversa de explicar a Lacan mediante la cultura popular, (21) también la concordancia de algunos de los presupuestos de Lacan con las configuraciones de la interfaz sirven de prueba para determinar el ajuste de ambos con la realidad de la fenomenología social contemporánea. Sobre todo cuando comprobamos que esta dimensión imaginaria que coagula el yo con las imágenes, y que la interfaz exterioriza y por lo tanto convierte en objetivamente operativa, corresponde a ese dominio de la imagen que, como he dicho, había detectado Benjamin y en el que “se anulan la distancia y las fronteras entre sujeto e imagen, en tanto que el sujeto mismo ha penetrado en el espacio de la imagen, al participar en él con su propio cuerpo”. (22) Toda esta batería de síntomas que va destilándose a lo largo del siglo XX y que, en un momento determinado, toma cuerpo en un dispositivo tecnológico como la interfaz, esculpe la fenomenología del sujeto contemporáneo, que está formada inevitablemente por las cualidades del objeto, de la misma manera que la configuración de éste no puede prescindir ya de los reflejos de aquel. Y de la misma manera que la metafísica emanada de la cámara oscura se desvaneció en la concreción operativa del aparato cinematográfico (siguiendo los pasos de un idealismo aristotélico que en su momento cuajó en la materialidad de la cámara oscura), también la hermenéutica compleja de la tecnosociedad, tan denostada por la crítica anglosajona y sus seguidores, (23) se ha hecho verdad en una tecnología que hoy resulta irrecusable. Recordemos, sin embargo, que el cine no fue en absoluto el simple puerto de llegada del sujeto cartesiano, fundamentado en el dispositivo de la cámara oscura, sino que su fenomenología significaba el arranque de las complejas fenomenologías posteriores, por lo que no conviene circunscribir la importancia de la interfaz al hecho de que materialice simplemente las intuiciones que le preceden. En realidad, el trabajo está todavía por hacer.
Notas:
(1) Zizek, Slavoj. Mirando al sesgo. Barcelona: Paidós, 2000. Pág. 31.
(2) Se trataba de Utriusque Cosmi Maioris scilicet et Minoris Metaphysica, Physica Atque Technica Historia (1617).
(3) Westman, Robert. S. "Nature, Art, and Psyche: Jung, Pauli, and the Kepler-Fludd polemic". En: Vickers, Brian (ed.). Occult and Scientific Mentalities in the Renaissance, Cambridge: Cambridge University Press.
(4) Kepler, citado por Westman, op. cit.
(5) Baudrillard, Jean. Cultura y simulacro. Barcelona: Kairós, 1987. Pág.10.
(6) Op. cit. Pág. 16.
(7) Puede decirse que Boorstin dio la primera voz de alarma ante el advenimiento posmodernista del temido mundo de las imágenes en su libro de 1961 The Image: A Guide to Pseudo-Events in America. Para una introducción a la historia de este prejuicio ver: Durand, Gilbert. Lo imaginario. Barcelona: Ediciones del Bronce, 2000; y Tomás, Facundio. Escrito, pintado. Madrid: Visor, 1998.
(8) Citado por Niklas Luhmann en "¿Cómo se pueden observar estructuras latentes?" (Watzlawick y Krieg. (eds.). El ojo observador. Barcelona: Paidós, 1994)
(9) Smith, Christopher. “From Acoustics to Optics: The Rise of the Metaphysical and the Demise of the Melodic in Aristotle’s Poetics”. En; Michel Levin, David (ed.). Sites of Vision. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1999.
(10) Hablar de las características fenomenológicas del cine, que complican enormemente la pretendida simplicidad de la cámara obscura, está fuera del alcance de este artículo.
(11) Laurel, Brenda (ed.). The art of human-computer interface design, Addison-Wesley, Co, 1994, Pág. XI.
(12) Laurel, Brenda. Computers as Theatre. Addison-Wesley Publishing Co. 1993.
(13) Donde mejor se observa este canje dialéctico es en los videojuegos, cuya evidente simplicidad no es más que la antesala de futuras complejidades.
(14) Benjamin, Walter. Iluminaciones I, Madrid: Taurus, 1971. Pág. 60.
(15) Op. Cit. Pág. 61-62.
(16) Fitoussi, Jean Paul. “Cosas dichas de soslayo”, El País, 31 de octubre de 2000. Pág. 15.
(17) Jameson, Fredic. Las semillas del tiempo. Madrid: Editorial Trotta, 2000. Pág. 22.
(18) Sloterdijk, Peter. Normas para el parque humano, Madrid: Siruela, 2000. Pág. 28.
(19) Estas ideas hegemónicas, no nos confundamos, no son realmente modernas, sino que surfean sobre los dispositivos verdaderamente innovadores para preservar disposiciones de poder muy antiguos.
(20) Nasio, Juan David. La mirada en psicoanálisis. Barcelona: Gedisa, 1994. Pág. 27.
(21) Zizek, Op. Cit.
(22) Weigel, Sigrid. Cuerpo, imagen y espacio en Walter Benjamin. Barcelona: Paidós, 1999. Pág. 50.
(23) Me refiero a la polémica desatada por Alan Sokal y su adlátere Jacques Bricmont, que, si algo ha puesto de manifiesto, es la miseria intelectual de un conservadurismo contemporáneo, el que representan los denunciantes, que pretende ocultar su inanidad tras cierto disfraz de progresismo. Es muy sintomático que su infausto libelo Imposturas intelectuales haya sido rápidamente traducido a todos los idiomas, y comentado por todos los columnistas de pro, que no se enteran de nada, mientras que la respuesta al mismo (de muy distinta categoría intelectual), Imposturas científicas, no ha conseguido traspasar las fronteras de la lengua francesa.
Esta entrevista tuvo lugar el 3 de diciembre de 2001 en la ciudad de Guadalajara (México) y fue realizada por Catalina Gaya y Marta Rizo del Observatorio de Migración y Comunicación.
Jesús Martín-Barbero realizó sus estudios de doctorado de Filosofía en la Universidad de Lovaina y de postdoctorado en Antropología y Semiótica en París. Ha sido profesor visitante de la Cátedra UNESCO de Comunicación en las Universidades de Puerto Rico, Autónoma de Barcelona, Sao Paulo y en la Escuela Nacional de Antropología de México. Fundó el Departamento de Comunicación de la Universidad del Valle (Colombia), del que fue director.
Ha sido presidente de ALAIC, miembro del Comité de Políticas Culturales de CLACSO y miembro del Comité Consultivo de FELAFACS. Asesor de las revistas Telos (Madrid), Sociedad (Buenos Aires), estudios sobre Culturas Contemporáneas (Colima), Diálogos de la Comunicación (Lima), Travesía (Londres) y Signo y Pensamiento (Bogotá).
Catalina Gaya y Marta Rizo: En uno de sus últimos textos, usted define
la
globalización como una mezcla de pesadillas y esperanzas. ¿Cuáles serían
las
pesadillas y cuáles las esperanzas?
Jesús Martín-Barbero: Desde que escribí ese texto han pasado cosas que
me
han demostrado que la relación entre pesadillas y esperanzas es más
compleja
de lo que yo pensaba. Son muchos y muy diversos los procesos que, de
alguna manera, se entrelazan con dinámicas contradictorias en eso que llamamos
globalización. Procesos que además no van en la misma dirección, que
tienen
ritmos muy diversos y que se articulan en algunos momentos. No es
fácil
separar lo que hay de pesadillas y lo que hay de esperanzas. El proceso
que
más densamente articula a los otros es eso que Manuel Castells llama
³Revolución Informacional². La pesadilla tiene que ver con el hecho palpable,
sobre todo en América Latina, de que la globalización camina hacia una mayor
exclusión social, cultural, de países, organismos, instituciones, millones de
personas, etc. Esto se debe a la orientación neoliberal de este fenómeno.
Considero que la primera dimensión de la pesadilla es que ahora América Latina está mucho más dividida, enfrentada a la pesadilla que es el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Esta propuesta norteamericana es puro libre comercio y no quiere saber nada de dimensiones políticas y sociales, ni culturales. Parecería que no queda más futuro que seguir divididos y ser absorbidos individualmente, o bien ser absorbidos como continente. Otra dimensión de la pesadilla de la globalización es esa que ya percibíamos, pero que se ha hecho más intensa después del bombazo del 11 de septiembre. Se trata del crecimiento, acumulación, intensificación del resentimiento, de odio, rabia, ante esta explotación, ante esta exclusión. Esto no tiene nada que ver con Bin Laden, que representa un fanatismo religioso, como hay tantos y, claro, un fanatismo muy peligroso. Pero de alguna manera emerge detrás de todo esto la dimensión de desesperación y rabia que va a ir acumulándose en paralelo a la exclusión social y cultural.
Entre las esperanzas, está todo lo que significa la mundialización de lajusticia haciendo que la primera figura de lo que sería un gobierno del mundo se esté dando en términos de justicia, de que ya no se pueda escapar a la solidaridad mundial para construir tribunales, instituciones. Estas instancias no sólo son capaces de castigar a los más conocidos, sino también de obligar a los gobiernos de cada país a hacer cosas que no harían por sus propias lógicas. Hay una presión mundial: lo que no se está haciendo desde la ONU, manejada sólo por unos pocos países, se está dando en esta convergencia y entrelazamiento entre instituciones locales y mundiales.
Junto a eso, hay una densificación de las redes sociales. Por ejemplo,
en
América Latina cada vez hay más emisoras comunitarias que se están
bajando
programas de radio de otros países. Se está dando, por tanto, un
intercambio enormemente enriquecedor. Éste es otro hecho esperanzador de
democratización. Aquí la tecnología juega a favor de la esperanza.
C.G. y M.R.: Ante este panorama de globalización, ¿cómo se está dando este revivir de lo local?
J. M.-B.: Sin duda se está dando un revivir de lo local. Pero un revivir
que
no es mera reacción. Hay identidades reactivas, que tienden
a
fundamentalismos y a guetos, y hay identidades proactivas. En
nuestros
países la mayoría están ligadas a proyectos de acción, a pesar de
las
situaciones tan extremas como los conflictos bélicos. Hay una especie
de
saber práctico, de nuevo sentido común, en este exponerse a otras
culturas.
Así, a partir de este exponerse, lo local está saliendo de la
exclusión.
Estados Unidos aún tiene la hegemonía en el campo audiovisual, pero creo
que
no se está formando una única cultura global; lo que se está dando es
una
transformación muy fuerte de las culturas locales. Es decir, las
condiciones
de existencia de las culturas locales son distintas, están mucho
más
expuestas, se han vuelto más vulnerables. A la vez, estos cambios las
están
empujando a la imaginación, con lo que hay un fortalecimiento de
la
dimensión creativa frente a la conservadora. Para estas culturas locales,
la
mejor manera de sobrevivir es transformarse.
C.G. y M.R.: Los cambios a nivel local y global requieren un
replanteamiento
de las políticas culturales. ¿Se puede hablar de una
transformación de estas
políticas?
J. M.-B.: Las políticas culturales se están modificando muy lentamente,
muy
a trompicones, muy detrás de la realidad y muy atadas a los
compartimentos
que traza todavía la política formal. Me refiero a la relación
educación,
cultura y comunicación, en la que la educación ocupa un lugar
estratégico.
Cualquier política cultural, de comunicación o educativa debe
tener en
cuenta las otras dimensiones. Por ejemplo, para hacer una política
educativa
hay que tener en cuenta la transformación tecnológica y los cambios
en la
idea de cultura. Lo que pasa actualmente es que cada Ministerio va por
su
cuenta, convirtiéndose así en un feudo de poder político. No hay
un
acompañamiento. Por otra parte, nuestros gobiernos, y me refiero a
América
Latina, todavía no han podido asumir las posibilidades de unas
políticas que
no sean sólo hacer leyes y que supongan negociaciones con
diversos actores
del mundo cultural, político, económico, etc. Hacer política
es negociar con
el actor mercado, pero también con el actor social:
fundaciones, ONG,
actores independientes, etc. Esto hace, por ejemplo, que en
América Latina
no podamos ver el cine que se hace aquí, sólo el que logra
entrar en los
grandes circuitos comerciales. En cada país, en México,
Colombia, Perú, etc.
hay pequeñas distribuidoras independientes.
Realmente, el ámbito político necesita cambiar mucho en cuanto a cultura
política, en cuanto a concepción de lo que es hacer política hoy. He encontrado
en Cataluña, en los políticos, una noción de mercado-estado, público-privado,
que echo mucho de menos por aquí. Primero, porque hay una noción en lo privado
de las funciones públicas. Y segundo, porque en lo público hay un saber negociar
con el ámbito privado. En América Latina aún tenemos una separación maniquea
entre lo público y lo privado. Lo público es sinónimo de corrupción,
de
ineficacia, ¡como si en el ámbito privado no hubiera corrupción! Es la
política la que tiene que cambiar mucho para hacerse cargo de las nuevas
dinámicas de la cultura.
C.G. y M.R.: Hasta el momento hemos visto que tanto la dimensión local como la global están transformándose. ¿Cómo se ubica la cultura nacional en este contexto de cambio?
J. M.-B.: La cultura nacional está cada vez más desubicada. El
caso
colombiano ofrece una situación muy peculiar. Hay un gran movimiento,
no
identitario, no dirigido por nadie, que es cada vez más consciente de que
en
la cultura están muchas de las dinámicas que pueden sacar al país de
la
situación de desgarramiento. Evidentemente, este proceso sucede en
otros
países, pero en Colombia, por su situación extrema, se hace más
visible.
C.G. y M.R.: ¿Hasta qué punto la desubicación de lo nacional se
puede
explicar por la redefinición de las identidades?
J. M.-B.: Esa es la clave. Indudablemente es la noción de identidad la
que
se tiene que desarrollar. Hasta hace unos años, si a alguien se
le
preguntaba Otú quién eres¹, la respuesta más común iba ligada a
la
nacionalidad Osoy español¹, Osoy colombiano¹, etc.-. Era la identidad
por
antonomasia. Ahora uno puede responder diciendo: Osoy mujer¹,
Osoy
homosexual¹, Osoy creyente¹, Ome gusta el fútbol¹, etc. La identidad ya
no
es una, sino que está formada por múltiples dimensiones. La identidad que
se
pone por delante es distinta según con quién se esté hablando. Claro
que
esto es consecuencia del descolocamiento de los estados nacionales.
Las
condiciones de existencia de los estados nacionales cambian radicalmente
por
las alteraciones en su capacidad de decisión. Por ejemplo, el Estado
español
se agarra del campo de la educación porque éste es el único que le
queda. Se
le ha escapado de las manos la economía la manejan desde
Bruselas-, y la
cultura queda en manos de las industrias culturales. ¿Qué le
queda al
Estado? Creo que un buen ejemplo de esto lo tenemos en la ley
de
universidades promulgada por el Ministerio de Educación español, que
es
absolutamente troglodita, franquista y centralista. Por tanto, la
cultura
cada vez más está presionada por las dinámicas de globalización, y a
la vez,
los individuos ya no viven la identidad de manera monoteísta ni desde
lo
nacional ni desde ninguna otra instancia.
C.G. y M.R.: Podemos decir, entonces, que la política nacional se aleja
de
la sociedad civil.
J. M.-B.: El Estado nación se ha quedado chico para las cosas grandes
y
resulta grande para las cosas chicas. La política nacional no está
sabiendo
reubicarse en este nuevo espacio que es el mundo. La categoría
central de
las ciencias sociales durante el último siglo y medio fue la
de
Estado-nación, y esto no es malo; pero ahora esta categoría no está
sabiendo
reubicarse, dada la fuerza que están tomando las culturas locales, y
la
reconfiguración de las identidades subjetivas. Lo que esto tiene
de
preocupante sobre todo en los países de América Latina es que
la
desarticulación de lo nacional no es compensada a otro nivel, como es lo
que
sucede en Europa: en la que los países viven una compensada estabilidad
por
la existencia de la Unión Europea. El problema es que el desmantelamiento
de
lo nacional en América Latina es muy ambiguo: por un lado, libera
las
energías de lo local, posibilita contactos a nivel mundial; pero por
el
otro, hay decisiones que no se pueden tomar desde otras instancias que
no
sean los Estados. Y debilitar el Estado es debilitar lo público.
C.G. y M.R.: Se produce, pues, una doble desarticulación por parte de
los
estados de América Latina. No trabajan lo público a nivel político,
pero
tampoco a nivel social. La situación en Europa es distinta: el
Parlamento
Europeo goza de una cierta legitimación en temas como la justicia,
el
terrorismo, los derechos humanos, etc.
J. M.-B.: En Europa, lo nacional pierde capacidad de adaptación, pero
la
pierde en función de otro nivel de delegación desde donde actuar: un
nivel
supranacional. Lo peligroso en América Latina es que la debilitación
del
Estado se produce solamente a favor del mercado. Éste es el único que
sale
ganando. De algún modo, lo local también gana, pero se encuentra muy
preso
de los viejos caciquismos territoriales, que también debilitan lo
público.
C.G. y M.R.: Los medios juegan a dos bandas: por un lado, contribuyen a
la
diversificación de lo local, y por el otro, proporcionan cada vez más
imágenes de otras partes del mundo. ¿Qué papel cree que juegan los medios de
comunicación en la desubicación de los estados nacionales?
J. M.-B.: Aunque los medios juegan a estas dos bandas, deberíamos
distinguir
un papel específico para cada medio. No es lo mismo lo que hace
la
televisión, lo que hace la prensa y lo que hace la radio. Yo diría que
lo
que sigue siendo más nacional en el sentido tradicional es la prensa;
en
ésta todavía están los debates nacionales, a pesar de la fuerte presencia
de
lo internacional y la cada vez mayor presencia de lo local. La prensa
es
todavía la que, con muchos cambios, refleja el ámbito de la política,
el
ámbito de lo nacional. Supone el viejo orden renovado, pero todavía es
el
espacio de lo nacional. La televisión es la que está al lado de lo
mundial,
no sólo en términos de contenido, sino sobre todo en términos de
formatos,
lenguajes, géneros, etc. Hay mucha más hegemonía norteamericana en
el mundo de la televisión que en ningún otro. La televisión vive una
contradicción
importante: por un lado, es la más vigilada por el Estado,
porque es la que
más penetra en los hogares; por el otro, es el medio que
muestra en mayor
medida los cambios de costumbres, las modas, los modos de
vivir y actuar,
etc. Es decir, la televisión pone otro espacio, un espacio
del mundo, un
espacio global, con tintes locales, con figuras locales de lo
global, etc. Y
después está la radio, que es muy distinta en Europa que en
América Latina.
La radio es una mezcla, es el lugar más híbrido. En el panorama de la
radio
se aprecia un crecimiento de emisoras locales, aunque todavía persistan
las
grandes cadenas nacionales. La radio es un medio globalizador, sobre todo
en
el ámbito de la música. Es el medio más híbrido y más poroso, ya que en
él
permean las tres dimensiones: juega a lo local muy fuerte, mantiene
las
cadenas nacionales y, por último, se abre a lo global a través del mundo
de
la música, y crecientemente también el de la información.
C.G. y M.R.: ¿Cómo cree que vive el ciudadano esta doble convivencia de
lo
global y lo local en los medios? ¿Cuál cree que es el papel de los medios
en
la redefinición de identidades?
J. M.-B.: Los medios de comunicación juegan un papel relativo en
la
redefinición de la identidad. Yo he sido muy reacio a atribuir un
papel
excesivamente fuerte a los medios. Creo que una cosa son los medios
en
Estados Unidos, donde la vida colectiva es mínima y las personas viven
muy
solas, y otra en América Latina, donde la vida colectiva es mucho más
fuerte
a pesar de la violencia. Hay que decir que mucho de lo que se ha dicho
sobre
el poder de los medios se escribió en Estados Unidos, el país en el que
los
medios eran más poderosos. En América Latina, el papel de los medios en
la
vida real es relativo. La gente puede dar la sensación de que atribuye a
los
medios un poder que en realidad no es tanto. La simulación, como
práctica
cotidiana, es muy importante en estos países. Los medios tienen el
poder que
les otorga la gente, influyen en la medida en que son espacio
del
reconocimiento de los vacios que deja la política y la Cultura
con
mayúscula.
Los medios de comunicación juegan un papel muy importante de modernización de las costumbres, con todo lo que esto tiene de contradictorio, dado que el discurso mediático es reanudable, reapropiado y reconfigurado. La reconfiguración de la identidad se produce, sobre todo, en la gente joven. En América Latina, los jóvenes empiezan a vivir una situación de crisis de la familia, del trabajo y de la política, los tres mundos de los que antes extraíamos el sentido de la vida individual. Hoy estas tres dimensiones empiezan a caer, y esto hace que los jóvenes estén más expuestos a los discursos mediáticos. No es que los medios tengan más fuerza, sino que los jóvenes los viven con mucha más intensidad. El mundo de la música es el ejemplo más claro.
C.G. y M.R.: Tratando un ejemplo concreto que vincule juventud y
discursos
mediáticos, ¿hasta qué punto podemos considerar que los medios
de
comunicación son motores de salida de los jóvenes migrantes?
J. M.-B.: Yo hablo de reconocimiento, porque el concepto de
representación
es mucho más racionalista. Es decir, hay que analizar cómo se
ven
reconocidos los jóvenes, los homosexuales, las mujeres, etc., en el
discurso
de los medios. En la medida en que los medios de comunicación son
capaces de
crear sinergias entre las diferentes direcciones que están en
juego, pueden
polarizar esas energías y ponerlas en una cierta dirección,
considero que
los medios son actores importantes en las dinámicas del cambio
social. En
este sentido, las migraciones son uno de los fenómenos más
ambiguos, porque
suponen un vivir casi sin anclaje. En general, las culturas
de los jóvenes
tienen muy poco de anclaje, aunque su relación con lo local
sea muy parecida
en lugares distintos. La vida de los jóvenes no está sólo en
el barrio, está
en muchos otros sitios.
Aquí podemos recuperar la idea de Margaret Mead de que no hay sólo migraciones en el espacio, sino también en el tiempo. Antes de radicar en otro espacio físico, los jóvenes ya han migrado a otras temporalidades. Los jóvenes habitan en un lugar en el que son conciliables una serie de dimensiones de lo real y lo imaginario, que para los adultos eran inconcebibles. En la actualidad, la gente joven es capaz de convivir con una serie de dimensiones muy diferentes, sin sentirse que con eso se provoca un cambio social, una revolución. Hoy las luchas de los jóvenes son personales: la experiencia no es de cambio del mundo, sino de cambio de la vida.
C.G. y M.R.: ¿Cree que este convivir con dimensiones tan distintas se da
en
mayor medida en el espacio urbano?
J. M.-B.: Evidentemente, la
ciudad es la mezcla de dos cosas: de lo ciudadano y de lo urbano. Lo urbano
tiene mucho más que ver con la inserción en lo global. La ciudadanía tiene que
ver con nuevas formas de hacer política, que no tienen que ver con la vida de
políticos, sino con la de los ciudadanos. Esto enlaza con lo que Michel
Maffesoli ha denominado ³nuevas formas de estar juntos². En la ciudad, se
produce una recreación de la comunicación, ya que se reformulan los espacios y
los tiempos de las relaciones sociales. Es indudable que el mundo urbano es un
mundo conductor en el que se catalizan y cuajan una serie de mezclas. Además, el
mundo urbano tiene un ingrediente importante que es la devaluación de la
política del gobierno nacional. La ciudad todavía permite ciertos tipos de
rangos, se caracteriza por una enorme complejidad que promueve nuevas formas de
comunicación. Aquí deberíamos preguntarnos: ¿Cómo hacer que el espacio público
sea un espacio en el que la gente produzca cultura?
C.G. y M.R.: Las ciencias de la comunicación han parcelado sus objetos
de
estudio promoviendo análisis que no toman en cuenta ni el contexto social
ni
el sujeto investigador, y centrándose en los medios de comunicación
como
actores descontextualizados. ¿Cree que la inexistencia de
estudios
transdisciplinares ha sido un obstáculo para una comprensión en
profundidad
de los fenómenos comunicativos?
J. M.-B.: Yo diría que en América Latina hemos tenido mucha más
libertad
intelectual, como la que me permitió cuestionar la visión de los
medios como
objetos de estudio descontextualizados. La mayoría de la gente
que en los
últimos 20 años ha liderado tanto los estudios culturales como los
de
comunicación no son comunicólogos; son filósofos, antropólogos,
sociólogos,
etc. Yo diría que en este momento hay una situación muy difícil
porque, a
pesar de que la transdisciplinariedad está ganando en el mundo de
la
investigación, no lo está en las escuelas y los planes de estudio
de
comunicación. No es a través de la transdiciplinariedad que la academia y
la
política piensan la complejidad de los fenómenos sociales.
C.G. y M.R.: La necesidad de un abordaje complejo de la realidad
social
supone la participación activa de varias instancias sociales, entre
las que
se encuentran las universidades. ¿Cómo están viviendo las
universidades
estos cambios?
J. M.-B.: Las universidades están viviendo una desubicación tan fuerte
como
la que viven los gobiernos nacionales. En el campo de la comunicación y
la
cultura se produce una marcha atrás. El mercado absorbe a los
profesionales,
y las universidades se encaminan a las necesidades del
mercado. No es que
eso es que sea insano; lo insano es que sólo haya eso. Hay
una punta de
lanza de la investigación que va en la dirección del pensamiento
complejo,
que no desprecia las estadísticas pero que sí aprecia la necesidad
de hacer
investigación cualitativa adaptada a los ritmos de la sociedad. Aún
así, se
da una situación nefasta por dos cosas. Primero, el mercado cada vez
más
dicta lo que debe ser pensado. Segundo, el conocimento se desocializa
ante
la dimensión práctica de la vida: hay una pérdida del horizonte social
de la
carrera de comunicación, que enseña a competir más que a reflexionar
y
proponer, a cuestonar e innovar.
Fuente: Tomado de Portalcomunicación.com
En Iniciativa de la Comunicación desde 03/05/2002
Adelaida
Trujillo

Manuel Castells
Lección inagural del curso académico 2002
UOC
Universitat Oberta de Catalunya
Usted recibe esta lección por Internet y sólo por Internet, en el lugar y
tiempo que le sean convenientes
Disertar en la red: una metodología modular
Internet: ¿una arquitectura de libertad? Libre comunicación y control del poder
Internet, libertad y sociedad: una perspectiva analítica
La
cultura de libertad como constitutiva de Internet
La
experiencia española de regulación de Internet
Hackers,
crackers, seguridad y libertad
Bibliografís
y más enlaces
Castells Manuel
Reseña Bibliográfica
Descripción de parte de su Obra
La era de la información vol.1
Este primer volumen de la trilogía
-la sociedad red- está dedicado principalmente a examinar la lógica de la red.
Tras analizar la revolución tecnológica que está modificando la base de la
sociedad a un ritmo acelerado, Manuel Castells aborda el proceso de
globalización que amenaza con hacer prescindibles a los pueblos y países
excluidos de las redes de la información. El autor también examina los efectos e
implicaciones de los cambios tecnológicos sobre la cultura de los medios de
comunicación en la vida urbana.
La era de la información vol. 2
La era de la información:
economía, sociedad y cultura constituye un ambicioso y original intento de
formular una teoría sistemática que dé cuenta de los efectos fundamentales de la
tecnología de la información en el mundo contemporáneo. Este segundo volumen de
la trilogía -El poder de la identidad- analiza la oleada de expresiones de
identidad colectiva que desafian la globalización en defensa de la singularidad
cultural y el control sobre la propia vida y el medio ambiente.
La era de la información: fin del milenio vol. 3
Con Fin de milenio, Manuel Castells completa su trilogía La era de la información analizando los grandes procesos sociales y políticos que han transformado nuestro mundo en la última década: el colapso de la Unión Soviética, el desarrollo de un nuevo capitalismo dinámico y excluyente, el auge del crimen global, la irrupción del Pacífico asiático como región decisiva de crecimiento y crisis en la economía mundial, y la unificación europea, en la que se observa el nacimiento de una nueva forma de Estado.
La sociología urbana de Manuel Castells
El presente libro
refleja las distintas etapas de la investigación de Manuel Castells sobre las
ciudades y el urbanismo desde los años setenta hasta la actualidad. Los textos
seleccionados y comentados por Ida Susser, algunos de los cuales nunca habían
sido traducidos al castellano, abordan temas como la estructura urbana y la
dinámica territorial, la inmigración, la dualidad urbana, los movimientos
sociales urbanos, la relación entre tecnologías de información y desarrollo
urbano-regional y la emergencia de nuevas formas de urbanización a escala
mundial.